
ESTUDIO DEL RAMO DE LA VIRGEN DE BIENVENIDA
DE TORRE DE DON MIGUEL (CÁCERES)
Juan José Camisón
1. LAS BIENVENIDAS.
(...) Las Bienvenidas son las fiestas con mayúscula del pueblo de Torre
de Don Miguel. Tanto es así que, como se celebran en Abril y hay muchos
emigrantes que no pueden acudir en esas fechas, el Ayuntamiento decidió,
hace ya tiempo, instaurar otras Fiestas de Bienvenidas en el mes de
Agosto, para que los ausentes pudieran igualmente celebrarlas y
compartir con los convecinos sus alegrías.
Pero, se celebren cuando se celebren, el espíritu festivo que las recorre en su celebración suele ser muy parecido. (...)
El nombre de las Bienvenidas procede de un plural de Bienvenida.
Múltiplo utilizado sencillamente porque éstas se celebran durante varios
días consecutivos. Y Bienvenida, porque así se llama la Virgen bajo cuyo
patronazgo han querido los torreños ponerse desde hace siglos. (Véase la
Historia y Milagros de la Virgen de Bienvenida en EL
CORAZÓN Y LA ESPADA de Juan J. Camisón). Antiguamente incluso se
llamaron Las Güenvinías, tal y como corresponde a la unión de los
términos güen y el participio pasado femenino singular del
verbo vinil en altoextremeño (hay noticias de ello en el
Diccionario Extremeño de Pablo Gonzálvez), y se celebraban hasta con
capeas de vacas bravas, que eran propiedad de la propia Virgen de
Bienvenida. Hoy, sin embargo, el ritual es mucho menos exuberante,
aunque no por ello deje de ser digno de interés.
El sábado de Gloria, ya en pleno ambiente festivo y de regocijo, una vez terminada la cuaresma y la Semana Santa, a media mañana, todo el pueblo se dirige a la ermita de la Virgen de Bienvenida, que está a unos dos kilómetros del pueblo, donde se celebra, al aire libre, una comida de confraternidad. Algunos acuden a caballo, otros en tractores adornados con flores y telas de colores o simplemente vestidos con los trajes de charras y charros, o simplemente de saya y de chaleco, típicos de la Sierra de Gata. Ya por la tarde, traen a la Virgen de Bienvenida al pueblo entre animados cantos, sonidos de chistu y de tambor, cohetes, griterío... Como no es la intención de esta monografía abundar en el tipismo ni en los pormenores religiosos de la fiesta, nos limitaremos simplemente a dar las notas imprescindibles para una correcta comprensión de los acontecimientos, centrándonos casi exclusivamente en EL RAMO y sus periferias folklóricas, es decir: los otros cantos religiosos que, en honor de la Virgen de Bienvenida, en dichas fiestas se interpretan.
Sobresalen cuatro o cinco cánticos que, por reiterados, son los más conocidos entre los vecinos, y que a continuación comentamos. Todos ellos se interpretan a capella, con el desorden habitual que suele hacerse en una procesión, donde los de adelante van terminando ya la estrofa cuando los de atrás apenas si la han comenzado, con un tempo troppo arrastrado y con la fonética extremeñizante típica de la Sierra de Gata. De hecho, de algunos hemos copiado aquí la transcripción que en su día grabamos en directo:
El primero de todos tiene una letra harto conocida y que ha sido aplicada indistintamente a Vírgenes no sólo de Extremadura sino de toda España. Podríamos titularlo: VIRGEN DE BIENVENIDA, pero sólo por esta vez, porque en cada rincón de España se llama con el nombre de la Virgen a la que se le dedique. Se interpreta muy fragmentado. Recogiendo de aquí y de allá, hemos podido reconstruir lo que sigue. Reiterativo y de escaso interés literario, facilón y cómodo, dice en sus estrofas y estribillo:
1.
Virgen de Bienvenida,
Virgen de Bienvenida,
Virgen bendita,
Virgen bendita,
qu’entre peñas y olivos
tiene su elmita,
tiene su elmita.
T’acuerdas madre,
t’acuerdas madre
a tus pies cuantas veces
recé la sarve,
recé la sarve...
2. Virgen de Bienvenida,
Virgen de Bienvenida,
Virgen bendita,
Virgen bendita,
que velas por tus hijos
desde tu elmita,
desde tu elmita.
Frol de la frores,
frol de las frores,
a ofrecelte venimos
Nuestros amores,
Nuestros amores.
3. Cerca de ti descansan,
cerca de ti descansan
nuestros mayores,
nuestros mayores,
por ello te ofrecemos
las oraciones,
las oraciones.
Dales consuelo,
dales consuelo,
y un sitio junto al tuyo
allá en el cielo,
allá en el cielo.
4. Paloma branca y pura,
paloma branca y pura,
madre tan güena,
madre tan güena,
oh celestial patrona
de gracia llena,
de gracia llena,
aquí dejamos,
aquí dejamos
el corazón en prenda
de que te amamos
de que te amamos...
5. Der mundo en los peligros,
del mundo en los peligros,
ay no nos dejes,
ay no nos dejes,
arrecoge mi alma,
desde mi muerte,
desde mi muerte.
(Variante: tápanos con tu manto
hasta la muerte,
hasta la muerte)
que sólo quiero,
que sólo quiero,
asida de tu manto,
volal al cielo,
volal al cielo...
4. El cielo es nuestra patria,
el cielo es nuestra patria,
sobre él dominas,
sobre él dominas
.............................
..........................
..................
.....................
.........................
......................
de gracia llena,
de gracia llena.
5. la Torre te saluda,
la Torre te saluda
como a su madre,
como a su madre
........................
montes y valles,
montes y valles.
.....................
.....................
.....................
................
......................
6. Estrella de los mares,
estrella de los mares,
cuyos refrejos,
cuyos refrejos
en mis ojos de niño
resprandecieron,
resprandecieron.
T’acuerdas, madre,
T’acuerdas, madre,
a tus pies cuantas veces
recé la sarve,
recé la sarve.
7. Estás en nuestro puebro,
estás en nuestro puebro,
sobre él dominas,
sobre él dominas,
......trono
Virgen divina,
Virgen divina.
Tus bendiciones,
Tus bendiciones,
..........................
los corazones,
los corazones.
He aquí otro himno, igualmente sin interés literario alguno, aunque no por ello menos admirado por los devotos, que habla esta vez, sencillamente también, de la relación entre la Virgen y los torreños. Debe titularse VIVA LA VIRGEN DE BEINVENIDA, y estamos seguros que se le canta a muchas más vírgenes españolas e hispanoamericanas, entre ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres:
Viva la Virgen de Bienvenida
qu’en nuestro puebro tiene su altar
y reine siempre triunfante Cristo,
en nuestro pecho noble y leal..
(hay una variante: en nuestro pecho noble ideal...)
Siempre seremos
tus fieles hijos,
nuestra abogada
siempre serás,
y con tu ayuda
pelpetua siempre
derrotaremos
a Satanás.
Viva la Virgen de Bienvenida
qu’en nuestro puebro tiene su altar
y reine siempre triunfante Cristo,
en nuestro pecho noble y leal....
(hay una variante: en nuestro pecho noble ideal...)
Este otro himno titulado SALVE SEÑORA DE BIENVENIDA, tampoco tiene desperdicio. La melodía es más original y enriquecida que la de los anteriores, con regustos decimonónicos agradables, pero no creemos que sea exclusivo de esta advocación, sin embargo. No estamos muy seguros de que el texto sea el correcto que se escribió en origen, porque hay en él frases poco comprensibles (como ése: danos, Señora, deshecho el hierro?) pero lo transcribimos tal y como lo hemos escuchado:
Sarve Señora de Bienvenida
Salve Señora
de Bienvenida,
madre afrigida
del pecadol,
vida y durzura,
nuestra esperanza,
madre segura
de sarvación.
Vida y durzura,
nuestra esperanza,
madre segura
de salvación.
Danos Señora
deshecho el hierro
de este destierro,
vel a Jesús,
todos gocemos,
divino fruto
por cruel tributo
muerto en la cruz.
Todos gocemos,
divino fruto,
por cruel tributo
muerto en la cruz.
Los desterrados
hijos de Eva,
siempre afrigidos,
solos se ven,
vuerve, abogada,
vuerve a nosotros,
la tu mirada,
fuente de bien.
vuerve, abogada,
vuerve a nosotros,
la tu mirada
fuente de bien.
Salve Señora
de Bienvenida,
madre afrigida
del pecadol,
vida y durzura,
nuestra esperanza,
madre segura
de sarvación.
Vida y durzura,
nuestra esperanza,
madre segura
de sarvación.
En la misma línea de pobreza literaria que los tres cantos anteriores, si cabe aún mucho más cursi y mermado, está este MADRE DE AMOR que a continuación copiamos. Sin embargo, hemos de decir que la música es notoriamente mucho más acertada y agradable. (Tal vez en posteriores ampliaciones de la página la incluyamos. Mientras tanto, veuillez patienter, como dicen los franceses) Estamos seguros que también se canta en otros pueblos:
Madre de Amol
Madre de amol,
durce Virgen Bienvenida,
luz y solaz del corazón.
Pol ti supricamos
tus hijos amantes:
sé tú, siempre tú
de la Torre el amol.
sé tú, siempre tú
de la Torre el amol.
Madre del alma mía,
luz de mi corazón,
por piedad
no nos dejes de tu amol
que nos cercan
las huestes de Satán.
Madre de amol...
Durcísima Patrona,
luciente iris de paz,
vedme aquí,
postrada ante tu artal
a contalte
las cuitas de mi amol.
Madre de amol...
Durcísima Patrona,
puerto de sarvación,
pol piedad
no nos deje tu amol,
que nos cercan
las huestes de Satán.
Madre de amol...
Oh, Virgen de Bienvenida,
patrona celestial!
Mi ilusión
fuera estalme a tus pies.
de rodillas
oh madre ante tu artal.
Madre de amol...
Tu adorabre recuerdo,
siempre en tus hijos va,
pues jamás
quien tu faz contempra
te ha podido
en sus luchas olvidal.
Madre de amol...
La medalla.
..........
....dulce sol
....nuestra canción
...Bienvenida,
venid...
que en su medalla
puso el Señor
de salvación la prenda.
Tu medalla
Virgen de Bienvenida
de mi cuello
pendiente llevaré
y el dolor (con honor?),
pues ella es,
madre adorada,
la prenda de tu amor.
Y si vieras,
oh dulce madre mía,
que tus hijos
se olvidan de tu amor,
míralos,
y no los dejes,
madre querida,
caer en tentación.
En las luchas
amargas de la vida
tu medalla,
rezando con fervor,
siempre a ti,
madre del alma,
Virgen bendita,
acuérdate de mí.
Mucho más concreto, correcto y emotivo es este SALVE MADRE, que
sabemos que se le canta a la Virgen del Rocío, especialmente en la
Hermandad de Córdoba, e imaginamos en que en muchos más sitios, y que
interpretan las mujeres torreñas acompañando a su Virgen de Bienvenida.
De sabrosos regustos musicales a postguerra y a mano diestra en la
composición, es de más elevada poesía que los anteriores y nos
atreveríamos a aseverar que de honda emoción lírica, por lo que lo
clasificaremos como uno de los himnos religiosos más hermosos que se
cantan en este pueblo. Parece que en otras tierras dice: te saludan
los cantos, aunque no queda mal que en Torre de Don Miguel se
sustituya la palabra cantos por campos, mientras atraviesa
la Virgen parte de la serranía, camino del pueblo o de regreso a su
ermita.
Salve Madre
¡Salve, madre!
En la tierra de
de mis amores,
te saludan los campos
canta el amor,
reina de nuestras almas,
flor de las flores,
míranos :
de tu tierra
los resplandores
que en el cielo
tan sólo te aman mejor.
Virgen santa,
virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía
madre de amor,
madre de Dios,
madre mía.
Mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti,
y si mi amor te olvidare,
madre mía,
y si mi amor te olvidare
Tú no te olvides de mí,
Tú no te olvides de mí.
Una madre no se cansa de esperar
Hoy he vuelto madre a recordar
cuantas cosas dije ayer ante tu altar
y al rezarte he podido comprender
que una madre no se cansa de esperar,
que una madre no se cansa de esperar.
Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso.
El regalo más hermoso que a los hijos da señor
es su madre y el regalo de su amor.
Hoy he vuelto madre a recordar
cuantas cosas dije ayer ante tu altar
y al rezarte he podido comprender
que una madre no se cansa de esperar,
que una madre no se cansa de esperar.
Aquí está la versión completa:
Cuantas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba...
Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti,
por caminos que se alejan me perdí,
por caminos que se alejan me perdí.
Hoy he vuelto, madre, a recordar
cuantas cosas dije ayer ante tu altar,
y al rezarte hoy pude comprender
que una madre no se cansa de esperar,
que una madre no se cansa de esperar.
Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el mantel
y tu abrazo en mi alegría de volver,
y tu abrazo en mi alegría de volver.
Hoy he vuelto, madre, a recordar...
Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso
que a los hijos da el Señor
es su madre y el milagro de su amor,
es su madre y el milagro de su amor.
Hoy he vuelto, madre, a recordar...
Habría que recordar, llegados a este punto, otro himno mariano, exactamente una rogativa para invocar la lluvia, que se le solía cantar a la Virgen de Bienvenida, sacándola en procesión por la campiña alrededor de su ermita. Totalmente en desuso hoy, ahora que los meteorólogos nos confirman esta noche, sin más, qué tiempo va a hacer mañana, es, cuando menos, curioso recordarlo aquí, aunque sólo sea porque no se vuelva a perder o porque si alguien supiera más estrofas nos las hiciese llegar. Arcaico en su estructura lingüística, como puede verse, e ingenuo en el planteamiento (tanto como un villancico, tanto como una canción sefardí... ), seguro que emocionó y mucho a sus intérpretes en esas antiguas sequías en donde la intervención milagrosa de la Virgen de Bienvenida era implorada con fe y con, estamos seguros, el convencimiento de que, por cantarle estas cosas, llovería...
ROGATIVAS A LA VIRGEN DE BIENVENIDA
Oh Virgen de Bienvenida,
Míranos a socorrer
Que los campos están secos
Se están muriendo de sed.
Oh Virgen de Bienvenida
Ya llegas al castañar.
Las castañas son de oro
y las hojas de cristal.
(Dictó: Rosario González)
Una vez terminada la procesión, dentro del poblamiento ya, la Virgen de
Bienvenida es recibida con mantones y colchas bordadas en las ventanas,
con cohetes y con repiques de campanas. La imagen, que suele vestir
bello manto de cola bordado, saya de lo mismo y aderezo de oro o de
plata dorada, es portada en andas de palio de damasco bordado, adornadas
en cada uno de los varales con cordones y borlones dorados. Las andas
suelen adornarse con gran profusión de flores de discutible gusto
estético. La Imagen va encaramada en una nube tallada con ángeles que
realza su altura pero que, desafortunadamente, nunca puede verse por el
exceso de exorno floral que casi siempre lleva y que la tapa de cintura
para abajo. De esta guisa recorre las calles del pueblo entre aplausos y
vivas de los torreños. A la puerta de la iglesia las jóvenes la esperan,
portando arcos florales en sus manos, para hacerle un caluroso
recibimiento, que suele consistir en la interpretación de una jota al
son del tamboril.
Cuando entra dentro de la iglesia, se le canta la SALVE, bien en latín aún (un latín macarrónico, plagado de errores, como cabe esperar en una lengua ya desde tantos siglos en desuso), o en castellano. Es, sin embargo encomiable que se haya mantenido viva esta joya de la liturgia (aunque esté corrompido el texto) que suponemos que en poquísimos años no volveremos a oír. Aquí reproducimos ambas versiones. Damos la versión latina corrompida primero y la corregida luego:
SARVE REGINA (Texto corrompido):
Sarve regina, mater misericordia,
vida durcedo, espes nostra sarve.
A te cramamos, esules fili Eve,
a te suspiramos, gementes e frentes,
in a lacrima dun vale.
ella ergo, abogada nostra,
y los tuos misericordes óculos
a nos con verte.
ella e sun benedictum,
fructus ventris tui,
novis poson esilium con verte.
o clemen, o pía, o durcisimo María.
SALVE REGINA
Salve Regina, mater misericordiae,
Vita dulcendo, spes nostra salve:
Ad te clamamus, exules, filii Evae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes,
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos
Ad nos converte.
Et Iesum benedictum,
Fructus ventris tui
Nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
A veces, también se le interpreta cualquiera de estas dos salves en castellano que a continuación copiamos:
SALVE
Dios te salve, reina y madre
De misericordia,
Vida y dulzura, esperanza nuestra.
Dios te salve.
A ti clamamos
Los desterrados hijos de Eva,
A ti supiramos,
Gimiendo y llorando,
En este valle de lágrimas.
Ea, pues, señora,
Abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos,
Misericordiosos.
Y después de este destierro,
Muéstranos a Jesús,
Fruto bendito,
De tu vientre,
Oh clementísima,
Oh piadosa,
O dulce Virgen María,
Ruega por nos,
Santa Madre de Dios,
Para que seamos dignos
De alcanzar
Las promesas de Jesucristo.
Amén.
DIOS TE SALVE MARIA
Dios te salve maría,
Llena eres de gracia,
El señor es contigo,
Y bendita tú eres
Entre todas las mujeres,
Entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto
De tu vientre Jesús.
Santa, Santa María
Madre de Dios,
ruega por nosotros,
por nosotros pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte amén Jesús.
Una vez en el pueblo, durante nueve días se le tributa una
novena en la iglesia parroquial, donde es entronizada en el altar mayor,
revestida con sus mejores galas. Hay que decir que se trata de una
imagen de vestir harto expresiva, de brazos y manos articulados, pelo
tallado y cuerpo de mazón, que lleva enaguas, saya bordada, manto
bordado de cola, velo bordado con hilo de oro, corona real con aureola,
pendientes, anillos, pulseras y collares, incluso prendidos en el manto
a media altura, más del gusto salmantino (ver traje típico de La
Alberca) que cacereño.
El sábado siguiente, víspera de la fiesta, a las cuatro de la tarde, se celebra una procesión por las calles del pueblo que, para la ocasión, luce en sus ventanas y balcones sus mejores colchas, mantones de Manila y pañuelos de cien colores, en la que la Virgen de Bienvenida es acompañada por chicos y chicas vestidos de charros y de charras y por todos los convecinos del pueblo, entonando cánticos al uso, mientras la orquesta encargada de amenizar por la noche la verbena en la plaza interpreta marchas procesionales durante todo el recorrido. Una vez que termina la procesión, delante de la fachada de la iglesia, se coloca a la imagen sobre una mesa (a veces sobre el mismo escenario que servirá a los músicos para instalarse durante la verbena, en un sincretismo curiosísimo) y allí se celebrará el Besamanto de la imagen, por el que pasa casi todo el pueblo, dejando su consabido óbolo. Tras este ritual, de nuevo aprovechando la megafonía de la orquesta, se hace la subasta de los productos regalados en el Ofretoriu (conejos, botellas de vino, tartas, dulces caseros, chacina, cajas de bombones, frascos de colonia... incluso un choto ha llegado a subastarse un año), y, tras este acto, se recoge a la imagen dentro de la iglesia hasta el día siguiente, donde de nuevo se le interpreta la Salve, sea ésta en latín o en castellano.
Tras los agasajos religiosos, muchos años, los vecinos se distraen con
una capea en la plaza Mayor, eje principal y único foro donde ocurre
todo en este pueblo construido en embudo y cuyas calles desembocan
inexorablemente en dicho ágora. Para que esto ocurra, los hombres,
previamente, las bocacalles de la plaza con carros y con tractores y
hacer tablados con vigas y tablones. Cuando llega la hora consabida,
estos tinglados, al igual que las balconadas y ventanas, se llena a
rebosar de gente, para gozar con una discutida capea donde no suele
faltar algún pelele colgado de alguna cuerda en medio del ruedo para
hacer más ameno el espectáculo.
Por la noche, hay verbena en la plaza hasta altas horas. En uno de sus
descansos, como a las doce, se lleva a cabo uno de los ritos más
espectaculares que se realizan dentro de estas festividades: el
Capazo, en el que los mozos lanzan a un roble de seis o siete
metros, hincado en medio de la plaza, esteras ardiendo que previamente
han sido utilizadas en la molturación de la aceituna para obtener aceite
y que, por lo tanto, están embebidas de su zumo. (más información en
ELCAPAZO DE TORRE DE DON MIGUEL de Juan J. Camisón y en 100x100
EXPERTOS: EL CAPAZO DE TORRE DE DON MIGUEL, Juan J. Camisón)
El domingo de Cuasimodo, Festividad de la Virgen de Bienvenida, muy
temprano, comienzan las alboradas por las calles de la localidad, con
charanga de músicos. Para los madrugadores, habrá en la plaza
aguardiente y perrunillas. Luego comenzarán los cohetes y más tarde las
campanas, anunciando el día grande, serán echadas a vuelo por los mozos.
Tras la misa, comenzará la procesión que durará más de una hora desde la
iglesia parroquial hasta la propia ermita de la Virgen, a más de dos
kilómetros del pueblo.
Tras la cruz de guía y los ciriales va el tamborilero del pueblo tocando marchas procesionales religiosas, luego vienen las jóvenes y las mujeres vestidas de charras, o de saya, con sus manteos de picado, sus mantones de Manila, sus pañuelos portugueses de cien colores, sus aderezus de oru, sus pendientis de pera, de lazu, de calabaza, de chozu, de reló, y sus jilus de oru de los que cuelgan los galápagus y las veneras, sus moños de picaporte... (algunos años ha habido incluso señoras vestidas de mantilla). A continuación viene la imagen de la Virgen de Bienvenida bajo palio, precedida de dos mozas vestidas con mantilla y portadoras de sendas bandejas para que la gente eche dinero por llevar la imagen, mientras van diciendo en voz alta: ¡Quién por un euro no lleva a nuestra señora! ¡Quién por un euro no lleva a la Virgen de Bienvenida! (antes se decía: quien por una peseta..., luego: quien por diez duros..., pero los tiempos cambian) Sigue detrás de las pregonaoras la imagen de la Virgen y a continuación de la imagen la orquesta interpretando marchas procesionales y, luego ya, el grueso de la procesión formado por los hombres y mujeres del pueblo. Es de destacar que no faltarán personas que vayan descalzas o introducidas debajo de las andas haciendo una manda, lo mismo que es curioso ver cómo acompañan a la imagen gentes venidas de Payo o Peñaparda, localidades de la provincia de Salamanca en donde la Virgen de Bienvenida goza de gran devoción.
La procesión avanza por en medio del campo entre disparos de
cohetes y cánticos de los devotos.
Y ya llegados a la ermita, antes de entrar a ella, en sus alrededores, se celebra un nuevo Besamanto y la Puja o subasta de las piernas y brazos de las andas para ver quién es el que más ofrece para introducirla dentro del pequeño templo. A las voces de: ¡200 euros por el brazo derecho de Nuestra Señora! 300 euros por la pierna izquierda de Nuestra Señora! los ofertantes van haciendo suyas las pujas hasta llegar a un punto definitivo en el que se termina la subasta por no haber apuestas más elevadas.
Tras ello comienza la misa dentro de la ermita, que suele estar ya llena
de personas venidas de los pueblos vecinos, Cadalso y Santibáñez, horas
antes.
Y hasta aquí ocurren los actos previos al RAMO. es hora de entrar en materia, por tanto:
2. EL RAMO
En el momento del Ofertorio, se para la celebración y aparece en la
puerta trasera de la ermita un hombre con un enorme ramo floral atado a
una pica, acompañado por un coro de cantoras vestidas de refajo.
Es el portador del Ramo (o ramajero). De dicho Ramo
cuelgan campanillas, cintas, roscas y gran profusión de adornos. Nada
más aparecer en el quicio de la puerta, el coro de cantoras comienza a
entonar el Ramo de la Virgen de Bienvenida. Se trata de un
texto variante con música casi siempre fija que es interpretado
coralmente y por lo general sin acompañamiento instrumental, aunque
excepcionalmente hubo un año que se interpretó acompañado de tamboril.
En las estrofas del Ramo se desgranan los avatares por los que la
mayordoma o mayordomo que este año le sirve a la Virgen ha pasado, así
como las peripecias para superar tal o cual enfermedad, esta o esa
dificultad surgida en su camino por la vida y la consabida intervención
milagrosa de la Virgen de Bienvenida para ayudarlos a superar el trance,
así como la promesa hecha de cantarle un Ramo en agradecimiento. El
grupo de cantoras y el ramero avanzan a cada estrofa uno o dos pasos por
el centro de la iglesia llena de gente hasta llegar al altar mayor, a
los pies de la virgen, a cuyo lado se depositará el ramo, una vez
terminada la semblanza. Con cada avance, el ramero mueve el Ramo y hace
sonar las campanillas.
Musicalmente se trata de una especie de monodia narrativa que consta de varias estrofas con idéntica melodía, entrecortadas de vez en cuando por un estribillo (a veces de manera secuenciada, otras de manera casi aleatoria) en el que siempre se repite el mismo texto:
Oh Virgen de Bienvenida,
Antonia/ Felipe/ su madre...
(aquí se dice el nombre o la relación familiar del mayordomo)
...decía llorando,
si salgo bien de este trance
yo te he de cantar un Ramo...
Un Ramo es un canto de agradecimiento a un Santo, un Cristo o una Virgen por las gracias recibidas tras haberse encomendado en una gran dificultad o apuro a esta divinidad. En en Ramo se cuenta el problema escuetamente y a veces hasta la solución. Siempre se deja patente la voluntad de pagar la manda y en casi todos ellos se narra el humilde acceso al templo pidiendo a la justicia o al sacerdote el permiso para cantar el Ramo. Característica ésta muy interesante, pues no debía ser muy católico en origen el asunto del Ramo cuando estaba como desterrado fuera de los templos y, cuando la iglesia se vio forzada a aceptar que entraran con él dentro, lo aceptó a condición de que pidieran los permisos pertinentes y se arrodillasen incluso para recibir la bendición antes de proseguir. Hubo tantas adoraciones al árbol y tantos ritos de fructificación antes de ser estas manifestaciones de comunión con la naturaleza sincretizadas por el cristianismo que nada de extrañar tiene que, como en tantos otros rituales extraños que hoy ocurren, el casamiento del Ramo con los Santos haya sido en algún momento un tanto rudo y peliagudo.
Vamos a utilizar como base de este estudio uno de los Ramos más famosos que se han cantado en Torre de D. Miguel en los años cuarenta del siglo XX, y del que casi nadie volvió a tener noticias y se olvidó casi completamente hasta que lo rescatamos, con la ayuda inestimable de cuatro mujeres mayores, y con prodigiosa memoria de la tía Faustina la Ciega, del olvido, cincuenta años más tarde. La versión dada aquí es la que con más frecuencia hemos oído de sus labios, y por lo tanto la conservada en aquellos archivos vivientes que eran sus memorias. Puede que haya otras. Como existen otros Ramos, vamos a llamar a este RAMO I o RAMO DE GREGORIO:
1 Al entral en este tempru,
baju esti santu portal,
te pedimus, Vilgin pura,
licencia para cantal.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
2 Para cantal esti Ramu
licencia le pidu al puebru,
a toda la autoridá
y al señol cura el primeru.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
3 Tomemus agua bendita
comu siempri acostumbramus,
jagamus la reverencia,
sigamus todas cantandu.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
4 Anti tu imagin bendita
Gregoriu está con el Ramu
y nosotras, mu contentas,
lo vamos acompañandu.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
5 El mozu que lleva al Ramu
lo lleva con alegría
polqu’está sanu y mu güenu,
tantu comu padecía.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
6 El dieciséis de noviembri
Gregoriu se levantó
de la cama en que dolmía,
¡madri mía que dolol!
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
7 Sus padris, mu angustiáus,
le dicin con mucha pena:
hiju del mi corazón,
qu’es lo que tendrá tu pielna!
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
8 Dos mesis y mediu lleva
padeciendu sin cesal
con doloris imposibris
que no lo dejan paral.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
9 El veninuevi d’eneru
estaba de gravedá
y el señol dotol dispusu
que lo tenían qu’operal.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
10 El señol dotol dispusu
de mandal-lu a Salamanca:
es una causa mu gravi
y no puéin dal-la sana.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
11 Su madri, mu afrigida,
le dici al señol dotol:
no lo mandi a Salamanca,
que me s’acaba el valol.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
12 En casa de su tía Odulia,
decidin que s’operara,
que tieni mejol apañu
pa si argu le fallara.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
13 Cuandu estaba ya tendíu
en la mesa d’operal
Don Hilariu y Don Beniciu
mu bien lo querían cural.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
14 En casa de su tía Odulia
mentris la pielna sajaban,
los dambus con mucha fe
de la Vilgin s’acordaban.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
15 Las dos primas de Gregoriu
en la operación s’hallaban
arrecogiendu la sangri
que Gregoriu derramaba.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
16 Dos helmanas de su madri
qu’en la operación s’hallaban
dijun que cumprirían mandas
si la pielna le sanaba.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
17 Una helmana que tenía
más paqueña le decía:
ponel a mi helmanu güenu,
oh Vilgin de Bienvenida.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
18 Y su madri, mu afrigida,
mentris lo están operandu
de la Vilgin soberana
sólu s’estaba acordandu:
Oh Vilgin de Bienvenida,
la probi decía llorandu,
si no le cuertan la pielna,
vos he de cantal un Ramu.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
19 A Güenus Airis se jue
una prima que tenía,
sintiendu no acompañal
al Ramu con alegría.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
20 A misa se vinu un día
anqu’andaba con muletas,
y esti Ramu l’ofreció
a la Vilgin madri nuestra.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
21 Anqu’andaba con muletas
a misa se vinu un día
y a la Reina Soberana
de corazón le decía:
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
22 Oh Vilgin de Bienvenida
te pido con humirdá
qu’en la hora de la muerti
de ti m’acuerdi na más.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
23 Oh Vilgin de Bienvenida
pedimus tu proteción:
que seas nuestra abogada,
ara y en toda ocasión.
(Se mueve el ramo
y se hacen sonar las campanillas)
Oh Vilgen de Bienvenida:
el pelmiso te pedimos
para cantal este Ramo,
que lo tienen prometido.
Desde Birbado han venido
pisando porvo y arena,
sólo pol venilte a vel
Patrona de Nuestra Sierra...
Sarve Señora de Bienvenida,
este es tu puebro que en ti confía,
nunca le niegues tu proteción,
gracias te damos pol tanto favol.
Desde Birbado han venido
estas shonradas familias
a cumpril esta promesa,
Oh Vilgen de Bienvenida...
Tampoco es despreciable este otro Ramo, que vamos a llamar RAMO III o DE LOS SORDADOS, y del que, desgraciadamente, sólo se conserva este corto fragmento:
Oh Vilgen de Bienvenida
qu’estás en el camarín:
salud para los sordados
para que puedan venil...
Lo mismo que este RAMO IV o DE PASARÓN, del que existe igualmente una sola estrofa:
En Pasarón he nacido
y allí ha sido mi niñez
y estando yo en agonía
de la Virgen me acordé...
De éste que vamos a llamar RAMO V o DE LAS PEQUEÑITAS DESAMPARADAS, existe igualmente sólo una estrofa:
Estas niñas pequeñitas
no tienen padre ni madre
ni más amparo que yo
y la Virgen que las guarde.
Más suerte parece que hemos tenido con el RAMO VI o DE JUSTINA CAMISÓN, del que hemos podido recuperar cuatro estrofas:
El venticincu de Juliu
pol sel día aseñaladu
a Justina Camisón
al hospital la llevarun.
La cogin en la camilla,
la subin al hospital
y los médicus le dicin:
mala está ya de sarval.
Su querida helmana Cándida
con desconsuelu lloraba:
dejal que llevi a mi helmana
y se muera en nuestra casa.
Y los médicus le dicin:
no se la puedin lleval,
qu’está d’evidencia gravi
y l’ hay que medicinal.
Poco, sin embargo, queda de este RAMO VII o DE LOS OJITUS, del que sólo parece haber este corto fragmento:
Cuandu su agüela lo vio
que los ojitus abría
esti Ramu l’ofreció
a la Vilgin Bienvenida...
El siguiente fragmento, que de momento vamos a llamar RAMO VIII o DE RAMÓN, bien pudiera ser parte del RAMO II (Desde Birbado han venido...), pero hasta el momento nadie nos lo ha confirmado:
Ya se despidi Ramón,
dánduti milis de gracias,
diciendu que los amparis
hasta llegal a su casa...
Más desconcertante es, si cabe, este fragmento de un RAMO IX o DE LA CASILLA, del que la estrofa inconexa no nos permite ni siquiera hacer ningún supuesto:
¡Oh salve, reina del cielo, oh salve!
A su madre le decía:
vámonos a la casilla
a gastar todo el dinero
que me s’acaba la vida...
¡Oh salve oh reina del cielo, oh salve!
Hemos conocido un RAMO X o RAMO DE MARÍA LA AGUACILA, magníficamente interpretado por el coro de las mujeres casadas de Torre de D. Miguel, pero que es una escrupulosa variante del RAMO DE GREGORIO, una vez que se hubo recuperado éste, en el que sólo se han cambiado los protagonistas y las circunstancias. Por ello, aunque se conserve todo el texto, únicamente vamos a dar unas estrofas:
...Ante tu imagen bendita
María está con el Ramo
y nosotras muy contentas
la vamos acompañando...
...El día primero de mayo
estaba de gravedad
y el señor doctor dispuso
que la tenían que operar...
...su marido muy afligido
le dice al señor doctor:
poner a mi mujer buena
que se me acaba el valor...
...Oh Virgen de Bienvenida,
el pobre decía llorando,
poner a mi mujer buena
y os he de cantar un Ramo...
...La moza que lleva el Ramo
lo lleva con alegría
porque está sana y muy buena
tanto como padecía...
El RAMO es una composición poética sin muchas pretensiones literarias que utiliza el cuarteto o la cuarteta como estrofa métrica con rima alterna (ABAB o abab). Con una música de fácil tonalidad y melodía con ciertos regustos orientalistas (a veces se asemeja a cantos sefardíes o a monodias cortesanas arabigoandaluzas), sin embargo cuenta con un sistema de composición interesante. Puesto que se trata primordialmente de narrar unos hechos melodramáticos y se pretende con ello impactar vivamente sobre el auditorio, lo verdaderamente puesto en primer término son los acontecimientos ocurridos que hayan producido el supuesto milagro y la ofrenda del Ramo a la Virgen de Bienvenida. Poco importa la melodía, normalmente nunca renovada y copiada de Ramos anteriores o la versificación, que sólo está cuidada dentro de los más elementales límites de una métrica pobre y harto sencilla. Por el contrario el hilo argumental, la secuenciación de los hechos y la técnica narrativa, sorprendentemente, están lleno de recursos. Del mismo modo que los cantos de juglar de la edad media, estos RAMOS utilizan la técnica del encabalgamiento y del rembourrage para no perderse en la narración de los acontecimientos. Esto no es nuevo en absoluto. Es una técnica oralista utilizada por todo aedo, juglar, versolari, coplero, trovador o rapsoda a lo largo de todos los siglos. Preeminentemente la utilizaron personas que debían confiar todo el contenido del argumento a su memoria, sin poder apoyarse en manuscrito alguno, bien porque debían escenificar el asunto en algún sitio público y les serviría de estorbo cualquier texto escrito, bien porque ( y esto era lo más corriente) no sabían leer y se veían forzados a almacenar en su cabeza millares de ripios en orden cronológico. Por ello se sirvieron de estas técnicas, de todo el que se dedicara a este oficio conocidas, y que no dudamos que existen también al menos en el RAMO I que es el único del que, por su amplitud, se puede decir esto. El rembourrage era un procedimiento por el cual sólo una idea muy básica estaba encerrada en cada estrofa, siendo el resto puro relleno de palabrería que el recitador podía cambiar a su antojo sin que el argumento variase. El encabalgamiento era un procedimiento por el que la última idea argumental de una estrofa era prácticamente idéntica a la primera de la siguiente, con lo cual el juglar podía saltar de una a otra fácilmente sin necesidad de hacer un gran esfuerzo por recordar qué venía luego. Ambas argucias o recursos están presentes en el texto del RAMO I, para gloria de la oralidad y para disfrute de los estudiosos. Veamos:
Restos de este recurso de rembourrage podemos observarlo en la siguiente estrofa claramente. En ella se ve que el contenido argumental está en los dos primeros versos, y que los siguientes pueden ser perfectamente sustituidos por otros distintos sin que el tema varíe para nada:
9 El señol dotol dispuso
de mandarlo a Salamanca:
es una causa muy grave
y no pueden darla sana.
Lo mismo ocurre en las siguientes estrofas en las que marcamos en negrita lo importante y dejamos sin marcar en negrita lo que es puro relleno:
10 Su madri, mu afrigida,
le dici al señol dotol:
no lo mandi a Salamanca,
que me s’acaba el valol.
11 En casa de su tía Odulia,
decidin que s’operara,
que tieni mejol apañu
pa si argu le fallara.
Como ejemplo de encabalgamiento, veamos este paso de las estrofa primera a la segunda, con una frase casi idéntica:
1 Al entral en este tempru,
baju esti santu portal,
te pedimus,
Vilgin pura,
licencia para cantal.
2 Para cantal esti Ramo
licencia
le pidu al puebru,
a toda la autoridá
y al señol cura el primeru.
O este otro ejemplo del paso de la estrofa 19 a la 20, aunque mucho menos explícito:
19 A misa se vinu un día
anqu’andaba con muletas,
y esti Ramu l’ofreció
a la Vilgin madri nuestra.
20 Anqu’andaba con muletas
a misa se vinu un día
y a la Reina Soberana
de corazón le decía:
Por otro lado, el RAMO, como toda composición oralista que se precie, necesita de una estructura y de un armazón en los que sostenerse. Es decir que debe tener un prefacio o prólogo, una descripción de los personajes, una presentación del nudo, un desenlace y un epílogo. De esta manera el narrador no da pasos de ciego y camina siempre por una senda firme sin miedo a resbalar. En el RAMO I o DE GREGORIO, único en el que estos aspectos pueden ser analizables, por estar más completo que los otros, vemos que hay un introito con una fórmula fija que parece común al resto de los Ramos conocidos. Vamos a llamarla LA PETICION DE LICENCIA:
Al entrar en este templo,
bajo este santo portal
te pedimos
virgen pura
licencia para cantar.
Para cantar
este Ramo,
licencia le pido
al pueblo,
a toda al autoridad
y al señor cura el primero.
Posiblemente hubo un tiempo en el que debía pedirse autorización a los poderes eclesiales o civiles para interpretar cualquier narración. De ello parece quedar este resto a manera de fórmula fija.
A continuación se inserta una variante o una ampliación de esta fórmula en la que se muestra el debido respeto por estar en lugar sagrado. De paso se afirma la condición de cristiano convencido. Vamos a llamarla FORMULA DE RESPETO:
Tomemus agua bendita
comu siempri acostumbramus,
jagamus la reverencia,
sigamus todas cantandu.
No hay que olvidar que desde la alta edad media el teatro y casi todas sus variantes habían sido expulsadas al atrio de las iglesias por ser consideradas manifestaciones cuasi profanas y pecaminosas. Por lo que no sería nada descabellado que el RAMO, que participa evidentemente de la teatralidad y que desarrolla un tema de dudosa religiosidad, al menos en el sesenta por cierto de lo recreado, tuviera en algún momento dificultades para ser aceptado dentro de los templos. De ahí estas excesivas fórmulas de introducción en las que el respeto va siempre por delante.
Luego vendría la PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES, evidentemente:
4 Anti tu imagin bendita
Gregoriu
está con el Ramu
y nosotras,
mu contentas,
lo vamos acompañandu.
Para, a continuación, ir desgranando los hechos que ocasionaron la promesa de cantar un Ramo. Vamos a llamar a esta parte RELACIÓN DE ACONTECIMIENTOS. Ésta esté hecha en dos partes. Una primera en la que se resume la tragedia y el milagro y otra segunda en la que se van desgranando los eventos uno a uno.
A. Resumen de la tragedia y el milagro:
5. El mozu que lleva el Ramu
lo lleva con alegría
polqu’está sanu y mu güenu,
tantu comu padecía.
B. Pormenorización detallada:
6 El dieciséis de noviembri
Gregoriu se levantó
de la cama
en que dolmía,
¡madri mía qué dolol!
7 Sus padris, mu angustiáus,
le dicin con mucha pena:
hiju del mi corazón,
qu’es lo que tendrá tu pielna!
8 Dos mesis y mediu lleva
padeciendu
sin cesal
con doloris imposibris
que no lo dejan paral.
9 El veninuevi d’eneru
estaba de gravedá
y el señol dotol dispusu
que lo tenían qu’operal.
12 En casa de su tía Odulia,
decidin que s’operara,
que tieni mejol apañu
pa si argu le fallara.
13 Cuandu estaba ya tendíu
en la mesa d’operal
Don Hilariu y Don Beniciu
mu bien lo querían cural.
Para lograr que el suceso pueda calar hasta las fibras más sensibles del auditorio, éste se engalana con todos los elementos melodramáticos posibles, incluso exagerados, con el fin de procurar en el momento del canto del Ramo una gran tensión emocional. Estos efectos especiales, por así llamarlos, buscan indudablemente un mayor impacto cuando ocurra la intervención milagrosa de la Virgen y se logre el milagro. No son un recurso nuevo. Ya desde Gautier de Coincy en sus Myracles de Nostre Dame o Gonzalo de Berceo en Los Milagros de Nuestra Señora eran de frecuente uso. Ambos ingenuos frailes utilizaron la misma técnica para enfervorizar a sus oyentes. Vamos a llamar a esta parte LOS ELEMENTOS MELODRAMATICOS:
8 Dos mesis y mediu lleva
padeciendu sin cesal
con doloris imposibris
que no lo dejan paral.
10 El señol dotol dispuso
de mandal-lu a Salamanca:
es una causa muy grave
y no puéin dal-la sana.
11 Su madri, mu afrigida,
le dici al señol dotol:
no lo mandi a Salamanca,
que me s’acaba el valol.
12 En casa de su tía Odulia,
decidin que s’operara,
que tieni mejol apañu
pa si argu le fallara.
15 Las dos primas de Gregoriu
en la operación s’hallaban
arrecogiendu la sangri
que Gregoriu derramaba.
Oh Vilgin de Bienvenida,
la probi decía llorandu,
si no le cuertan la pielna,
vos he de cantal un Ramu.
Evidentemente, no pueden faltar unos versos en los que los protagonistas se encomienden a la Virgen de Bienvenida para que realice el milagro. Éstos están intercalados en diferentes momentos y fases del asunto, de manera que el auditorio pueda tener siempre la referencia de la súplica hecha a Nuestra Señora antes de que ella se digne, finalmente, intervenir en favor del desgraciado protagonista. Vamos a llamar a esta parte: LA SUPLICA:
Evidentemente, recurren a la Virgen casi todos los protagonistas de la historia. Los médicos:
14 En casa de su tía Odulia
mentris la pielna sajaban,
los dambus con mucha fe
de la Vilgin s’acordaban.
La hermana y la madre del protagonista:
17 Una helmana que tenía
más paqueña le decía:
ponel a mi helmanu güenu,
oh Vilgin de Bienvenida.
18 Y su madri, mu afrigida,
mentris lo están operandu
de la Vilgin soberana
sólu s’estaba acordandu:
Oh Vilgin de Bienvenida,
la probi decía llorandu,
si no le cuertan la pielna,
vos he de cantal un Ramu.
Es hora de que llegue ya el momento de hacer explícita la promesa de cumplir mandas o cantar un RAMO a la Virgen de Bienvenida, a cambio de los favores recibidos. En suma del milagro. En este caso lo hacen dos tías del protagonista, la madre del protagonista y él mismo, sin olvidar una pariente lejana que se queda con pena de no asistir al cumplimiento de la promesa. Es asunto trillado tanto dentro de la devoción mariana como en las muchas manifestaciones religiosas literaturas o pseudoliterarias en las que hay intervenciones milagrosas de santos o de la Virgen María. Vamos a llamar a esta parte LA PROMESA DEL RAMO:
16 Dos helmanas de su madri
qu’en la operación s’hallaban
dijun
que cumprirían mandas
si la pielna le sanaba.
18 Y su madri, mu afrigida,
mentris lo están operandu
de la Vilgin soberana
sólu s’estaba acordandu:
Oh Vilgin de Bienvenida,
la probi decía llorandu,
si no le cuertan la pielna,
vos he de cantal un Ramu.
19 A Güenus Airis se jue
una prima
que tenía,
sintindu no acompañal
al Ramu
con alegría.
20 A misa se vinu un día
anqu’andaba con muletas,
y esti Ramu l’ofreció
a la Vilgin madri nuestra.
Por último habría que hablar del epílogo o fórmula de cierre de la narración. También parece, como el prólogo, una enunciación fija, reutilizable en otros posibles Ramos, sin menoscabo de la efectividad suplicada. La vamos a llamar directamente EPÍLOGO. En ella hay dos partes. Una primera en la que el protagonista se acerca a la Virgen para darle las gracias por el milagro obrado, y una segunda en la que, a la manera de las Cantilenas francesas del siglo IX y, por generalizar de casi toda la literatura religiosa mariana medieval versificada, se pide la protección de la Virgen María no sólo para la familia del protagonista de la historia, sino que, usando una fórmula abierta, se engloba en ella también a las cantoras del Ramo y, de igual modo, a todos los oyentes:
21 Anqu’andaba con muletas
a misa se vinu un día
y a la Reina Soberana
de corazón le decía:
22 Oh Vilgin de Bienvenida
pedimus tu proteción:
que seas nuestra abogada,
ara y en toda ocasión.
Habría que considerar, además, la posibilidad de que el tipo de métrica utilizado sea la consecuencia de imitar métricas semejantes anteriores y no de que haya querido el compositor hacerlo expresamente en octosílabos de rima alterna. Nada de extraño tiene que así fuese. De hecho, el octosílabo de rima alterna no es sino la consecuencia de la partición por la cesura de un verso mucho más largo de dieciséis sílabas y monorrimo, habitual en las composiciones orales del medievo. De ser así, esta composición bien hubiera podido presentar el siguiente aspecto:
1 Al entral en este tempru/ baju esti santu portal,
te pedimus, Vilgin pura/ licencia para cantal.
2 Para cantal esti Ramu/ licencia le pidu al puebru,
a toda la autoridá/ y al señol cura el primeru.
3 Tomemus agua bendita/ comu siempri acostumbramus,
jagamus la reverencia/ sigamus todas cantandu.
4 Anti tu imagin bendita/ Gregoriu está con el Ramu
y nosotras, mu contentas/ lo vamos acompañandu.
5 El dieciséis de noviembri/ Gregoriu se levantó
de la cama en que dolmía/ ¡madri mía que dolol!
6 Sus padris, mu angustiáus/ le dicin con mucha pena:
hiju del mi corazón/ qu’es lo que tendrá tu pielna!
7 Dos mesis y mediu lleva/ padeciendu sin cesal
con doloris imposibris/ que no lo dejan paral.
8 El veninuevi d’eneru/ estaba de gravedá
y el señol dotol dispusu/ que lo tenían qu’operal.
9 El señol dotol dispusu/ de mandal-lu a Salamanca:
es una causa mu gravi/ y no puéin dal-la sana.
10 Su madri, mu afrigida/ le dici al señol dotol:
no lo mandi a Salamanca/ que me s’acaba el valol.
11 En casa de su tía Odulia/ decidin que s’operara,
que tieni mejol apañu/ pa si algu le fallara.
12 Cuandu estaba ya tendíu/ en la mesa d’operal
Don Hilariu y Don Beniciu/ mu bien lo querían cural.
13 En casa de su tía Odulia/ mentris la pielna sajaban,
los dambus con mucha fe/ de la Vilgin s’acordaban.
14 Las dos primas de Gregoriu/ en la operación s’hallaban
arrecogiendu la sangri/ que Gregoriu derramaba.
15 Dos helmanas de su madri/ qu’en la operación s’hallaban
dijun que cumprirían mandas/ si la pielna le sanaba.
16 Una helmana que tenía/ más paqueña le decía:
ponel a mi helmanu güenu/ oh Vilgin de Bienvenida.
17 Y su madri, mu afrigida/ mentris lo están operandu
de la Vilgin soberana/ sólu s’estaba acordandu:
Oh Vilgin de Bienvenida/ la probi decía llorandu,
si no le cuertan la pielna/ vos he de cantal un Ramu.
18 A Güenus Airis se jue/ una prima que tenía,
sintindu no acompañal/ al Ramu con alegría.
19 A misa se vinu un día/ anqu’andaba con muletas,
y esti Ramu l’ofreció/ a la Vilgin madri nuestra.
20 Anqu’andaba con muletas/ a misa se vinu un día
y a la Reina Soberana/ de corazón le decía:
Oh Vilgin de Bienvenida/ pedimus tu proteción:
que seas nuestra abogada/ ara y en toda ocasión.
Pero hay más sorpresas. Si analizamos dónde se halla el contenido del hilo narrativo, nos encontramos con que, del mismo modo que ocurría en los cantos de juglar de la edad media, éste se halla en el primer hemistiquio del verso, siendo el segundo puro relleno o rembourrage. Esto era así no por capricho sino porque, mientras el narrador declamaba el segundo hemistiquio con fórmulas clichés preestablecidas, podía hacer memoria para recordar de qué manera iba a comenzar el siguiente verso. Se trata, por lo tanto, de otro recurso de memorización para hacer más fácil el trabajo de retentiva del poema. Es evidente que, con el paso del tiempo, esta técnica y estas estructuras mnemotécnicas no se aprecia claramente con una continuidad manifiesta en todas las estrofas (posiblemente cuando se compuso este Ramo no se utilizaron todos los recursos de la técnica oralista, ya que la escritura no le sería desconocida al compositor y habría pasado ya de ser un bien exclusivo de los clérigos, como ocurría en la edad media, de manera que bien pudo servirse de ella convenientemente, con lo cual el compositor del Ramo o los compositores del Ramo, que pudieron ser varios, encomendarían al papel datos que otrora sólo hubieran podido encomendar a la retentiva), pero como donde hubo candela siempre quedan rescoldos, aquí aparecen hoy aún las estrofas 12, 13, 14, 15 y 16 con este recurso mnemotécnico bien utilizado, conteniendo el hilo argumental narrativo solo en los primeros hemistiquios y dejando los segundos hemistiquios libres de él y únicamente ocupados por el rembourrage, para que nos sirvan de ejemplo:
12 Cuandu estaba ya tendíu/ en la mesa d’operal
Don Hilariu y Don Beniciu/
mu bien lo querían cural.
13 En casa de su tía Odulia/ mentris la pielna sajaban,
los dambus con mucha fe/ de la Vilgin s’acordaban.
14 Las dos primas de Gregoriu/ en la operación s’hallaban
arrecogiendu la sangri/
que Gregoriu derramaba.
15 Dos helmanas de su madri/ qu’en la operación s’hallaban
dijun que cumprirían mandas/
si la pielna le sanaba.
16 Una helmana que tenía/ más paqueña le decía:
ponel a mi helmanu güenu/
oh Vilgin de Bienvenida.
A principios de siglo, en Yugoslavia, país en el que la técnica juglaresca de la recitación se ha venido conservando entre los que han seguido practicando este noble arte, un rapsoda llamado Avdo Mededovic era capaz, utilizando este sistema memorístico de escuchar una canción de dos mil versos, por ejemplo, a otro juglar, y de contar él el asunto de dicha canción con el mismo argumento, pero recitado en seis mil o siete mil versos como mínimo. Su técnica oralista era sencillamente impresionante. Había aprendido, desde niño entre las piernas de su padre, que también fue trovero, cómo utilizar todos los recursos antiguos conocidos para narrar en verso con rellenos, encabalgamientos, estructuras secuenciales, clichés y tópicos, y ahora ya podía decirse que casi pensaba en verso cada frase, o más correctamente dicho: sabía cómo debía construir una frase para que le encajase en su poema narrativo como una pieza de precisión en un rompecabezas, aunque estuviese falta de contenido y fuese lo narrado pura farfolla, simple adorno, palabrería vana.
Así visto, este RAMO DE LA VIRGEN DE BIENVENIDA, como muchos Ramos que aún se conservan en Extremadura (recordamos especialmente el Ramo de San Fulgencio y Santa Florentina de Berzocana o el Ramo de San Sebastián de Piornal) es una continuación tradicional de un tipo de literatura oralista que tuvo sus orígenes en las primeras manifestaciones declamatorias de la humanidad (Homero ya utilizaba seguramente recursos semejantes, y recursos semejantes, sin duda ninguna, utilizó Emiliano, el Ciego de Perales, a mediados del siglo XX para narrar sus coplas), que se mantuvo bien viva en los juglares, copleros, bardos, trovadores, troveros, rapsodas y aedos que no contaron para su trabajo con textos escritos, y que ha sobrevivido, aunque disfrazada y bien disimulada, hasta nuestros tiempos actuales en bastantes formas de recitación o de canto, tanto religioso como profano. El RAMO DE LA VIRGEN DE BIENVENIDA de Torre de D. Miguel, es, en ese sentido, una pequeña joya musical y literaria que el tiempo ha conservado casi intacta a como hace posiblemente cientos de años debió interpretarse. Hoy habrá cambiado la letra y es posible que el argumento, porque los protagonistas del hecho milagroso han ido sucediéndose y siendo diferentes, pero sin duda los recursos literarios y de oralidad, los rembourrages, los encabalgamientos y la disposición argumental, siguen siendo idénticos. Por ello toda labor por conservar estos tesoros deben ser siempre bienvenidos, vengan de donde vengan.
Tras la recitación del Ramo, la misa sigue desarrollándose sin especiales intervenciones. Suele ser cantada y suele, asimismo, el coro de las amas de casa interpretar algo especial para la ocasión, como la misa extremeña o alguna otra de renombre que ensayan en las semanas precedentes, y, tras ésta, la gente vuelve al pueblo, donde suele estar la orquesta tocando en la plaza para ambientar el momento. Algunas parejas bailan y la mayoría se dedica a entrar y salir de los bares para tomar el aperitivo hasta la hora de comer.
La comida de fiesta suele ser abundante y extraordinaria. Una buena caldereta de cabrito, estupendos callos, una ensalada de limones o de bacalao con aceitunas negras, aceite virgen y pimientos rojos, todo ello regado con vino de la Sierra de Gata y, acompañado en los postres, natillas con bollus mamonis, fran caseru, brazu de gitanu, bizcochón..., el aguardiente de cabeza.
Por la noche de nuevo la verbena hasta altas horas de la madrugada y, posiblemente, recorrido de las bodegas del pueblo en grupos de amigos para cenar en ellas a base de pinchos de chacina, jamón y queso curado.
Si hay mayordomo o mayordoma para el día siguiente, habrá una un nuevo día de fiesta y una nueva celebración, con misa en la ermita y procesión alrededor de ésta y nueva puja de las piernas y brazos y nuevo Besamanto. No suele haber Ramo en el segundo día.
Lo mismo ocurrirá en el tercer día, si llegará a haber, de nuevo, mayordomos.
Se cuenta que, después de la Guerra Civil, había tanta gente que tenía que darle las gracias a la Virgen de Bienvenida que hubo mayordomía durante cuarenta y dos días. Y, en consecuencia, baile de tamboril en medio de la plaza durante otras tantas tardes.
La fiesta de las Bienvenidas se repite el primer domingo de agosto para que los emigrantes puedan participar de esos momentos de convivencia que supone el hecho de reunirse en el pueblo gentes que hace un año a más que no acuden al sitio en que nacieron por obligaciones responsables. Sin el esplendor y ni la emoción de las celebraciones del mes de Abril, este ceremonial veraniego es mucho más cauto, pobre y soso, limitándose a verbenas nocturnas, comilonas, vinos en los bares y misa, besamanto y pujas en la ermita, sin traer a la Virgen al pueblo, lo que desluce evidentemente las celebraciones. Sí tiene éxito, sin embargo, el Capazo que se celebra la víspera a las 12 de la noche, por la gran cantidad de serragatinos que se junta para el evento, aunque sea una transposición temporal, falta de sentido, el hecho de realizar el Capazo tanto en Abril como en el medio del verano, ya que este rito ancestral, de posible origen prerromano (ver El Capazo en 100X100 EXPERTOS), era eminentemente un culto invernal al sol en el momento de mayor oscuridad del año.
En cuanto a los orígenes de la existencia de la Virgen de
Bienvenida en este pueblo de Torre de D. Miguel (también es la Patrona de
Valdefuentes, un pueblo de los llanos de Cáceres), no parece que existan
referencias que no sean meramente oralistas o puramente literarias. Siempre
dentro de ese campo de la especulación y del estricto folklore, parece ser
que la Virgen de Bienvenida se apareció a un torreño a finales del siglo XV
o a principios del siglo XVI y, al saludarla éste cortésmente: bienvenida
seáis señora…, parece que respondió ella que ése debería ser el nombre
que le diesen cuando le tributasen pleitesía. Como puede apreciarse por el
inverosímil diálogo entre un cabrero y una aparición, esta idea no pudo
salir sino de la cabeza de alguien con una formación considerable, quien,
sin duda, la haría luego correr entre la gente, creando con ello el mito y,
de rebote, el rito.
Pensamos sin embargo que todas las celebraciones marianas del mes de abril tienen un único origen: los ritos tributados a la diosa Deimeter griega, protectora de las cosechas y de las siembras. No le resultaría difícil al cristianismo, que tantos rituales paganos se vio obligado a sincretizar, transformar dicho nombre (Deimeter) en Dei Mater (Madre de Dios) y conseguir de esa manera que los mismos tributos que se le brindaban a la diosa madre de los campos se le siguieran tributando a la Virgen María. Así los tálamos que se le han tributado a incontables Vírgenes de diversas advocaciones, en los que el trigo, la cebada, el aceite o los frutos de temporada se le ponían a sus pies en medio de la plaza de sus respectivos pueblos, representarían la continuidad de las antiguas ofrendas vegetales hechas a la diosa griega Deimeter y a la romana Ceres, mucho más tarde. Hemos incluso oído que, antiguamente, se le ofrecían a la Virgen de Bienvenida, a parte dulces hechos de harina de trigo, roscas de pan que terminaban en dos picos cruzados, signo inequívoco de que en tiempos arcaicos tuvieron forma de serpientes mordiéndose la cola, como correspondía a una de las ofrendas más populares que se le hicieron a la diosa griega: los productos del campo transformados en símbolos de fructificación. No es un caso aislado. En los Cuatro Lugares, en los llanos de Cáceres, en especial en Monroy, se le ofrecen a la Virgen el día de las Purificás, unos dulces de piñonate con palitos pinchados encima con forma de diminutos árboles. Estas ofrendas tienen idéntica función que tuvieron las roscas de la Virgen de Bienvenida hace tiempo. Incluso nos atreveríamos a decir que los brazus de gitanu, los bizcochonis, las tartas y las perrunillas y bollus del Ofretoriu andan en la misma línea tributaria. Evidentemente no es el único caso, ni en la provincia ni en España.
Sea como fuere, las Bienvenidas han sido siempre, junto con el Capazo, y siguen siendo las señas de identidad de Torre de D. Miguel. Cuando se acerca el Domingo de Cuasimodo, los torreños ausentes sienten la necesidad imperiosa de acudir a mezclarse con sus paisanos y a acompañar a su Patrona, la Virgen de Bienvenida, en todos los actos que se le tributan en esos días. Y a quien, por las circunstancias personales, le es imposible estar allí físicamente en esos días, seguro que el corazón o el lo han de trasladar algunos ratos para poder acompañar a sus paisanos y a su Virgen de Bienvenida. Este ensayo sobre los rituales religiosos en Torre de D. Miguel es, en cierta manera, también un homenaje de la ausencia a sus gentes y a su religiosidad.
TRASCRIPCIÓN MUSICAL Y FICHA DE ANÁLISIS DEL RAMO DE LA VIRGEN DE BIENVENIDA:
Teresa Camisón Berrocal

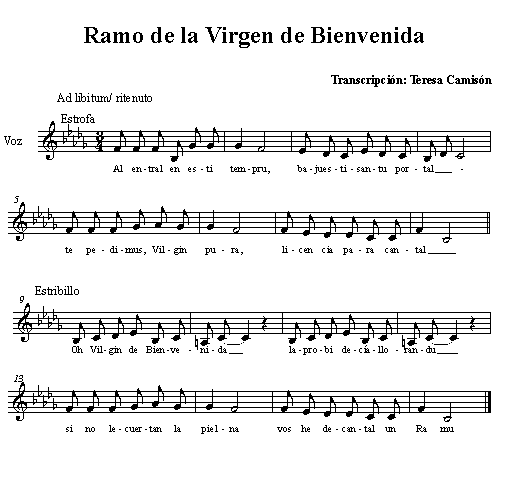
FICHA DE ANÁLISIS:
RAMO DE LA VIRGEN DE BIENVENIDA
Centrándonos en el aspecto musical del Ramo, podríamos dividir su estudio en tres bloques: el melódico, el rítmico y el formal.
Análisis
melódico:
Se trata de una melodía tonal, la trascripción está en la tonalidad de Si bemol menor, respetando el tono en el que lo cantaron las informantes.
Tiene un ámbito melódico de casi una octava (de Si 2 a La 3).
Comienza en V grado o dominante, con la nota Fa.
Los finales de frase son cadencias perfectas (dominante-tónica), tanto en el final de la estrofa como del estribillo. Existen semicadencias intermedias (subdominante-dominante) en los compases 2, 6 y 14.
La melodía se mueve por grados conjuntos, aunque con algunos saltos interválicos. Los intervalos en curso son: unísono, 2ª menor, 2ª mayor, 3ª menor, 3ª aumentada, 4ª justa, 5ª justa y 6ª menor.
La relación música texto es claramente silábica, es decir, cada sílaba se vincula a un solo sonido. Únicamente hay un pequeño melismas en la última frase, en la palabra portal.
El punto culminante de la melodía es el La que aparece en la estrofa, en el compás 5, que vuelve a aparecer en el estribillo en el compás 13. Son los momentos de más tensión.
El compás es simple, ¾. Con tempo moderado: q = 100 aproximadamente.
El comienzo es tético, es decir, en parte fuerte. Y la terminación femenina (no termina en parte fuerte).
La figuración es bastante simple: sucesiones de corcheas, y negras y blancas en los finales.
Análisis formal.
La estructura formal es: A B A C A... Es decir, varias estrofas seguidas siempre de un estribillo de 8 compases.
La forma interna es la de la canción tradicional, es decir, tanto la estrofa como el estribillo están formadas por dos frases, cada una de éstas divididas a su vez en dos semifrases, y cada semifrase en dos subperiodos.
Este Ramo mantiene siempre la misma melodía, pero cada año se hace una letra nueva, ya que ésta debe contar los pormenores de la manda personal que realiza el mayordomo de las fiestas. Por tanto, cada año surge un nuevo texto de recambio. Esta técnica se llama CONTRAFACTA.
En cuanto a la organología, sólo se puede decir que es un canto a capella, sin acompañamiento instrumental. Únicamente se acompaña con el sonar de unas campañillas que lleva el Ramo, al finalizar cada estribillo.
Finalmente, decir que el Ramo de la Virgen de Bienvenida se clasifica dentro de las canciones religiosas marianas y se canta en el mes de abril.
OTROS RAMOS DE LA PROVHOMEINCIA DE CÁCERES