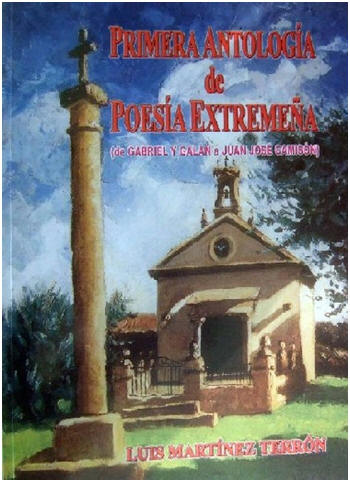
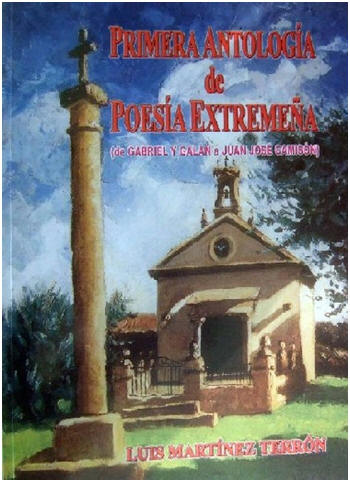
PRIMERA ANTOLOGIA
DE
POESIA EXTREMEÑA
(De José María Gabriel y Galán a Juan José Camisón)
Introducción, Selección y Notas
LUIS MARTINEZ TERRON
***
Cáceres, Enero de 2005
Al que leyere:
Si al leer los poemas que, como briosos corceles cabalgan sobre los surcos convertidos en los versos que impregnan estas páginas, no sientes emoción alguna, vuelve sobre tus pasos y sal de este libro. Nadie te lo demandará ni tendrá en cuenta, pero te perderás una gran oportunidad de conocer el noble sentimiento y la nobleza de los hombres-poetas de tu tierra.
1ª Edición
(c) LUIS MARTINEZ TERRON
“Si vais para poetas no olvidéis el folclore.
La poesía siempre ha salido del pueblo”.
ANTONIO MACHADO
ESTA antología que iniciamos, más que un libro surgido al azar de una ocurrencia feliz es, sobre todo, el final obligado de un largo proceso de selección. Extremadura es un pueblo de hondas tradiciones históricas y artísticas y cuenta también con una amplia trayectoria poética, no solamente en lengua castellana sino utilizando el habla popular. Y tampoco el orden en que aparecen los poetas es fruto de la suerte, sino que obedece a un criterio de agrupamiento eminentemente generacional, es decir, atendiendo al año de nacimiento de los autores.
Es una lástima que en otros ensayistas amantes de la poesía extremeña no se haya despertado el entusiasmo para dedicarse a la investigación minuciosa y detallada de la que fue el habla de nuestros antepasados recogida en los versos de sus poetas, unos vestigios del lenguaje procedente del asturiano-leonés y cuyas raíces - según el sentir de algunos autores- no nacen del fondo de la tierra, ni de las reboticas de las facultades de Filología, sino que tienen su origen en los entresijos del alma.
Porque esos restos arcaicos que aún sobreviven en nuestros pueblos como fósiles de antiguos dialectos, un tanto deformados por el continuo desgaste del uso -lo mismo que se deforma el guijarro por la corriente impetuosa del río-, conforman lo que fue el habla popular de Extremadura, que es la que tratamos de recuperar en estas páginas en las que los creadores -la mayor parte de ellos con estudios universitarios- versifican con tal claridad y primor que sus estrofas definen tanto el paisaje y paisanaje como el amor, la ternura, la desesperación, la tragedia y el drama, reflejando en sus estrofas la impresión del momento, sin que por ello tratemos de regresar a las Cuevas de Altamira de la poesía, al Romance de Mío Cid o a los Siete Infantes de Lara.
Estos vates, cuyo acento regionalista se robustece con el habla de sus personajes, nos ofrecen una poesía clásicamente popular -lo mismo que Pérez Reverte resucita con el Capitán Alatriste la vida y el lenguaje del Madrid de los Austrias-, y nos devuelven el sabor y la nostalgia de viejas costumbres de la vida campesina, el gobierno del agro, las mil solicitudes de la tierra, en fin, la epopeya rural colmada de hermosos y extraños recuerdos, siendo los poemas que aparecen en esta obra los que han sabido captar la esencia del espíritu extremeño al describir en versos sencillos, quizás ingenuos, pero cargados de una profunda fuerza expresiva, que unas veces nos sobrecogen por su brava energía y otras nos entusisma con su delicada ternura, según expresó en sun día Pedro Barros García, profesor de la Universidad de Granada. (1)
Y, por cierto, estos bardos no forman parte de la barbarie lingüística -de la que hablaba con cierto desparpajo el secretario perpetuo de la Real Academia de la Lengua, D. Alonso Zamora Vicente, cuando se refería al léxico utilizado por Luís Chamizo en el “Miajón de los Castuos”, sino que dichos autores, expresándose con las palabras que utilizaron ellos mismos o escucharon a las gentes con las que convivieron, crearon un idioma vivo, distinto, expresivo, y tan válido en poesía como cualquier otro. En ningún modo, como el citado académico seguía empeñado en decir, empleaban en sus composiciones un habla artificial, una bella superchería recogida del tosco y supuesto lenguaje de nuestros campesinos. ¡Qué disparate!
¡Y qué coincidencia que todos los poetas extremeños, tanto los que nacieron al norte del Tajo, como los que abrieron los ojos en las vegas del Guadiana, hayan recogido el mismo acervo tosco, inventado o supuesto! ¿No es algo sospechoso?
Hubo, desde luego, una lengua común, de eso no hay duda, que se fue transformando con el paso de los años y, sobre todo, con la llegada de la luz cegadora de la cultura a nuestros pueblos, pero nos quedaron los vestigios rudimentarios de unos versos a los que, quizás, les faltará arte, pero creemos que le sobran fuerza de invención, fogoso arrebato, sorprendente osadía, encanto indefinible, singular exposición, exquisita sensibilidad, riqueza y novedad de expresión, cualidades que les hacen merecedores de mejor destino que el olvido.
Y algo que nadie puede negarnos es que quedan, morfológicamente hablando, centenares de palabras y restos de un bajo latín, muy deformado a causa de los cambios fonéticos, en casi todas las comarcas extremeñas, algunas recogidas en curiosos diccionarios que los poetas del pueblo han sabido utilizar a través de los años con cierta soltura y maestría para entonar sus endechas, contar sus historias y legarlas a los hombres del siglo XXI tras pasar por el cedazo del tiempo. Y han empleado para ello unos versos que a veces contienen algo así como briznas de luz y son alma y antorcha que ilumina caminos; otras son alados mensajes que inundan el alma de rumores de alamedas y advierten del drama o la tragedia y, casi siempre, un espejo de cristal y de gracia donde se reflejan las escenas de un tiempo que se fue y han quedado grabados por la fuerza del viento en las páginas del libro, semejante a un testimonio que se resiste a desaparecer.
Según expresa el profesor de nuestra universidad Antonio Viudas Camarasa en “Las hablas de Extremadura” en su página de Internet: No sería difícil encontrar en revistas y periódicos afirmaciones de personas, a las que se les supone con alta preparación académica, aseverando que la literatura extremeña no existe por la sencilla razón que en nuestra tierra se habla otra lengua, el castellano, y en tal caso solo existe literatura en español, una afirmación que creemos errónea - como
(1) Pedro Barros García, “Luís Chamizo, un poeta olvidado”. Separata de la
Universidad de Granada, Facultad de F y L., 1979.
podremos demostrar a lo largo de estas páginas - debida, quizás, a la ignorancia que siempre han sentido por esta clase de poesía de ambiente rural, sin entrar a valorar
jamás la riqueza lingüística que tiene Extremadura en todos sus pueblos, aunque es cierto que poco a poco se van apagando los rasgos del habla extremeña y cada vez van desapareciendo más palabras de nuestro léxico por dejadez de unos y la falta de estima de otros.
Desde 1898, en que de la lira maestra de Gabriel y Galán brotaron las primeras notas de la poesía popular, algunos poetas rompieron con la tradición y dieron la espalda a los clásicos, saltándose a la torera los destellos del modernismo que llegaba, y forjaron en los talleres de la fantasía imágenes cargadas de sensibilidad, así como comparaciones atrevidísimas para divulgarlas en dicha jerga. Y con las alforjas plenas de versos flamantes alzaron la bandera de la revolución en el mundo de los sentimientos con una forma de hablar más expresiva, viva, simpática y animada, describiendo unos cuadros en los que se aprecian grandiosas monotonías fluviales, la insolación de los páramos, el vívido damasco de los cielos, la vibración de las ráfagas polvorientas y, entre el paisaje, los espíritus sutiles de la invención popular.
Al juzgar a estos bardos, el ya citado Zamora Vicente llegó a decir en cierta ocasión: Es muy fácil ser injusto con estos poetas sometiéndolos a un criterio de sabiduría, de rigurosa exégesis, en la que el crítico se siente crecido ante la indefensa criatura poética, por lo que es necesario cambiar la perspectiva. Y todo ello porque el ángulo de mira de estos poetas no puede ser otro que el suyo propio. Vistos así se ofrecen en verdad en toda su hondura. Lección de humildad, de radical acatamiento, poco frecuente, por desgracia en el ámbito de la crítica literaria”.(2)
Y de esta forma hemos comprobado cómo en el alma del pueblo, ignorante a veces de las leyes gramaticales de su lengua, se ostenta la naturaleza desnuda; en su virgen imaginación, libre de artificios, brotan pensamientos, que enlazan en un solo nombre, ideas algo parecidas o cosas y sucesos semejantes, y por fin, buscando medios para salvar los obstáculos que encuentra la pereza en pronunciaciones difíciles, suprimen y deforman los sonidos, desgastando la palabra o la frase hasta acomodarla a la exigencia de su ilusión individual. Ésta ha sido -por más vueltas que se le quiera dar- la labor constante de las lenguas vulgares, que no estando contrastadas por la fijeza de formas de las lenguas literarias han producido una evolución rapidísima.
Por otra parte no debemos olvidar que artificiosa es toda distinción implacable entre lenguaje y poesía. La poesía no es mas que el lenguaje esencial, la pureza, la verdad e intensidad del verbo. Y todos sabemos que existen dos clases de poesía: la discontinua y a veces arrítmica e ingenua que redime sus coherencias con la intuición
(2) Alonso Zamora Vicente “El dialectismo en Gabriel y Galán. En Filología nº 2 de 1950, Buenos Aires.
maravillosa y creadora que a trechos se manifiesta en ella y la poesía popular que basta para la vida latente del lenguaje y sin pretender convertir el dialecto en idioma.
¿La característica principal de esta Primera Antología de la Poesía Extremeña? Su variedad, sin duda alguna. Los contrastes predominan sobre las afinidades. Hasta tal punto es así que muy bien podría merecer, por la diversidad de temas, el nombre de Florilegio antes que el de Antología en el que en algunas producciones predomina más el fondo que las formas.
Hemos de confesar que todo este interés por recuperar lo que creemos nuestro sucede en un tiempo en que las comunidades que conforman el Estado español, reivindican su cultura como parte de su propia identidad que, si importante es alimentar el progreso y procurar fomentar la cultura, no deja de ser menos significativo mantener vivas nuestras raíces, nuestros acentos y formas de hablar, conservando algo tan importante como es la particularidad e idiosincrasia de un pueblo expresada a través de su vieja lengua vernácula.
La experiencia vivida tras la investigación para recuperar títulos y nombres de poetas olvidados o perdidos, nos ha enseñado que el “extremeño” no nació ni murió con el sensible poeta de Frades de la Sierra y afincado hasta su temprana muerte en Guijo de Granadilla, sino que pervivió en otras voces y otros nombres hasta el día de hoy, como podrá constatarse con la lectura de esta Primera Antología. Y todo ello porque estos autores, contrarios a la corriente literaria de su tiempo - ya escribían en “castellano” -, se decidieron a incorporar el lenguaje popular a su obra y se apresuraron a divulgarlo a través del libro, las revistas, los rincones literarios de algunos periódicos o en las páginas web del amplio mundo de la informática.
Y estos artistas, tomando la ardiente antorcha del verso puro, humilde y sencillo que embriaga y llega al alma, lo adoptaron hasta nuestros días con sus nuevas creaciones, engarzando en sus poemas la filigrana de su lenguaje en unas estrofas que engalanan la lírica extremeña actual, sin que por ello se les pueda tachar de retrógrados en poesía, ni mucho menos, pues para eso existen novísimos vates que utilizando el verbo más depurado y siguiendo las modas y modismos actuales rivalizan con otros creadores en busca de la palabra exacta, lo cual no significa un obstáculo para que sigamos insistiendo en que la poesía con ciertas reminiscencias dialectales transmite sentimientos, belleza y emociones en lenguaje convencional para llegar con más facilidad al corazón del pueblo, sin pretender resolver con enmarañadas metáforas problemas metafísicos, teológicos o filosóficos. Y porque cada poeta, en honor a la verdad, es libre de expresarse en la lengua que mejor vaya con sus sentimientos.
Quisiéramos dejar bien claro que lo que pretendemos en estas páginas es mantener, preservar y revitalizar el habla cordial y fraterna de nuestros abuelos -no para intentar imponerla en los Centros de Enseñanza- sino para conservarla como un vestigio más de nuestra identidad cultural, de la misma forma a como se mantienen nuestras fiestas, costumbres, danzas populares, tradiciones, leyendas, canciones, romances y trajes, un legado patrimonial que recibimos de nuestros mayores y forma parte del alma creadora del pueblo.
Y todo ello porque hoy, cuando en muchas de nuestras antiguas e históricas poblaciones se conservan en originales museos etnográficos los útiles y aperos de labranza de nuestros campesinos; cuando en algunos desvanes se guardan las ruecas donde la dulce lana de nuestras merinas o el lino de nuestros campos se transformó en hilo y, tras pasar por los viejos telares, se convirtió en colchas, mantas y alforjas de mil colores; cuando en las antiguas y húmedas bodegas se preservan los conos y tinajas de arcilla, alambiques y otros útiles para la obtención, por medios artesanales, de los caldos y orujos de las tradicionales pitarras de tierra; cuando los viejos molinos han vuelto a enseñarnos, entre el musgo de los siglos, el mágico misterio de su interior y nos han mostrado sus “aspas” o “palas” de la rueda de madera que hacía girar el huso de las piedras de granito y las arcaicas prensas y capachos de las vetustas almazaras para la molienda de la oliva nos han hecho volver al pasado a recordarnos lo que fuimos, hemos decidido, a pesar de todos los riesgos que supone la edición de una Antología de la Poesía Extremeña, lanzarnos a los escaparates de las librerías con esta gavilla de versos que, a la vez que son fieles testimonios de un tiempo que se fue, nos siguen emocionando al evocar los sentires, los problemas sociales, las alegrías y las penas del hombre de todos los tiempos expresada con las endechas populares de ayer, es decir, en la lengua vulgar, sencilla, seria y sincera de los campesinos de la tierra.
Estudiando el empleo de las distintas hablas de Extremadura, que como todos sabemos formaron parte del origen de una lengua o una de las variedades de un idioma, comprobamos que el caso de nuestra tierra no es aislado. Hubo escritores que, desde finales del siglo XIX, escribieron en las variedades lingüísticas de sus regiones de origen, como lo hicieron Manuel Curros Enríquez y Rosalía de Castro en Galicia, Teodoro Cuesta en Asturias, Juan Maragall en Cataluña, Jesús Blasco en Aragón, Vicente Medina en Murcia, Luís Maldonado en Salamanca, José Carlos de Luna en Andalucía y Gabriel y Galán, Antonio Reyes Huertas, Luís Chamizo, Miguel Alonso Somera, Rufino Delgado y otros en nuestra región.
Estos autores utilizaron el habla popular en sus composiciones poéticas y sus obras se siguen editando con cierta frecuencia a las vez que nos recuerdan que el gran poeta italiano, Federico Mistral, compartió, junto a nuestro José Echegaray, el Premio Nóbel de Literatura en 1904, escribiendo en lengua provenzal.
Desconocen o han olvidado algunos críticos literarios que la mayor parte de los poetas mencionados escribieron y fueron premiados también por sus versos en “castellano” y que la única y verdadera justificación de la poesía está en el sentimiento que despierta, siendo el público, el lector, el que al final tiene la palabra para decidir quien sobrevive a su tiempo o quien debe desaparecer, pues, como nadie ignora, también en el amplio mundo de la Poesía, la Literatura y la Crítica se mueve la lava incandescente de los manipuladores que, guiados por determinados intereses, a veces todo lo enredan.
Es cierto que José María Gabriel y Galán -con el beneplácito de Miguel de Unamuno, Salvador Rueda y el padre Cámara-, fue el hombre elegido por el destino para llevar a cabo la empresa poética dialectal que causó una verdadera revolución en su tiempo. Su vida en plena naturaleza le colocó en una situación predilecta para observar las costumbres, las tradiciones y la lengua en toda su pureza arcaica. Los lazos familiares y el constante bregar con campesinos y pegujaleros le hicieron fácil establecer esta relación entre el dialecto leonés que se hablaba al sur de Salamanca -del que tomó alrededor de cuatrocientas palabras- y la poesía. Le siguió el poeta de Guareña, Luís Chamizo Triguero, abogado que ejerció en la notaría de Don Benito (Badajoz) que regía Victoriano Rosado Munilla, pariente del escritor José Ortega Munilla, padre del filósofo José Ortega y Gasset que avaló con un excelente prólogo el primer libro del poeta de Guareña.
Observamos en los poemas extremeños un inmenso caudal de sinceridad envuelto de una forma auténtica, profunda, campesina, humilde, pero al mismo tiempo fuerte, primitiva, con una musicalidad ideal entonada con tosco instrumento, pero que por su ancestral fonética, viene a ser como un himno casi prehistórico, ibérico, donde se canta el sentimiento del campesino que siente eterna admiración por la tierra, germinadora y profunda al reproducir las semillas que ha vertido en su seno la mano del hombre.
En el incesante correr de los años, a nuestros autores clásicos - como hemos dejado señalado más arriba - les siguieron otros poetas cuyos nombres apenas son conocidos por la escasa difusión de sus obras -y por la apatía creciente hacia la lectura en general- y que hoy recuperamos y traemos a estas páginas con el testimonio de sus entrañables versos en los que sentiremos latir el corazón del pueblo, sus pasiones, sus penas, el amor a la justicia, el sentido del humor, la defensa de los humildes, el lamento campesino y la estirpe de una raza, todo ello envuelto en el paisaje de una tierra que se sigue estremeciendo cuando sus poetas la cantan y con la expresión de sus sentimientos nos siguen rasgando las fibras del alma y, como bien dice el catedrático y crítico literario Ricardo Senabre en el prólogo a otro libro de poesía popular:
“Buena época la nuestra, superficialmente agitada y febril, para sumergirnos de nuevo, gracias a estas páginas, en la belleza de la vida sencilla, de los placeres más simples y de las emociones verdaderas. Las palabras de estos poetas populares nos devuelven a un paraíso que ya creíamos perdido”.(4)
Cáceres, Enero de 2000
***
(4) Ricardo Senabre Sempere: Prólogo de “Las tierras pardas”(Extremeñas), de José Ramirez López Uria. Libretillas Jerezanas. Jerez de los Caballeros, 1993.
JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN
Nació en Frades de la Sierra (Salamanca) el 28 de junio de 1870 y falleció en Guijo de Granadilla (Cáceres) el 6 de enero de 1905. Estudió la carrera del Magisterio en la docta Salamanca. Ejerció algunos años la docencia, que abandonó al contraer matrimonio, para dedicarse al campo, que constituía su mayor afición y que alternó con el cultivo de las letras. Gabriel y Galán fue un celebrado poeta que supo hermanar la poesía y la virtud. Cantó como pocos los campos de Castilla y Extremadura. Impregnado del alma y del lenguaje de los campesinos del sur de Salamanca y del norte cacereño y entremezclando ambas lenguas, lo incorporó a su obra creando una nueva forma de expresión en la poesía popular de aquel tiempo. Descendiente de los grandes bardos del siglo de Oro y fiel intérprete del alma rural, Gabriel y Galán es poeta esencial, pleno de verismo. Fue galardonado con la Flor Natural en diversos certámenes literarios presididos por importantes intelectuales de la época. A pesar de que durante cierto tiempo estuvo olvidado, fue recuperado en varias ocasiones y sus composiciones se encuentran reunidas en Obras Completas, agrupadas en “Castellanas”, “Nuevas Castellanas”, “Extremeñas”, “Religiosas”, “Campesinas” y “Fragmentos en verso y prosa”.
Dice el novelista y crítico literario Andrés Trapiello que a los diez o quince años de su muerte la estrella de Gabriel y Galán empezó a declinar, hasta que después de la Guerra Civil quisieron lanzarla de nuevo al espacio sideral por representar muy bien los valores del catolicismo, así como los valores de la patria, un comentario que no evita que las producciones que nos legó sigan llegando al alma del pueblo y teniendo plena vigencia, como se viene demostrando por las múltiples ediciones que se hacen anualmente de sus obras y que algunos de sus poemas se sigan declamando en los escenarios populares de las fiestas de los pueblos.
El embargo
Señor jues, pasi usté más alanti
y que entrin tós esos.
No le dé a usté ansia,
no le dé a usté mieo...
Si venís antiyel a aflijila,
sos tumbo a la puerta.
¡Pero ya s'a muerto!
Embargal, embargal los avíos,
que aquí no hay dinero:
lo he gastao en comías pa ella
y en boticas que no le sirvieron;
y eso que me quea,
porque no me dió tiempo a vendello,
ya me está sobrando,
ya me está gediendo!
Embargal esi sacho de pico
y esas jocis clavás en el techo,
y esa segureja
y esi cacho e liendro...
¡Gerramientas, que no quedi una!
¿Yo pa qué las quiero?
Si tuviá que ganalo pa ella,
¡cualisquiá me quitaba a mí eso!
Pero ya no quió vel esi sacho,
ni esas jocis clavás en el techo,
ni esa segureja
ni ese cacho e liendro...
¡Pero a vel, señol jues: cuidiaíto
si alguno de ésos
es osao de tocali a esa cama
ondi ella s'a muerto:
la camita ondi yo la he querío
cuando dámbos estábamos güenos,
la camita ondi yo la he cuidiao,
la camita ondi estuvo su cuerpo
cuatro mesis vivo
y una noche muerto!...
¡Señol jues: que nenguno sea osao
de tocali a esa cama ni un pelo,
por qué aquí lo jinco
delanti usté mesmo!
Lleváisoslo todu,
todu menos eso,
que esas mantas tienin
suol de su cuerpo...
¡y me güelin, me güelin a ella
cá ves que las güelo!
(1902)
***
JUAN LUIS CORDERO GOMEZ
Vio la luz primera en Cáceres el día 22 de octubre de 1882. Falleció en la misma ciudad el 12 de diciembre de 1955. De origen humilde -pasó por distintos oficios y profesiones hasta que llegó a ser Secretario de Administración Local- se elevó por su valía e inspiración. Poeta de fértil numen, conquistó en reñida lid varias Flores Naturales con sus poemas y siendo conocido en su tiempo por el Juglar de Extremadura.
Llegó a publicar los libros "Mi torre de Babel", "Eróticas", "Vida y ensueño", "Regionalismo", "Cosas de la Vida", "La tragedia del héroe", "Clara Luna", "Devocionario de amor'", "La Musa del pecado" y "Hojas del árbol caídas". Su “Himno a la Previsión” fue declarado nacional y, adoptado por Garrovillas del Alconétar el dedicado a la Virgen de Altagracia. Obtuvo premios también en los certámenes de Badajoz, Plasencia, Ronda y Huelva. La musa de Cordero es genuinamente española. La patria grande, con su historia y sus épicas hazañas; la patria chica con la feracidad de sus campos, con el verdor de sus olivares y la frescura de sus huertas, tienen para él un encanto tal que los elige casi siempre por temas de sus canciones. Los esplendores de la Naturaleza se reflejan en el corazón de Juan Luís Cordero.
Aires de mi tierra
Si guapag son lag mozag
de Cañaverág,
lag de Garroviyag
no te digo ná.
Quien diga qu’Egtremaúra
la der Tajo, ya no pita,
eg nieto d'una tía suya
o sobrino d'una prima.
Si hay quien nog moje la oreja
que se degtape y lo diga.
Pimiento picante
o miel a jartá:
Ar son que nog toquen
sabemog bailá.
Yo rompo en son de fandangog
que s'entonam en toa Egpaña,
porque a egpañola cagtiza
nadie a mi tierra aventaja,
y en egto son log der Tajo
como log der Guadiana.
Log Barrog la viña,
la Vera er jardín;
log mejoreg jigog
son log d'Armoarín.
Nada como el Badajog
qu’antaño hemog conocío,
lag egcursioneg a Caya
y lag girag junto ar río.
¡Aqueyag eran zagalag
y aqueyog eran amigog!
En Puerta de Palma
me digteg er sí
y a la tarde en Bótoa
con otro te vi.
¡Ay, quien viera en Santa Olaya
moviendo lag panderetag
en er carro de varaleg
lag campuzag cacereñag,
con pañuelog de sandía
y con pendienteg de rueda!
Ayer me salió un novio
qu'eg hortelano
de la huerta mág verde
de junto ar Marco.
Plasencia para egperanzag,
Trujiyo para recuerdog,
Garroviyag pa chorizog
y Brozag para borregog;
pa olivog Sierra de Gata
y pa vino Cañamero.
Pucherog d'Arroyo,
cerezag d’Hervag,
jamón de Montánchez,
queso der Casá.
(1927)
***
JOSÉ RAMÍREZ LÓPEZ URÍA
Nace en Jerez de los Caballeros (Badajoz) el 8 de diciembre de 1886 y fallece en la misma ciudad el 27 de agosto de 1933. Cursó estudios en el Colegio de San José, de Villafranca de los Barros de 1895 a 1899. Reside junto a sus padres algunos años en Cuba por asuntos políticos. Desde muy joven cultivó la literatura narrativa, tanto en prosa como en verso y siguiendo la huella de Luís Chamizo publica en 1923 “Las Tierras Pardas”, un libro en el que incluye algunos poemas en extremeño que fue reeditado por el ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en su colección “Libretillas Jerezanas” en 1993 con introducción de Feliciano Correa Gamero y prólogo de Ricardo Senabre.
El jato del agüelo
Yo bien sé que no hay naide, dende jace
qué se yo cuánto tiempo,
que se ponga esta ropa que es asina
com'un jato de viejo bandolero.
Ya s’han dío las moas
de la calzona zul y del pañuelo
liao a la cabeza; y de las majas
polainas con sus frecos.
Pero tamién yo sé que no es tan grave
ni tan gordo el defeto;
pos esto senifica que mis gustos
son gustos duraeros
y que a mis moceaes
tengo mu jondo apego.
Por eso yo fi siempre descudiao
y siempre placentero
con estas vestimentas
y con estas jechuras, y por eso
me dió tan mala espina
la novia del mi nieto
cuando la vez primera
que me vido en el pueblo
le sirvió de risorio
la ropa del agüelo.
¡La descará! Entavía
tan siquiá que m'acuerdo,
me paece que corre
la jiel por to mi cuelpo.
¿Qué es lo que se pensó? Con este jato
que dende que era mozo llevo puesto
fí siempre a tos los sitios, ande vayan
los que s'arrisquen más, y no consiento
que denguno me puea pol lo noble,
ni denguno me puea pol lo güeno,
ni denguno se gane los riales
con más honrao esjuerzo;
suando en el trabajo tan aina
que s'asoma la luz tras de los cerros.
El probe de Celipe,
el probe del mi nieto,
que es un cacho de pan po lo güenazo
consigo me llevó.
- ¡Verá usté, agüelo,
qué mocita más maja, qué pimpollo
más fino y peripuesto!
Palra con un palrar tan delegante,
y con tantas lindezas y floreos
que engatusa na más que abre la boca,
y mos clava, ascuchándola, en el suelo.
¡Y aluego sabe usar unas maneras
y unos peinaos tan nuevos;
y jace unos pinitos cuando anda,
y tiene tanto garbo en to su cuelpo,
y jace unos visajes cuando mira
durzonamente, agüelo,
que me añúa el gaznate,
apenas me l'ancuentro!.
Dambos a dos llegamos a la praza
por el brazo cogíos; el mi nieto
de impacencia ajogao;
yo precurando parecé sereno.
Enfrente de l'Iglesia estaba ella.
Celipe, guiteando descompuesto,
me l'anseñó, y yo, al tanto de guipala,
tamién me descompuse y sentí drento
asín como esmenzón de un jormiguilo
que m'apretaba el pecho
al pensá que un pimpollo tan garboso
pudiera, arguna vez, dalme bisnietos.
Anque al di y saludala, al mí muchacho
le temblaba el acento,
endispués se dió traza
pa mostrale al agüelo.
Ella me recorría con los ojos
extrañá de mi jato de otros tiempos;
y de pronto... de pronto yo la vide
que tapaba la cara en el pañuelo
y que esmenzó a reirse de manera
que me puso de punta tos los niervos
y me trujo a la vista una niblina
que ábate si reondo caigo al suelo.
Pero desimulé, tuvi pacencia
na más que pol mi nieto;
el extraño me jice;
y, aguantando lo mesmo
que s'aguanta debajo de una ancina
el chaparrón más recio,
dejé que los dos mozos se palraran
lo que viniera a pelo.
Y endispués, sin icile al mi Celipe
ni una sola palabra atento de esto,
cogíos por el brazo
mos salimos del pueblo.
Solapao y depriesa
se jue pasando el tiempo.
Yo vía que a Celipe, poco a poco,
se le fruncía el ceño.
estaba turulato;
estaba como lelo;
y tenía un desgano del demonche;
y pol ná se enfuscaba a cá momento.
Sin abrir la mi boca
yo lo vía sufriendo;
y to lo devinaba
allá pa mis adrentos.
Por mo del desimulo precuraba
hablale sonriyendo;
pero me recomía de coraje,
námas que con velo,
jasta que al fin un día,
no pudiendo por menos,
estrumpió: -¡La bribona m'ha dejao
sin dengún fundamento,
sin dalme explicaciones,
como se deja un perro!
¿Sab'osté? ¡M'ha dejao,
queriéndola del mó que yo la quiero,
por otra comenencia de más talla
que le salió en el pueblo.
M'ha dejao la endina
sin dengún fundamento;
sin una explicaera;
asina como a un perro!
Oyéndolo me jice el sorprendío;
pero yo lo sabía dende tiempo;
dende el momento y l'hora en que la vide
escondiendo la risa en el pañuelo;
dende la tarde que jizo bulra
de este jato que siempre llevo puesto.
…
Hoy s'ha casao mi mozo
con una guapa moza de ojos negros;
de labios como fresas,
de cachetes rosaos como peros;
y la mesma dulzura en toa su cara
que tienen los regachos de estos cerros.
La mujer de Celipe
se mira en el mi nieto;
y nunca s'a bulrao
del jato del agüelo.
***
ANTONIO REYES HUERTAS
Nace en Campanario (Badajoz) el 7 de noviembre de 1887 y muere en su finca de Campo de Ortiga el 10 de agosto de 1952. Novelista, poeta y periodista nacido en una familia humilde. Ingresa a los diez años en el Seminario de San Atón, de la capital pacense, donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología. Desde temprana edad comienza a manifestar inquietudes y aficiones literarias, hasta el punto de que se le encomendó en el mismo Seminario impartir las enseñanzas de Literatura. Sus ilusiones juveniles le impulsan a abandonar el centro a los 19 años. Finalizados sus estudios de bachillerato marcha a Madrid donde estudia Derecho, que no termina, ya que sus aficiones son otras: la Literatura y el Periodismo. Encuadrado por los críticos en la “generación del Modernismo” da a la imprenta en 1905 “Ratos de ocio”, una obra con poemas escritos en extremeño. En 1908 publica en Mérida “Tristezas”. De nuevo en Badajoz y en colaboración con el poeta Manuel Monterrey da a conocer en 1910 el libro de versos “Nostalgias de los dos”. Como educador ejerció en el colegio de Santa Ana, de Mérida, actividad que abandona pronto para ejercer el Periodismo. Con veinte años fundó y dirigió en Badajoz la revista “Extremadura Cristiana”. Ya por entonces dirigía en Cáceres la revista “Acción Social”. De 1910 a 1912 ejerció como redactor y director del “Noticiero Extremeño” sucediendo en el cargo a José López Prudencio. Reyes Huertas, que conoce y ha vivido el ambiente y el espíritu de los campesinos de su tierra, comienza a publicar sus primeras novelas en las que hace gala de una prosa fresca y cristalina, ágil y elegante, jugosa y poética: “Los humildes senderos”,“Lo que está en el corazón”, “La sangre de la raza”, “La ciénaga”, “Agua de turbión”, “Fuente serena”, “Blasón de almas” y “La Colorina” - premiada en un concurso promovido por el “Diario Español” de Buenos Aires - y otras. En 1928 se hizo cargo de la dirección del diario “Extremadura” de Cáceres, un periódico de orientación católica, al frente del cual permaneció once años, en una época coincidente con momentos trágicos para la vida nacional. Colaboró asimismo en las páginas de “La Gaceta del Norte”, de Bilbao y en el “Hoy” de Badajoz, donde dio a conocer sus memorables “Estampas campesinas” en las que fue plasmando su conocimiento del alma y las tierras extremeñas. Abandonada la dirección del “Extremadura” - que había fundado en 1923 el obispo de Coria Pedro Segura Sáez - fija su residencia en Madrid voluntariamente. Alejado del bullicio literario de aquellos años difíciles acepta trabajar para “Ediciones Españolas” y colabora en la redacción de “Historia de la Cruzada” durante varios años.
Reyes Huertas ha sido uno de los mas grandes exponentes de la novela costumbrista extremeña y al que esta tierra aún no le ha rendido el homenaje merecido por haber llevado a los escaparates de toda España la sangre de Extremadura con toda su vitalidad y reciedumbre.
El señoritu
¡Mi caso en la suerte,
lo que hemos perdío!,
el amu más güeno que había en el mundo,
el hombre más santu que en tierra ha nacío,
el más campechanu y el más cariñosu
y el más compasivu.
Montaítu en el juerte caballu
se venía pa acá los domingus,
pa jechal una mirá al ganao,
pa palrar con el tío Zranciscu;
pa dicile que qué le faltaba
y acudir deseguía en su asilio.
Ya no güelvi por estos lugares,
ya no güelvi por estos caminus,
ya no güelvi a mirar las ovejas,
ya no güelvi a venir a estos sitios;
ya no güelvi a asomar por el cerro
en su blancu colcel montaitu,
tan jinete, tan juerte, tan altu,
tan jermoso, tan joven, tan lindu,
pa venil a sentalsi a mi chozo,
pa jablar con el tío Zranciscu.
¡Probi de mi amu, probi señoritu !
que hace siete días
que ya si ha morío...
Como el día prisente es el sábadu,
víspira del zuturo domingu
y en ese gran día
se solía venil pa estos sitios,
ha traío mi tolpe mimoria
el ricuerdo del güen señoritu.
II
¡Mi caso en la suerte,
lo que hemos perdío
el amu más güeno
que la tierra ha vistu,
ahora vienen aquí a mi cabeza
los zavores' que yo he recibío;
¡cuántas veces en tiempo de invielno
yo dejé la majá y el abriscu
y me juí derechito a su casa
con el jaterío,
y allí en la cocina, con muchos gañanes
y aldiendo una lumbre igual a un castillu,
estaba sentao jablando con ellos
con mucho cariño,
y al entral me dicía en vos alta
-¡Venga usté por aquí, tío Zranciscu!
Regaceros un poco, muchachos,
pa que quede sitio
y se puea sental a la lumbre
que vendrá tiritando de zrio.
-A ver tú, muchacha, tráele un vaso e vinu,
que vendrá con el cuelpo cansao
y vendrá helaítu.
Y rizábamus tos el rosariu
con fé y con ajinco;
y rizaba por tóos los humanos,
por mueltos y vivos,
por güenos y malús,
por probis y ricos,
que según él dicía y yo créu
tos los hombres son hijos de Cristo
y pa Dios semos toitos iguales,
lo mesmo es el Rey que el probi mindigo.
Y él dicía tamién muchas veces
que- pa Dios sólo tienen destinos,
el güeno v el malu,
el santo y el pillu;
y pa unos pripara la gloria
y pa otros pripara el castigo.
Amos a las cosas que yo le decía
“Mie usté, siñoritu,
que yo soy un probi
y tengo dos hijos
que no tienen ropa
ni tienen abrigo
y trajinan y bregan descalzos
y están arrecíos.”
Y altoncis el amu
si llevaba la manu al bolsillo
y sacaba unas pocas moneas
pa aliviar a los mu pobrecitos
y dicíame el mu bondadosu
“Compre usté a sus hijos`
un traji de paño
y unos zapatitos
y si zalta algu más en su casa,
no le dé a usté cudiao el dicirlo,
que el amo no quiere que ningún criao
pase jambres y penas y zrios.”
¿Quién podrá recerir toas las cosas
que conmigo a jechu mi quitar la coma güen señoritu?
de lechi, de carni, de vinu y dinero,
de aceite, de ropa, de`pan y de trigu
de toas esas cosas he experimentáu,
con tóos esos bienes m’ha zavorecío.
Probi de mi amu,
probi señoritu,
tan noble jídalgu,
tan caritativu,
y tan güen honrao
y tan güen nacío.
Las mañanas del día del vielnis
estaba su puerta cuajá de mindigos
y a toitos les daba mu güena limosna,
y a toas sus miserias ponía él alivio.
Mi amu no era como otros siñores
que a tóos los criaos les jablan altivos_
y los tratan lo mesmo que a bestias
y al minor discuido,
los jechan de casa
y les quitan el pan de sus hijos,
y visten con seas,
y se van por la nochi al casinu
y se gastan los miles de riales
en cafeses y juegos prohibíos,
y luego no tienen pa dali a los probis
ni un céntimo chicu.
Por lo visto ¡si no se conciesan
si pasan la vida lo mesmo que indios
si no van a misa
y son medio moros y medio judios!
Y el que no asoma nunca a la Iglesia
ya lo tengo vistu:
u es un malvao,
u es un perdío,
u es un pervelso,
u es un malditu,
u algún renegao,
u algún mal nacío...
III
¡Probi de mi amu,
probi señoritu,
que viviendu tenía seguro
el pan de mis hijos,
sin pensar en el día que viene
ni andar como ahora con penas y aginos!
¿Que rimedio jacer a la suerte
si Dios lo ha querío?...
…………………………………….
¡Santu Cristu.querío del valle!
¡Santu Cristu del valle bendito
tú que sabes lo güeno que era,
tú que sabes lo bien que ha vivío
habrás puesto en los cielos él alma
del mi señoritu!
(1905)
***
ANGEL MARINA LOPEZ
Nace en Guadalupe (Cáceres) en 12 de mayo de 1888 y le alcanza la muerte en la misma Puebla el 26 de julio de 1950. A los nueve años comienza los estudios eclesiásticos en la Colegiata de Guadalupe, pasando a los doce años al Seminario Conciliar de San Ildefonso, de Toledo, en el que permaneció seis años con brillantes calificaciones. Aquejado por una enfermedad nerviosa que le acompañaría toda la vida regresó a Guadalupe. Quizás estas molestias fueron la causa de que dedicara parte de su obra a la Morenita de las Villuercas, razón por la que era conocido como “el Juglar de la Virgen”. En 1910 hizo oposiciones al Cuerpo Técnico de Telégrafos, pero tuvo que desistir a causa de sus padecimientos. En 1912 funda con otros jóvenes en su villa natal el periódico “Altamira”, donde comenzó a dar a conocer sus trabajos. Unos años después inició sus colaboraciones en las revistas “Monasterio de Guadalupe”,“El Noticiero”, “Alcántara” y en los periódicos “Extremadura” y “El Adarve”, de Cáceres. Igualmente colaboró en “La Opinión” de Trujillo, “La Montaña”, “Nuevo Día” y “La Voz Regional”, de Plasencia. Con motivo de la Coronación de la Virgen de Guadalupe como “Reina de las Españas” el 12 de octubre de 1928 participó en una velada con la presencia del Rey Alfonso XIII en la que leyó su poema “Salutación”. Escribió ocasionalmente en habla popular y fue galardonado en 1923 en los Juegos Florales celebrados en la capital cacereña. Entre sus obras destacan “Desde mi rincón” (1917) y “Poesías Selectas de Ángel Marina” (1951), publicada por la Diputación Provincial de Cáceres.
Ángel Marina es un poeta popular que refleja en sus versos escenas de la vida que discurre a su alrededor y que, a pesar de los años transcurrido y no haber respetado las normas de la métrica en algunas ocasiones, no han perdido fragancia.
Amarguras
¡ Qué cosas más jondas,
qué penás, qué ansias!
Yo no pueo más, madri,
yo me meto en casa
y no güelvo a salil nunca, nunca
jasta que entri cuatro conducío salga
pol la vereína, que va al camposanto,
ondi se descansa.
¡Qué penas más negras
las que tengo agarrás a la entraña!
No poel jacer naa ‘e provechu,
ni güebras, ni limpijo, ni cava,
ni guardar borregas, ni jarrear cabras.
¡Qué amargoso es el pan que me como,
me sabi a retama!
¡Pan que no he ganao,
paeci pan de lágrimas;
y qué dulci era
el que yo ganaba!
¡Qué cosas más jondas
las que a mí me pasan!
Vel a mis amigos
bailando en la plaza,
llenos d'alegría
con toas las zagalas,
y yo, arrinconao,
con esta tos ronca, que tóo me espiaza,
igual que si un perro mordiesi rabioso
pa arrancarme piazos de entraña.
¡Madri, lo que vide,
se me parti el alma!
Bailando con otro
que la cortejaba,
vide a le mí moza
contenta y galana.
Ajuyeron pa siempri, pa siempri
aquellas cosinas pulías, tan guapas,
airecinos que drentu del pecho
parecían refrescar mis entrañas,
lo mesmo, lo mesmo que refresca el monti
el agua de nievi que cantando, baja.
Yo no pueo más, madri,
yo me meto en casa,
jasta que me llevin por la vereína
que va al cimenterio, aondi se descansa.
Y a tóo el que pregunti, le ici que he muertu
y que naidi sepa lo que a mí me pasa:
¡Más, si vieni ella
movía e lástima,
la ice usté, madri:
¡Corazón jerío...
¡calla! ¡calla! ¡calla!
(19
LUIS CHAMIZO TRIGUEROS
Nace en Guareña (Badajoz) el 7 de noviembre de 1894 y muern Madrid el 24 de diciembre de 1945. Cursa los estudios primarios en su pueblo natal y los de bachillerato en Madrid y Sevilla, donde consigue el título de perito mercantil. En 1913 escribe su primer poesía en castellano: “En el remanso”. Alrededor de 1918 comienza a estudiar Leyes en Madrid donde termina la carrera de Derecho. Regresa a Guareña y se dedica a la venta por La Mancha y Extremadura de los conos (tinajas de arcilla para guardar el vino o el aceite) que fabrica su padre. Posteriormente se colocó de pasante en la notaria de Don Benito (Badajoz) regentada por Victoriano Rosado Munilla, familiar del padre del filósofo José Ortega y Gasset. Se inicia en la letra impresa en “La Semana” periódico de dicha ciudad que dirigía su amigo Francisco Valdés y en el que dio a conocer sus primeros poemas que alcanzaron gran éxito en la región extremeña. Con anterioridad ya había cantado el poeta a la dehesa de Valdearenales en ligeras seguidillas, según afirma Eugenio Frutos. En 1921 publica su primer libro “El miajón de los castuos Rapsodias extremeñas” en habla popular. Desde 1924 era Chamizo académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Su ingenio serio y realista le llevó a las formas vernáculas. En Madrid asistió a la Tertulia de Pombo donde tomó contacto con Ardavín, Ramón Gómez de la Serna, Villaespesa, Antonio Machado, Salvador Rueda y Amado Nervo y en 1930 estrenó en Sevilla “Las Brujas”. Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) había sido nombrado alcalde de Guadalcanal (Sevilla), de donde era su esposa. En 1942 dio a conocer el largo poema “Extremadura”, compuesto del más variado género poético de distintas épocas. Nadando entre la Generación del 98 y la del 27 dejó dos obras inéditas: “Flor de luna”, zarzuela de ambiente extremeño y “Gloria”, una comedia de aires andaluces.
Luís Chamizo es un poeta regionalista culto que utiliza el habla popular de Guareña y sus alrededores en su obra literaria; si se hubiera decidido por el castellano habría alcanzado un puesto relevante entre los poetas modernistas. Chamizo - en frase de Alonso Zamora Vicente - representa para la región extremeña la mejor voz del terruño”.
Los consejos del tío Perico
No me jimples, no me jimples, mocosina;
No t´enfusques ni me fartes al respeto,
No reguñas, Carnación, ni esparrataques
esos ojos cuando yo te dé un consejo.
Esos ojos qu'otros días me miraban
chiqueninos, entornaos, zalameros
y ahora miran rencorosos y asustaos
del sentir que llevas drento
y de l'honra de tu casta que derrumban
esa jambre que tú tienes de dinero
y ese orgullo mardecío, porque sabes
qu´eres guapa, más que toas las del pueblo.
Ya te ije qu'el noviajo s'ha eschangao
que no quiero yo jarones, que no quiero
ni las jesas, ni las yuntas, ni los miles
mal ganaos por el padre de Nocencio;
qu'el süor que nuestras frentes esparran
pa ganar el cacho pan que nos comemos
jiede a sangre corrompía si es que güerve
a nusotros del arcón del usurero.
No me jimples, no reguñas, no te casas
con el hijo del tío Bruno, no consiento
qu'esta cara tan bonita qu'han bruñío
estos labios con la juerza de sus besos
hasta hacegla reluciente como el oro
de la tarde, cuando el sol se va del cielo,
te s'empringue con el vaho de los süores
ya podríos encerraos en el cuerpo
sin que chupen las esponjas del trebajo
a carroña creminal de su veneno.
Semos probes, hija mía, porque icen
que son probes los que no tienen dinero;
semos probes, semos probes, ¡qué sé yo!,
eso icen de nusotros, icen eso.
Quiere un hombre de riaños, que te quiera,
quiere un hombre con agallas de los nuestros,
estos hombres que dispiertan las gallinas
cuando salen con los burros del cabresto,
en el campo despabilan las alondras
agachás entre los surcos del barbecho,
qu´esparraman sus chilríos d'amor cuando
viene el sol agateándo por los cerros
y s´ajuyen las neblinas y s'apagan
las estrellas y la luna y los luceros.
Quiere un hombre sin fanfarrias que te iga
los sentires que se jinchan mu p'adrento,
jasta cuando que revientan en paliques
que los ojos arrebuscan en el suelo.
Quiere a un hombre, quiere un hombre d'estos hombres
ya curtíos por el frío del invierno,
y tostaos por el sol del meyodia,
y bañaos por las aguas de febrero,
y besaos por la luna cuando duermen
en las eras, junt'al trillo, cara'1 cielo.
Qu´hombres son los machos d'una raza
de castúos labraores extremeños
que inorantes de las cencias de los sabio
las jonduras d'otras cencias descubrieron
cabilando tras las yuntas
en la paz de los barbechos.
Ellos saben que la tierra labrantía,
seria, llana y arrogante'n los recuentos,
es la jembra que mantiene muchos hijos
con la juerza de la savia de sus senos;
y es la madre, y es la novia y es la hermana
del gañán que, con calor de macho en celo
la colmara de cuidados,
la regara con süores de su cuerpo,
la labrara con cariño,
derramara por sus surcos el granero y
supiera conformarse cual cristiano
cuando Dios, dende los cielos,
pa probó si eran mu jondas sus querencia
malograra sus esfuerzos.
Qu'estos hombres qu'al amor de sus terruños
ayuntaron el sentir de sus adrentos,
despreciando la pereza sin descanso
de los hijos poltronaos del dinero,
con la juerte calentura de su gloria
que manó del corazón a sus celebros,
conquistaron pa los reyes de su Patria
los Peruses y los Méjicos;
y llenaron de pinturas sus iglesias,
parlaron su sentir en los Congresos,
y cantaron la belleza de sus campos,
y elevaron sus plegarias a los cielos,
y murieron orgullosos por la causa
de las santas libertades de su pueblo...
Son asina los cachorros de la raza
De castúos labraores extremeños,
que, inorantes de las cencias d'hoy en día,
cavilando tras las yuntas, descubrieron
que los campos de su Patria
y la madre de sus hijos, son lo mesmo.
!
VENTURA VILLARRUBIA PILA
Nace en Granja de Torrehermosa (Badajoz) en 1897. Fue un campesino autodidacta con ideas progresistas que murió en el exilio, ignorándose el lugar y la fecha. Ventura Villarrubia canta a su tierra y a sus hombres y con la fuerza arrolladora de sus versos traza una pinceladas donde nos da a conocer los problemas del campesino.
De su obra “Cantos de las tierras pardas”, editado en Azuaga (Badajoz) en 1922, aunque fechado en Jumilla el 31 de agosto de 1921, - el mismo año en que Luís Chamizo publicó “El miajón de los castuos” -, seleccionamos los siguientes poemas:
El segador
Límpiate er suor, muchacho,
que por tu cara chorrea;
sua, pa que aluego la jambre
no te jaga cer tachuela.
Tiende bien la joz, asina,
y doblando la muñeca
dale güertas ar manojo
que no se ajuya un brenza;
y que vaya limpio er tajo,
que la espiga que se quea
esperdiciá en er rastrojo
o regüerta entre la tierra,
es suor de nuestra frente;
es sangre de nuestras venas;
es cuerpo de nuestro cuerpo
y juerza de nuestra juerza.
Y una espiga, aunque sea chica
y escalichá, representa
toito un año de trebajo
de faitiga y de miseria.
Verás como en er invierno,
cuando la canar gotea,
y se cubra to de nieve,
y trebajar no se puea,
no tendremos que afrentarno
ar que con usura presta,
y un churrusco, aunque argo negro,
no fartará en nuestra mesa.
Límpiate er suor, muchacho,
que por tu cara chorrea;
sua, pa que aluego la jambre
no te jaga cer tachuela.
(1921)
RUFINO DELGADO FERNANDEZ
Nació en la episcopal ciudad de Coria el 30 de julio de 1897 y falleció en Cáceres en 1991. De vocación poética temprana y de orientación regionalista y tradicional, es autor de varios libros: “Trofeos de Raza. Poesías extremeñas” (1925) escrito en el habla popular de Extremadura y publicado en Madrid. “Breviario sentimental” (1964), donde recoge un conjunto de reflexiones sobre temas y motivos diversos, tales como la religión, el pensamiento, la justicia, la ilusión, etc., en el que aparecen unos textos en prosa de sencillo estilo. Ha dejado inéditos un libro de cuentos y algunas novelas.
Tristeza
Voy a contalti aqueyo, mujel mía;
te voy a icil las gielis de mi alma,
el por qué de chequinu
siempre quería estal solu en la montaña;
el por qué no reía
cuando diva a tu casa
y estaba siempri serio, siempri tristí,
como las nubes pardas.
Yo nunca tuví padres,
juí hijo ‘e la desgracia,
juí un pilongu, ya ves, un hespiciano,
un naide, un peazo ‘e zarza.
Sólu tuví querel de dos presonas:
de tío Lino y tía Cándida;
los dos que me sacaron del hespicio
pa tenelmi con ellos en su casa.
Eran dambos tan güenos y sentios
que algunas vecis me nombraban...
¡y si vieras, mujel, cuánta alegría
al oílos icil esa palabra!
Entonces de repente toas mis gielis
ajuían de mi alma,
como ajuyen los lobos del cordero
al sentil los pastoris que lo guardan.
En el pueblo, en ves de Federico,
pilongu me nombraban;
las madres no querían vez nenguna
el velmi con sus hijos pa la plaza;
yo siempri estaba solu,
y por esu me diva a la montaña.
Yo era pa toa la genti como un trapo
lleno de repununza;
los que mejol chalral quisun conmigo
me jerían más fuerte con sus chalras.
Unas vecis me icían: -Pilonguinu,
el velti siempri solu mos da ansia;
mos dueli que los mozus del lugal
tos te ajuyan la cara,
como si tú tuvieras culpa alguna
de otras presonas malas.
Yo antoncís no poía estal oyendu,
y ajuía corriendu a la montaña,
a lloral ayí solu toas las gielis
que ajogaban mi alma.
No quería pensal si tenía padres,
y con ellos ca y cuando me soñaba;
los vía cerca e mí, yamalmi hijo...
¡qué dulcis me sabían sus palabras!
Yo abría los brazos pa apretal a dambos
y ellos tamién mu juerte me abrazaban;
dicían que eran felices con jayalme
y que todas mis gielis los contara;...
yo antonces las icía...
¡Y si vieras qué tristis se queaban!
Antoncis me jacian más caricias
y me daban más besos en la cara;
mí madre me cogía como a un neni,
iciéndome: -¡Hijo mío de mi alma...!
Qué alegre estaba yo, mujel quería,
cuando to estu soñaba,
y qué tristí, qué tristi iba queando
al dispertal solinu en la montaña.
**
JOSE MARIA VECINO MARTIN
Nació en Serradilla (Cáceres), en 1898. Ingresa en el Seminario de Plasencia (Cáceres) con doce años para seguir los estudios de la carrera eclesiástica, pero aquejado por una enfermedad tiene que dejarlos antes de finalizar. Posteriormente cursó Magisterio en la Escuela Normal de Cáceres, finalizando la carrera en septiembre de 1924. En septiembre de 1923 había publicado su primer libro de versos con el título de “Flores y abrojos”. El l8 de febrero de 1935 estrenó en el Salón del Círculo de Fomento Agrícola de Serradilla el cuplé “Lindo nardo” con música del maestro Manuel Díaz Gómez. En septiembre de 1925 se hace cargo de la escuela de niños de Zahínos (Badajoz). En mayo de 1926 aprobó las oposiciones para ingreso en el cuerpo de Magisterio, siendo destinado a la escuela de Villamesías de la que pasó a Campillo de Arena (Jaén).
Vecino Martín fué un poeta sincero de verso fácil y asiduo colaborador de “El Cronista” de su pueblo natal donde aparecieron algunas de sus composiciones conocidas por “serradillanas” y tuvo fama de ser un buen calígrafo y dibujante.
La castra e la colmena
Compadri Perico:
¡si vieras que negras
las pasamus tíu Roqui y yo juntus
cuando juimus a vel las colmenas!
Te aviertu que nunca
me gustarun a mí las abejas,
que por eso no tengu yo corchos
ni cosecho una pisca de cera.
Pero el lunis pasáu
el tíu Roqui Cabrera
s'empeñó que nos juéramos juntus
a un asientu que está en las Corchuelas,
y llevamus toítus los trastis
pa castrallas si estaban ya buenas.
Allegamus; se pusu el tíu Roqui
la su capilleja,
- lo mesmu compadri
que una alambrera -,
y me dio a mí otra animándumi
d'esta manera.
-No juyas, Francisco
aunque piquin de duru y depriesa,
que, raspandu la manu en el corcho
pa qu'el cacho e rejón salga juera,
te queas tan fresco;
¡ni escuedi siquiera!
¡Juy compadri, que suoris m'entrarun
con aquella endiablá capilleja;
juy compadri, qu'ajinus, qu'ajogus
pa poelmi tapal la cabeza!;
y aluegu que tuvi
la careta puesta
tropezaba con toitus los rollus,
atrancaba con tuitas las peñas,
y aquí qu'abodina
allá qu'endereda,
mediu tontu y molíu el tu compadri
llegó a la colmena.
El tíu Roqui encendió un zajumeriu
pa que las abejas
entontás y ajogás con el jumo
del asientu a cien leguas se jueran,
y poellas castral mu tranquilus,
y traelmus la miel y la cera;
según piensu lo jidu a la contra
encendiénduli aquella jumera,
porque, ¡miá que venían abejinas
de toas partis a aquella colmena!;
tíu Roqui me idía
que toas d'allí eran...
tan chiquinas, me paici mentira
que ca una su corchu se sepa.
Mientras tantu tenía yo las manus
bien metías en las mis faldiqueras,
que los vuelus y aquellus zumbíus
que sonaban al pié las orejas
me tenían con los pelus en pinchu,
me tenían atontá la cabeza.
Cojimus un corchu
qu'estaba a una vera;
le arrancó tíu Cabrera los viru
con la punta de una sitaera,
los pusu allí a un lau,
quitó la tapaera
¡y compadri..! lo mesmu, lo mesmu
me paicían las abejas que fieras!
¡Paíci mentira
que jueran las mesmas
las que jadin aquellas casinas
tan bonitas de miel y de cera,
y que pican tan duru, tan rediu
si t'agüelin al pié e la colmena!
Tíu Roqui me diju:
-¿No ves las abejas
comu andan por cima e las manus
sin picalmi un poquinu siquiera?
-Pue que conozan al amu,
-le diji-, que él anda con ellas;
peru yo l'había vistu
qu'en la corteda
de los corchus rascaba las manus
y tamién le ví jadel muecas,
aunque na se pué idil que yo vía
enzonchau en aquella careta...
A to estu, barruntu una cosa
en el joyu el pescuezu, o mu cerca,
y al echal la manu
pa enteralmí qu'era,
¡me jincarun má e venti rejonis
las indinas de aquellas abejas!...
¡Juy compadri! ¡Qué saltus,
que ajinus, que brega!;
me pusi ñiervosu,
tiré la careta,
y roandu y tumbandu los corchus
pateé casi toa la colmena,
y me juí dutandu por aquella sierra
muchu más que una liebri
que la siguin los perrus de cerca...
Juy compadri!..¡qué indinas!;
me pusierun igual que una breva;
estaban rabiosas,
picaban mu perras...
y puéu dal gracias
qu'en el ríu me planté de carrera,
y sin ná, sin andal reparandu
en el sitiu qu'era
me tiré a bañalmi,
jundí la cabeza,
naé jadia éntru,
salí jadia juera
y to se volvía refregalmi
las picás con el barru y la arena...
¡Juy compadri!.. ¡Lo mesmu, lo mesmu
tenía las orejas
de jinchás, comu están las morcillas
de bondongu que jadi tu suegra!..
¡Juy compadri!; ¡qu'ajogus!
¡qu'abejas más perras!...
Ya pué venil el tíu Roqui
preguntandu si voy a colmenas,
que le sueltu una fresca más grandi
que venti dejesas,
y le digu: a mí enjamás nunca
m'ha gustáu el bregal con abejas;
por esu no tengu
ni media colmena;
el que quiera que vaya a castrallas
y me traiga la miel sin abejas.
(1923)
***
MARIO SIMON ARIAS-CAMISON
Nació en el viejo e histórico pueblo de Santa Cruz de Paniagua (Cáceres), retiro espiritual del gran asceta San Pedro de Alcántara, el día 31 de diciembre de 1907. Estudió Magisterio y ejerció de Maestro en Hervás, Albires, Ayuntamiento de Izagre (León) y Santa Cruz de Paniagua. Cuenta con numerosas composiciones, unas publicadas y otras inéditas, bastantes de ellas en dialecto extremeño. Maneja con soltura y aire, de una forma admirable y próliga, el léxico de la tierra y es fácil versificador del expresivo vocabulario dialectal. Este conocimiento es fruto de su estudio y observación, ya que lo mamó en las propias ubres maternas y a diario lo practicaba. Fue colaborador en el Diario Regional HOY y ha realizado algunos trabajos sobre leyendas, tradiciones y encantos. Posee un extenso glosario local en el que recoge los antecedentes histórico de su cuna. Ha sido premiado en diversos certamenes literarios en mérito a sus poemas dedicados a diversos temas, en particular en el habla regional.
Loa a Dios padre
Dati priesa mujel, qu'es ya mu tardi
y prestu va a sel hora,
que siempri andamus tan tardíus
comu las cabras cojas.
Abrí el arca te digu y no te jagas
más la remolona,
qu'es la Romería del Dios Padri Benditu,
día de los grandis y fiesta mu gorda,
y yo mayordomu y tú mayordoma,
a la Ermita tenemus que dil
lo mismitu qu'el día de la boa.
Anda y no rechistis,
que naidi mos oiga.
Sácame el remú de tirus largus
sin que le falti cosa;
la faja colorá, los mis bombachus,
el calañés de bolras,
aquel chalecu de plaqué de oru
con el pañuelu blancu d'amapolas
y los zapatus bajus
que no quieru botas.
Y no me mientis más de pantalonis,
de chaquetas, jerselis ni de gorras,
que pa paecel com'un titarateru
tan solu me faltaba la tambora.
¡Mia que vestimenta
quieris que me ponga!
Déjame d'esus trajis caguetosus
que no valin ni siquiá pa estopa,
déjame d'aleluyas y cantaris
déjame de modas.
Que pa antruejus con los carnavalis
tenemus de sobra,
y tú, ya lo sabis, ajuera esa ropa.
Tira los enjalmus de esus vestuarius
qu'están jechus de tela de cebolla
y avienta esi velu que no quieru velti
pintandu la mona.
Que'esus trasmallus se jidun pa pecis
y no pa personas.
Ya te lo he dichu;
¡que no quieru modas!
Hoy tienis que dil
igual que de novia.
La cobija grandi de los abalorius
el jugón de blonda,
el pañuelu e ramu, la saya amarilla
y el mandil de rosas
pa que asina vayas tan repompollúa
que'encelás te mirin las mozas jamponas.
(1952)
FRANCISCO DURÁN DOMINGUEZ
Nació en Casar de Cáceres el 17 de noviembre de 1911. Estudió las primeras letras del “RAYAS” mientras guardaba una piara de cerdos, dando clases posteriormente con el popular maestro D. Angel Rodríguez Campos, que firmaba sus trabajos literarios con el seudónimo de “Helénides de Salamina”. Trabaja en el campo desde muy corta edad. Le llega la inspiración en medio de la soledad campesina donde lee repetidas veces las obras de Gabriel y Galán y Luís Chamizo. Y se siente atraído por la poesía popular, porque según él, cada uno debe expresarse en la jerga en que se siente más cómodo. Durante el desastre de la Guerra Civil pasa en la cárcel varios meses.A su salida se emplea en Renfe donde trabaja hasta su jubilación. En la prisión dió a conocer sus primeros versos “Miedo sabroso” y “El mendigo” -dos poemas que casi cuarenta años después serían galardonados en la 1º edición del Concurso de Poesía “Ruta de la Plata. Premio García-Plata de Osma”. En 1978 obtiene diferentes premios en otros certámenes y aunque no llega a publicar ninguna de sus obras deja inéditos centenares de poemas.
Durán es un poeta campesino que conoce y ama el paisaje de su tierra que describe como muy pocos autores y casi siempre influenciado por las lecturas de su tierna edad, cuando las imágenes quedan grabadas con fuerza en los fértiles barbechos de la mente y brotan, tras feraz sementera, en las páginas cuadriculadas de un cuaderno escolar.
Miedo sabroso
En la regüelta bulla que´n los airis
jacian los castaños,
la tardi se moría y, por mortaja,
a la nochi robó su negro manto,
y, por la cumbre que s'escondi el día,
peñascalis de nubes s'asomaron.
S'entristeció la tierra, no silbaban
los buitres ni milanos,
no cantaban los grillos entri el trébol
y roaban los truenos bien por lo alto.
Ya solino a pasar me disponía
el mieo que, dispacio,
brotaba con los jondus retumbíos
pa metersi en mi cuerpo, sin trabajo.
¡Qué grandi se jacía el chozo chico
en el medio del campo!
¡Qué corta s'arrugaba la pacencia
pa los menutos que llegaban largos!
Corrían los pensaris, de sordina,
como yo de temblado,
y, enreando unos rezos,
s'apareció pa mí lo más sagrao:
Sin jabla, sin coloris,
con la cara d'espanto
y los ojos saltonis y encendíos
me miraba Rosario.
¡Qué cosa me pasó por la sesera!
¡Era como una virgen de mis años!
-“Jelipillo - me dijo ajimplaína
mirando mu p'abajo -,
sola estaba en la choza y tengo mieo,
que mis padris pa'l pueblo se marcharon
dispués del meyodía y no han güelto;
me temo qu’el regacho,
como vieni la nubi d´esa parti,
no le jaya querío ceer paso.
Denseguía pensé en tu compaña,
y, más pronto no vine, por reparo”.
- Pos no temas - le dije- que ya somos
dos pa mejor pasar esti mal rato.
Como una borreguina de las mansas
p'adrentu se metió y, en el camastro
duro en que yo por ella soñé a vecis,
mus sentamos mu juntos, ¡mu rozando!
¡Juy..., qué cosa jacía en mí la sangri
corriendo ya p'arriba ya p'abajo!
¡Juy, Dios, qué jormiguillo
por los güesos se m'iba embarullando!
Yo quería jablar y las palabras
no m'acuían, chacho;
se comprendi que'l fuego de su cuerpo
las estaba quemando.
Llovía a boca-cántaro;
el airi era más fiero;
s'encendieron los rayos,
golía a cosa mala
y los truenos, más juerti, retumbaron.
Mesmamenti, como dos pollinos,
que tiemblan al silbar de los milanos,
o igual que dos ratonis
que los amiea el gato,
estábamos musotros, callaínos,
sin alentar pa'l caso.
Yo sentía que, al jondu retumbio,
m'apretaban sus brazos,
y una cosa, no sé de qué sería,
me jacía cosquilla en los reaños.
Y, a vecis, me salían pensamientos
pa una burrá jacer como los machos.
Y l'abracé con rabia y calentura
poco desimulando;
y una vez nuestros rostros s'enrostraban,
y otra más las dos frentis se besaron.
Yo no sabía ya qué m'ocurría,
estaba mu igualito a los borrachos:
se m´iba la caeza,
sin poer sujetarla, pa los laos;
y el fuego de su pecho m'abrasaba,
y el corazón creí jecho peazos,
que los golpis del suyo me jerían
como jierin las chispas de los rayos.
¡Juy... qué rato de mieo y de sofoco!
¡Qué pena que no juesi sío más largo!
Ya cesaron los recios goteronis.
No retumbaba tanto
el ruio de los truenos
que juyían roando;
ni llovía d'apriesa;
ni gruñían como antis los castaños;
ni estábamos tan juntos,
ni sentía los rocis de sus brazos
ni el fuego de su cuerpo
ni el frío de sus manos.
¡Qué cosa, ¡juy!, qué cosa
tendríamos los dambos!:
parecía que arruñaba la vergüenza
de los tantos abrazos.
Y seguíamos múos,
cada uno en su rincón acurrucao,
sin chispita de sueño
ni ganas d'estirarsi por un rato.
Yo la sentí que, a vecis, se movía
y alentaba dispacio
como una pajarina
que s'asfixia u s'arrice por los páramos.
¡Qué nochi más largota
sin despegar los labios!
Despertaba el relenti mañanero;
venía clareando
y al lejos, en tavía, entri dos lucis,
se vían los relámpagos.
-“Ya me voy, Jelipillo - me decía
con los ojinos bajos -,
no le digas a naide
que contigo esta noche la he pasao”.
Y lo dijo con un aquel d'ajogo
como dicen aquellos que hacen “malo”.
Y salió con la cara arrosaína
y la frenti tirá mu pa lo alto.
Y yo me queé lo mesmo
qu'un lirio de morao,
sin poerle soltar, tan ni siquiera,
un ¡adiós! manque juesi a lo barato.
Y la vi d'alejarsi..., ¡d'alejarsi...!,
como si juera un sueño de los tantos
que luego, mu de día,
remascaba a la linde del sembrao.
Iba como una virgen chiquinina
a través de los campos.
Y como yo queaba,
a decir la verdá, casi llorando,
le lanzaron por mí la despeía
los finos esquilonis del rebaño.
¡Juy, que nochi, mecachis,
sé me vino pa un caso!
¡Qué yo no biesi jecho
sí biera sío malo!
***
JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ ARIAS
Nació en Cheles (Badajoz) en 1913 y falleció en Badajoz el 27 de junio de 1991. Maestro de Primera Enseñanza combinó la docencia con la colaboración asidua en periódicos regionales, de una forma especial en “El Correo Extremeño” y el Diario “HOY”. Fue corresponsal de la Agencia EFE y publicó el poemario “Neurastenia”, en colaboración con Luís G.Villemenot. En 1977 la Caja de Ahorros de Badajoz, le publicó su libro “Yo, el árbol” con prólogo de Jesús Delgado Valhondo, que tuvo una gran aceptación, de una forma especial entre los niños. Dió múltiples recitales en la provincia pacense y pertenecía a FICEX (Feria Itinerante de la Cultura Extremeña). En la “Fiesta del Dia de los Enamorados de Extremadura” del 14 de febrero de 1987 fue declarado “Poeta Popular”.
Gelipe y la Cleta ante el portal de Belén.
Aguanta,
Celipi,
el chirrio
de tus botas de becerro; no hagas
ruío..¡Tate
quieto!
¡Míalo, chacho: un capuyo desprendío de los cielos
que María cuajó en rosa con el amor de su pecho!
Empelotino, sus carnes paicen los terciopelos
de las hojas de las flores, tan suave y tan tielnos.
Güelen a era, a mestranto, a nuestro campo extremeño,
cuando en las jaras se peinan, con agua de abril, los vientos;
cuando arresian las perdices su "curi-curichicheo".
No, no lo toques, Celipe. ¡Eja que siga dulmiendo!
Mira, la mula y er güey, le dan caló con su aliento;
María le canta la "nana", San José lo está meciendo,
y él restiranca sus piernas tan chiquerrininas...
¡Quieto! Quieto, Celipi; ¿no ves qu' ahora se está sonriyendo
y tiene el aire perfumes de las flores de armendro?
No lo dispiertes, Celipi; no lo dispiertes, que el sueño
le haré orvidá, mientras duelme, que cuando se cumpla el tiempo
pondremos tos nuestras manos
pa hacé su Cruz con dos leños.
Duelme, chiquenino, duelme; porque cuando estás dispierto,
quedrás jugar a pastor por los campos y los pueblos...
¡Y te irás! Te irás buscando las ovejas y corderos
que en la noche se quearon y en la noche se perdieron,
pa desputarlos al lobo, siempre dañino y jambriento.
Quedrás beber en tu cáliz las jieles del sufrimiento
pa jacé vereas p'al hombre, dende la tierra hasta el cielo.
Quedrás ser uva en mi vino, harina en mi pan moreno,
carne pa la espina mía; doló en mi sufrimiento;
lágrimas en los mis ojos... ¡y yo, no quiero! ¡No quiero !
Que es Nochebuena, mi vida; sigue durmiendo, lucero;
que endispués vendrán pastores con la su miel y el su queso;
con sus cántaras de leche y su ofranda de corderos;
con rabeles y zambombas y guitarras y panderos...
Y vendrán los Reyes Magos, con oro, mirra e incienso,
dende el Oriente lejano, montaos en los sus cameyos
p´adorarte en el pesebre, mi Niño-Dios verdadero...
¡Ay! pero, aluego, vendrá Judas,
y por los treinta dineros,
en nombre de tos los jombris, te venderá con un beso.
¡Y es Nochebuena, mi vida! Sigue durmiendo, lucero!
Duelme,chiquenino...duelme...
¡Callad! ¡Silencio! ¡ Silencio!
(1986)
***
ARTURO ENRIQUE SANCHEZ
Nació en Villamiel (Cáceres), espinazo de la Sierra de Gata, el 12 de enero de 1917. Dotado desde la infancia de una gran vocación poética, publica en Coria sus primeros versos cuando contaba doce años. Al finalizar los primeros estudios y superar el bachillerato prepara unas oposiciones para la Administración Pública que consigue aprobar, siendo destinado como Jefe del INP a Madrid y posteriormente a Asturias y Hervás, pasando finalmente a la Delegación Provincial de Cáceres, donde alcanza la jubilación. Hombre culto debido a su clara inteligencia y sus muchas horas de lecturas, fue un poeta nato que figura en una antología poética de autores contemporáneos con cuatro composiciones y en la obra “Cantores de la Virgen de la Montaña”, recopilados por el ensayista carereño V. Gutíerrez Macías. Obtuvo, entre otros galardones, el primer premio y Flor Natural en los Festivales Hispanoamericanos de Cáceres en 1970; el “Ruta de la Plata-Premio García Plata de Osma”, en Habla Popular extremeña - en 1981 y el 2º premio de la Fiesta de Exaltación del Olivo, de Ahigal, en 1990. En el 2001 publicó en Cáceres su libro de poesías “Rayos de Luz”, en cuyas páginas recoge poemas y versos de los más variados géneros. Falleció en Cáceres el 28 de diciembre de 2003.
Reclamación
I
Mi usté a vel, pol favol, señorita
si a síu un descuidiu
el que usté no mandara
pal pueblu el susidiu,
polque ici en la Agencia de Coria
que allí no ha veníu
ya ja cuatru mesis
que los mis recibus.
Y me extraña que no hayan llegáu,
y hasta me esconfíu,
que el Cajeru, que tien cara ‘e tunu
me lo ha zajumíu.
Aclaral esti asuntu yo quieru,
polque a estu he veníu:
A sabel si es que algunu ha sisáu
el pan de mis hijus,
y si usté señorita no mos lo há mandáu
es que ha síu un descuidiu,
polque usté sabi bien que nusotrus
semus mu probitus.
II
Jaci tiempu que a Cáciris vini
a causa de un juiciu,
y palrandu con unus señoris
de aquí del susidiu,
me dijerun que a mí me pagaban
los mesis cumplíus,
cuantis trabajara
quinci días seguíus.
Y, ¡qué corza!
yo llevu suandu igual que un borricu,
trabajandu de día y de nochi
regolviendo canchalis y riscus,
cuasi cuatru mesis
con la azá y el picu.
Y, ni el amu me arregla esti asuntu,
ni la Agencia solventa esti líu;
la mujel me regaña ca istanti
y el chiquín se me mueri de fríu,
polque ella no pue jatealu
y anda to encueritus.
Y, no es esu solu lo que a mí me irrita,
¡que otras cosas me sacan de quiciu!..
Que já muchu tiempu que en casa no hay
ni siquiá un torresninu,
pa poel engrasal el gaznati
de séis cutainus.
Mi usté a vel, ¡pol favol, señorita!
si ha siu un descuidiu,
polque yo ya no güelvu pal pueblu,
sin cobrá la migina SUSIDIU.
(1982)
***
ISIDRO MELARA BERROCAL
Aunque nació en la villa fronteriza de Valencia de Alcántara (Cáceres) el 24 de marzo de 1917, finalizada la Guerra Civil marchó a la capital de la provincia. Con 22 años comienza su vida laboral en Recursos y posteriorente en la CNS como funcionario de la Cámara Sindical Agraria. Autodidacta y amante de la poesía demostró a través de sus versos el amor que sentía por los demás al expresar sus emociones. Colaboró en revistas como “Alcántara” y en los diarios de la región. Figura en una antología sobre “Cantores de la Virgen de la Montaña” del escritor V. Gutierrez Macías. En los años juveniles agrupó su producción literaria bajo el título “Armonía” (1948) y dejó inédito el libro “Ofrendas”. Falleció en Cáceres el 27 de febrero de 1978.
No me jartis la pacencia.
¡Que no me seas tan zorrino
ni me jartis la pacencia,
porque te he dicho mil vecis
que es muy lagarta la Cleta.
Y tú... ¡que jerri, que jerri!
buscándomi a mí las güeltas.
Y esto ya no puedi ser
¡o te apartas de esa fiera
que es un perico con faldas
o yo te rompo la jeta!
¿No comprendis, zagalón,
que es demás de cupletera
y los airis que ella trai
no son airis de esta tierra?
¿Tú no ves que ella ha cambiao
y ha vuelto muy refrarera
con los labios muy untaos
y grillos en la cabeza
con un vestío que es un asco
enseñando... lo que enseña.
¡Si el tío Román el “Mellao”
levantase la cabeza...!
Siempre hablando de los cines
platicando de verbenas,
y tontás de los teatros
que ella dice que lo ha visto
o haya hecho, por que ella
a lo cómico y... lo otro
bien se pareci a su agüela!
Vaite, vaite de ese loro
y atiéndime la faena
que en manos de los criados
dejasti la sementera,
y estás como encanijao
por culpa de esa pelleja
con airis de “animadora”
y sin chispa de vergüenza.
………………………..
Que no me seas tan zorrino
ni me jartis la paciencia,
que la estaca que tú sabis
te la rompo en la cabeza...!
(1948)
***
JUAN NUÑEZ ANDRADE
Nació en Zarza la Mayor (Cáceres) el 24 de noviembre de 1917. Presbítero y poeta. Estudió en el Seminario de Coria y Cáceres y desde los primeros años se reveló en sus lecturas evangélicas y en sus versos contra toda clase de opresión e injusticia social. Durante su estancia en Almoharín (Cáceres), como párroco de la iglesia del Salvador, fue llamado al orden por sus superiores y la autoridad civil de la provincia por la dureza verbal de algunas de sus homilías contra los terratenientes que abusaban de la situación precaria de los jornaleros y los contrataban por debajo de la base social establecida. Poeta social y rebelde, de fácil verbo repleto de alegorías y suaves metáforas, se distingue por su cultivo del extremeño y ha sido premiado en diversos concursos. Algunos de sus poemas han aparecido en antologías, revistas y en la prensa regional. En 1989 Cáritas Diocesana publicó su obra “Pobreza y marginación”. Su perfil biográfico lo resume el interesado sencillamente así: “Un extremeño que quiere a su tierra y le duele la marginación de que es objeto”. Actualmente tiene 87 años y reside en su pueblo natal.
Oración... de la Provincia de Cáceres
Con ajogos y aginos mu grandis,
con lamentos que al cielo se elevan,
la Provincia subía a la Montaña
a contarle a la Virgin sus penas.
Yo la he visto subí paso a paso,
cansaína y sin sangre en las venas,
descansando poquino a poquino
y sentarse agotá en la cuneta...
y detrás... y en falange mu grande,
las patronas de pueblos y aldeas
con el luto pintao en sus rostros,
sin coronas, ni joyas, ni ceras,
en cortejo de madres que lloran
por los hijos que marchan pa ajuera.
Descansar quiere más la Provincia...
las patronas le jurgan y arrean,
que el descanso no admitin las madris
al mirar en sus hijos las güellas
del dolor que produce en sus almas
el tener que dejar la su tierra...
y con sangre en los pies la Provincia,
arrastrando el zurrón que chorrea
la amargura de tantos olvidos
y el dolor de desidia tan ciega,
lo mesmito que un toro en la plaza
con la lengua mu roja por juera,
va subiendo el camino que subi
repinao, y que lleva a la meta;
y lo mesmo, lo mesmo que un día
el Jesús de la historia se quea
bajo el peso de cruz ca dos pasos
tumbaíto sin sangre y sin juerzas,
lo mesmito la probi Provincia
tumbaíta se quea en la cuneta...
y es la sed de su Tajo sin agua
pa alumbrar y regar tanta tierra...
el azoti de tantos impuestos
que enriquecen provincias de ajuera...
el insulto de tanto banqueti
que los ricos y grandes costean...
el pinchazu de tanto dinero
que los Bancos alegris se llevan...
el dormir de los diosis de antaño
que otro mundo a la Patria le dieran...
el sopor que produce la herida
que se agranda sin tasa y sin tregua
de esos hijos que marchan y marchan
y abandonan familias enteras...
lo que jaci que caiga y que caiga
y seguir adelanti no puea;
y por eso, rompiendo las filas,
las Patronas que escuchan sus quejas
esas crucis que tumban y matan
van cogiendo con sus manos bellas.
Y es La Luz, Alta Gracia y Sequeros,
Sopetrán, La Victoria y Candelas,
Guadalupe, Los Hitos y El Puerto
y una gama tan grandi y tan prieta
que por muchas que sean estas crucis
la Provincia sin crucis se quea,
y subiendo sin peso denguno
de la ermita contempla su puerta;
y con pasos de anhelo y depriesa,
pues su vida se escapa ligera,
se dirige al altar de la Virgin
y con estas palabras comienza
su oración, que es el grito angustioso
que el garguero y los labios le quema:
“Virgencita que todo lo puedis,
yo no canto en tu honor en tus fiestas
porque el alma se rompe en peazos
al mirar la agonía de mi tierra;
yo no canto en tu honor, Virgin mía,
porque el llanto más grande me quema
al mirar a esos pueblos vacíos
y mirar las gloriosas aldeas
con la yerba que crece en sus calles
y cerradas y mudas sus puertas;
ya no se oyi al gañán en las noches
empuñar ni rasgar la vigüela,
y los mozos no rondan las mozas,
y claveles no tienen las rejas,
y la vida se acaba en sus callis
y solinos se quean en la Iglesia
ese "Cristu" y aquel angeloti
que cantara el cantor de mi tierra;
ya no llenan las casas aperos,
ni las jocis de picu ya siegan
porque faltan los brazos tostaos
que el impulso le den y la juerza...
que a Alemania y a Holanda se jueron
y a la Francia que cierra fronteras
a frutales que aquí cosechamos
y se pudrin sin precio ni venta...
Yo no canto... y lo siento, Señora,
porque vivo la inmensa tragedia
de esos niños que en manos de viejos
su invasión en la vida comienzan
sin sentir el picor de la barba
del padri que sus frentis besa,
ni la sombra bendita y hermosa
de la madri que el su sueño vela;
son los monstruos que engendra el consumo
y el producto de tanta materia...
Yo no canto, Señora... y lo siento
pues salí cantaor de nacencia,
y por eso en aquesta mañana
en que Cáciris bulle en tu fiesta
yo a tus plantas, sumisa, me llego
y rasgando y rompiendo mis venas
yo te pido por tanta injusticia,
yo te pido que toques y muevas
corazones que siguin tranquilos
sin sentir la amargura y la pena
que este río de sangre produce
en lo jondu de mis entretelas...
Yo te pido que Cáciris vele
y no coma, ni cante, ni duerma
mientras tenga a sus hijos tiraos
en los bancos y en toas las cunetas
de nacionis que no son la suya,
en industrias que no son las nuestras.
No te pido ni asfaltos ni luces,
ni esos "haigas" que corren y arredran;
yo te pido que suenin potentis
el chirriar de tractores, poleas,
maquinaria que jechi a los aires
esos jumos de emporio y riqueza
que a los jombris les da de comer
y a las mozas tamién las emplea,
que al tener la soldada segura
no haiga naide que salga pa ajuera
y otra vez nuestras callis se llenin
de las rondas de mozos que enhebran
la canción a la moza que quierin
y que espera temblando en su reja...
Yo te pido, que no haiga más niños
que el amor de los padris no sientan
yo te pido que no haiga más brazos
que impotentis al cielo se tiendan
y que cruces crueles y grandis
no se claven con furia y con juerza
en mis carnes cansás de sufrir,
en mis hombros que ya se doblegan...
pues yo quiero que piensi el que manda
que si ahora no tengo ni juerza,
otras vecis llené a la nación
con el oro de aquellas galeras
que de un mundo de ensueño venían,
de ese mundo que sangri extremeña
conquistó con la espada y el genio
de sus grandes y ricas cabezas...”
Terminada tan tristi oración,
que la angustia de todos refleja,
en la navi de aquel Santuario
escuchóse un "AMÉN", así sea,
que Patronas de toa la Provincia
pronunciaran en ancha respuesta.
(1975)
***
MIGUEL ALONSO SOMERA
Aunque los apellidos son propios de nuestra región desconocemos el origen y fecha de nacimiento de este autor del que hemos podido recuperar tres poemas escritos en extremeño y que aparecieron en 1937 - en plena Guerra Civil - en las revistas “Nosotros” y “Fragüa Social” de Valencia, en la sección dedicada a “Lira extremeña”, junto a otros versos de Pedro Garfias, Félix Paredes, Emilio Prados y Antonio Agraz. Miguel Alonso Somera - que como tantos otros también escribió en castellano - es un poeta totalmente ignorado en Extremadura que supo templar la lira y cantar como pocos el sentimiento encerrado en sus fibras, empleando para ello, en algunas de sus composiones, un lenguaje vivo, veraz y sincero, sin fraude ni artificio alguno, del habla vulgar de las gentes de nuestros pueblos.
Agonizanti
No sus canséis... Cuando'l cuerpo
mos dice que ya renquea,
no le valin los potinguis,
pos no tieni componenda.
Semos igual que los roblis:
de mozos, tenemos juerzas...
Endispué vienin los años
con las crucis de las penas,
y se pudrin las raícis
y s'esconchan las cortezas…
Saliros tos de l'alcoba,
que por la ventan'abierta
quiero morilme mirando
los álamos de la vega;
los surcos de la besana;
los almendros de la güerta...
¡Dejal que ascuchi el zumbió
del airi, cuando s'enrea
a dal patas a las hojas
qu´el árbol tiró por secas!..
Dejal que ascuchi la flauta
del zagal que pastorea
y las tonás del gañán
que, tras de la yunta, sueña
con la guapa zagalina
qu'en la otra linde l'espera.
¡Dejal qu´escuchi la risa
del agüina que gotea
del cangilón de la noria
que se cansó de dar güeltas'...
¡Dejal que miri mis campos!
¡Dejal que mis campos güela,
pa qu'el último suspiro
me deji sabol de tierra..!
(1937)
***
JUAN GARCÍA GARCÍA
Nació en Ahigal (Cáceres), el 8 de marzo de 1918. Hijo de labradores asiste a la Escuela Nacional desde los cuatro años y a los diez recibe varios premios por su aplicación; amante del estudio y la lectura a los 17 años marchó a la capital de la provincia donde se preparó en la “Academia Guardiola” para su ingreso en el Cuerpo de Correos. A los dos años de estudio para Oficial Técnico se produce la Guerra Civil a la que se incorpora como cabo al Regimiento Argel núm. 27. En la capital cacereña fue conocido como “el poeta cartero” y era un verdadero interprete de sus obras entre las que destaca “Claveles de mi tierra” (1977) en el que aparecen poemas castellanos y extremeños. Publicó también “Los beneficios del teléfono”, “Un cristiano labrador y el Seminario Mayor”, “Reflexiones y consejos” y “Boda típica extremeña”, que fue representada en el Gran Teatro de Cáceres. Entre los varios premios que obtuvo destaca el de Poesía extremeña “Gabriel y Galán” convocado por la Caja de Ahorros de Cáceres en 1963. Poeta entusiasta de raigambre popular dio muestras de gran fervor en sus actuaciones. Colaboró en la prensa regional y dio numerosos recitales. Falleció en Los Angeles de San Rafael (Segovia) en 1997.
Dios te libre de las resolanas
-“¿No vienis, Andrea?”
-Ya voy ahora mesmu,
dispués de que acabi
de metel la costura en el cestu.
Yo llevu la manta
pa ponerla aluegu
detrás de las sillas
y libralmus asina del vientu.
Asina se juerun
juntandu las cuatru,
que eran tía Remedius
tía Andrea, tía Juana
y la tía Consuelu.
Prepararun la «tienda e campaña»,
comu suelin jacel en los pueblus
las mujeris, en las resolanas,
las tardis de inviernu,
pa librarse asina
de los airis cierzus.
Ya están juntas las cuatru mujeris
y en la resolana empezarun los cuentus
no los de Calleja,
que son algu viejus,
sino de esus otrus que pasan al día
y son más modernus.
-¿Sos habéis enterau ya vusotras
de esi casu de tíu Quicu “el Tuertu”?
Pos dicin que anochi
saltó por el güertu
de tiu Nicomedis,
le robó un muletu
pa entregásilu a cincu gitanus
que salieron dispués al chapescu.
-Esi es un ladrón
que debieran molerli los güesus.
-Miral, allí va
tiu Pacu, el “Sin Sesu”
del que ici la genti que tiene
amoris secretus
con la Endorotea,
a pesal de que está ya mu vieju;
ya véis, la más guapa
que p’aquí tenemus
y que jaga casu
a esi tiu pellejo...
-¿Qué se cuentan las buenas mujeris?
-Ya ve usté, Don Julián, toas cosiendu.
Y usté ¿pa ondi marcha,
a vel los enfermus?
-Voy a hacer la visita, que es tarde
y está malo el tiempo.
- Adiós, buenas tardes.
-Adiós, señol méicu.
-¿No sabéis lo que dicin p‘ahí?
Que esti Méicu es algu mostrencu
y que el probecitu,
no tieni talento...
-¿No es aquél el Cura?
Esi sí que debía dal ejemplu
y dicin los probis
de que el hombri no es buen limosneru;
en fin, que esti Cura
no es tan güenu comu mos dijerun.
Y después que dejarun al Cura,
la tomarun con tos los Maestrus.
Y dispués, al Alcaldi
le dierun pal pelu,
porque el hombri pasó por allí
un pocu altaneru.
-Ya me voy a encerral los guarrapus,
diju tía Consuelu;
porque me paeci
que vieni el porqueru.”
Y, al marchaisi, quearun las tres
dali que te pegu
al “icin que icen”
soltandu el venenu.
Y aquellas mujeris de la resolana,
no acabarun del to los sus cuentus;
porque al otru día
siguin con lo mesmu,
criticandu de nuevu al que pasi,
que el su reglamentu
es quitarli la fama y la honra,
aunque sea al más santu y más güenu.
¡Dios te libri, amiguitu del alma,
el pasal por un corru de esus
ondi estén tres o cuatru mujeris,
con el “icin que dicen” dijendu
porque salis de allí desollau
lo mesmitu que un probi borregu!
(1972)
***
GONZALO ALONSO SANCHEZ
Nace en Serradilla (Cáceres) en 1927. Cursa la Enseñanza Primaria en la Escuela Graduada de su pueblo con excelente aprovechamiento. Su apego a la tierra le retiene junto a la mancera en sus años de juventud, pero llevado de su espíritu emprendedor desarrolla su actividad en el comercio de una forma simulténea. El campo y sus tareas fueron siempre su mejor afán y en él bebe de la fuente que mana de la naturaleza el sentir de todos sus versos que más tarde irá vertiendo en forma de poesía amena, alegre, popular y sentida. Poeta de inspiración espontánea su canto brota con bríos de la fuente de su fantasía y fluye inagotable por la blancura sin par de unos folios para dejarnos en unos versos el testimonio de su existencia.
Fiesta de San Agustín
Deja la enramá, muchachu,
coji el liendru y sal pa ajuera
que ya están todus jurgandu,
lleva la avena y las bestias
y venti al montón corriendu
que ni una pizca se pierda
d'esta bocaná que vieni;
¡me cachi en la mar serena!
que hogañu los compañerus
mos van a queal en la era.
Toitus van con la ideína
de levantal pa la fiesta
y están los sanagustinis
casi llamandu a la puerta.
Pol la mañana, lo mesmu;
ni te preocupis siquiera;
hay que atendel sólu al granu,
mira qu'entoavía mos quean
cuatru montonis y mediu
y está sin trilla la avena.
Aquella pizca ‘e centenu
me la machacu esta siesta;
y acarreamus de nochi
que ahora va sel luna llena.
¡Hay que acabal pa los torus!
¡Me cachi la mar serena!
No sería yo serraillanu
si el sábau no estuviera
bien relaváu y afeitáu
habiendu acabáu de era;
bien remuáu y sentáu
con la mi novia a la puerta
idiéndula...
Soy un hombri
con muchas uñas ¿te enteras?
Y dispués, a media noche,
juntalmi en una taberna
con toitus los amigotis,
lialmus de borrachera;
ilmus luegu a jadel migas
y salil con la vigüela
a dallas la serenata
cuandu estén dormías ellas.
Aluegu el día de los torus
salil a pol la capea
y entral corriendu en la plaza
pa que la genti me vea
que me metu entre las vacas,
y que las mozas solteras
le digan a la mi novia:
¡Vaya mozu que te llevas!
Luegu iré a pol los melonis
y los jigus de trasierra
el día entri toru y toru;
¡me cachi en la mar serena!
No hay que dormilsi en las pajas
qu’es muchu lo que nos quea
y aunque haiga qu'echal tripas
¡hay que sacal la culera!
Yo creu quizá que acabemus
si el airi no se mos echa;
y si no, metu en los sacus
jata con paja la avena,
y cuandu llegui el invielnu,
se la echamus a las bestias.
SANTOS NICOLAS BLANCO
Nace en Guijo de Granadilla (Cáceres) en 1928 y fallece en la misma población el 27 de noviembre de 2001. Matriculándose por libre, cursa los estudios de Bachiller en el Instituto Plasencia. Ejerce de maestro en una Academia de Enseñanza de Ahigal y en la Escuela Particular que Hidroeléctrica tenía instalada en el Pantano de “Gabriel y Galán” para los hijos de los empleados. Incansable estudioso de la obra galaniana colabora en la prensa regional y en la revista “Alcántara”. Secretario del Patronato de la Casa-Museo “Gabriel y Galán” de su pueblo natal hasta su fallecimiento. Realiza excelentes estudios sobre el poeta charro-extremeño que ven la luz en diferentes medios. Igualmente compone abundantes y bien medidos versos en extremeño - en algunos de los cuales sustituye la “s” por la “h” aspirada - que, a pesar de su humildad, derrama en algunos recitales. Obtiene varios primeros premios en certámenes literarios entre los que destacan el de las Juventudes de Extremadura Unida de Cáceres en 1994 y el “Gabriel y Galán” de poesía popular en Guijo de Granadilla en 1996.
Santos Nicolás es un poeta culto, sensible y sencillo que se perdió - como tantos otros -, sin que ningún organismo oficial editara algunas de sus obras y hoy yace en el romántico cementerio de su querido rincón del Guijo junto a la tumba entrañable de su maestro, Gabriel y Galán.
LOH DOH COMPADRIH (*)
¿´Ondi ´rán tantuh mozuh, Nemesiu,
pa´ esi láu 'el “Lagal de Tía Chana”,
siguronih colgáuh ´el brazu
y la bota ´el binu a la ehpalda?.
Ban tamién otruh treh siñorituh,
que aparentan tenel güena facha,
y con elluh el Méicu ´el pueblu,
me ´mahinu, dándulih compaña.
-Yo m´acuerdu qu´en tienpuh d´antañu,
si salí´ algún perru con rabia,
moh echábamuh toh a la calli
d´ensiguía pa´ dali la caza.
“Sigurehah al hombru y, al campu”,
moh dicía quien lo pregonaba.
- Loh treh siñorituh,
que antih te mentara,
debin de sel henti
de güenah usanzah,
poh, m´an dichu adióh con la manu,
iendu yo robuháu en la manta-.
Nó he queriu preguntal a dengunu,
poh con ehta sordera, n´ hay ganah
y m´encuentru ´hora megmu a doh belah
ondi ´rán tanta genti con hachah.
Comu tu erih, compadri, un sabucu
que no eha ehcapal n´ una rata,
- ehtu te lo ´igu
po la confianza -
yo te pidu que a mi me lo aclarih,
lo que me paeci
un' adibinanza.
II
¡Y´ ehtá bien de monserga, Cerilu!,
n´ hay motibu pa tocal 1´alarma.
Pon la manu al oyíu ´ora megmu,
si me quiéh ehcuchal una miaha.
-Enteráu podíah ehtal
si en loh barih tu te codearah,
comu yo me codeu toah lah nochih
con la henti de güena calaña
-Tu te queah atizandu la lumbri,
polque asín la comadri lo manda.
Yo ehcuchandu a toh loh que sabin
liberalmuh de tant´ inorancia -
Per´ al granu, queríu compadri,
que m´ enrollu com´ una pelhiana.
Comencemuh po´ loh siñurituh
que te pusun a ti en retaguardia:
Eh la Junta de 1´ Ehtremaura
la que moh loh manda.
elluh son perituh
del Selviciu d´ Ehtensión Agraria.
Elluh train lah nuebah manerah
de poal con la sierra y con hacha,
pa hacel qu´ en loh nuehtruh olibuh
se renuebin con huerza lah ramah.
-Ya no balin pa na´ loh poonih
que moh hizu el herreru en la fragua,
ni, tampocu, esah podaerah,
polque tienin el asa tan larga
que t´ arrancan lo que unu no quieri,
encuantitu que algu te_marrah -.
Han beníu a dal un cursillu,
d´ unah normah, que llaman agrariah,
polque quierin qu´ ehtemuh al día
en trabajuh de tant´ emportancia.
Toah lah tardih se salin al campu,
pa´ enseñalmuh moernah usanzah
y endihpuéh qu´ ehcureci moh dán
toah lah nochih una güena charla.
-Si loh oyih palral,¡lo que sabin!
de siguru te se cay la baba -
Hablan del “repilu”,
de “cofia” y la “sabia”.
-¡Elluh sí que son sabiuh, compadri!
digu yo encuantitu que acaban.
¡Qué mollerah tendrán ehtuh hombrih,
p´ aprendel esah cosah tan rarah!
-¡ Sabin máh que “Lepi”!,
y no ´igu dengun´ alabancia-
... Peru, en fin, mi compadri Cerilu,
“el sabucu”, comu tú lo llamah,
t´ queriu ehplical, en un berbu,
lo que tantu te s´ atragantaba.
¿S´ acabarun lah cabilacionih?,
arrebúhate bien en la manta
y moh bamuh humand´ un cigarru,
pa´ esi láu del “Lagal de Tía Chana",
pa' que beah pol tuh propius ohuh
que allí n´ hay mandanga,
sinu manuh qu´ ehpiertan riqueza,
al certeru cortal de lah hachah.
(1996)
***
(*) Se transcribe el poema íntegramente a como lo engendró el autor, respetando la fonética en el uso de la letra “b”.
OLEGARIO LEON GUTIERREZ
Nace en Coria (Cáceres) y fallece en la misma ciudad a los 75 años. Subteniente del Ejército del Aire en situación de jubilado. Es uno de los poetas extremeños que mas fielmente hs seguido la trayectoria de Gabriel Galán en la utilización del habla popular en su obra en la que también destacan una serie de sonetos en catellano que nada tienen que envidiar a otros bardos mas celebrados. De su libro “A la Caura Vettona” publicado en 1984 incluimos en esta antología una muestra de su buen hacer literario.
Romanci de la “Payenga” (*)
Un montón de canchalis tenía
en las sus entrañas
un cubil qu'a bien pocu'na loba
pa paril lo usaba,
y al sentil que lo había ´borreciu,
pocu tiempu na más
barruntandu la su pariera,
s'apropió pa vivil la jurdana.
E
ntri dos peñascus
una rejendija, jadi de ventana,
a la pal que le sirvi de puerta
a un níu de ratas.
Dos gavillas de jenu pajizu
le jacin de cama,
dos pellejus de machu montunu
le sirvin de mantas.
Con la ‘spalda estribá ´n un pedruscu,
y en presencia, na más, de la rata,
rebufandu com’una lobesna
en cuclillas parió la jurdana,
y al sortal el postrel rebufíu,
de 'mpacencia, de gozu y de ansias,
mesmamenti al salil la criatura,
contri’l suelu, al daisi de cara,
endenantis de dá un vagíu,
ya en la boca la tierra l' entraba,
y al poquinu ratu..,
mientris qu'en el suelu garrapateaba..,
la madri, de gozu,
¡chiaba.., chiaba!,
le chiaba llarriandu a su cría,
tal como si ahullara,
pol si acasu, mamandu a destaju,
dambas tetas se las descargaba,
pol que las tenía...
¡duras comu piedras!,
gordas ¡comu cántaras!;
mesmamenti, lo mesmu, lo mesmu,
botargás de calostrus..,
igual que las cabras.
Pol los vericuetos
de Sierra de Gata,
pol la dura senda
d´escuras pizarras,
plagás de quejigus,
madroñus, retamas,
lentiscus, zarzalis,
chamuscus y jaras,
pol los pimpollaris,
que son comu abujas
tiesas comu lanzas,
y pol los brezalis de floris menúas,
rojas y albarizas,
y d'ásperas ramas,
una yegua negra,
suandu l'albarda,
va la sierra arriba,
jándala que jándala.
Pol la senda estrecha,
dura y tortuosa,
una yegua negra
trota, gateando
pol la sierra umbrosa;
con pasu nerviosu las piedras gorpean
los cascus con jierrus;
y los pedernalis, jeríus sin sangri,
chispazus chorrean.
¡Jarri!, yegua negra,
¡valienti, garbosa!,
trota sin descansu,
que traspuestu 'l cerru,
en una zajurda con techu de losas,
está una jurdana que tieni dos pechus
igual que dos rosas,
¡toas llenas de mielis
tibias y gustosas!
Gateandu vericuetus,
tal cual si fuesi una cabra,
iba la yegua Careta
con sus cuatro calzas blancas,
sembrandu de cuatro en cuatro
migajas d'estrellas magras...
charniscazus d'herrauras
a pedernalis de nata.
Por los costillaris
de sierra de Gata
una yegua negra,
careta y cuatralba,
a la grupa lleva,
fuera de la ‘lbarda,
un montón. d’harapus...,
una mujel flaca,
¡una loba 'mbrienta,
llena de cascarrias!.
Sobri la grupa calienti
d' una yegua cariblanca,
cual bandera de la jambri,
una jurdana cabalga,
¡con los pechus comu piedras!,
que de llenus, se derraman;
le rezuman y chorrean
del refaju y de la chambra.
A lomus van de la yegua,
careta, negra y cuatralba...
van dos palomas morenas,
con dos fresas en vanguardia
un pal d' esperanzas verdis,
que llevan certezas blancas...
A lomus van de la yegua,
careta, negra y pialba...
dos capullinus calientis,
de dos rollizas manzanas,
que jilarun, ¡Dios lo sabi!,
un pal d' ovillus de lana,
dos jilus de luna nueva,
dos jilus de luna clara,
dos jilus de lunas ¡lunas!,
qu' a la jambri sólu matan;
... la jambri que tieni un niñu,
clavá 'ntri'l pechu y la 'spalda.
Dos globus cautivus
d' una vieja chambra,
pa CORIA 'rrempujan
los aires de Jálama.
Dos tetas reondas,
comu calabazas,
toas llenas de durci...,
durci lechi blanca,
van comu roandu
pol las torrenteras de sierra de Gata.
Caminu de CORIA...
dos ubris cabalgan,
pol qu' en CORIA un niñu,
de jambri no calla.
Pol la Corredera, llegó a la esportona,
y dendi San Pedru, tiró a San Benitu,
y en mediu del trechu, parósi la yegua,
sin naidi decilu.
Bajal de la yegua
y entral pa la casa,
y en un periqueti
le cortan las greñas,
la friegan, la raspan
co'nun estropaju,
jabon y tres aguas;
la'njugan, la peinan,
y andispués la refriegan con agua..;
¡con agua que y qués de colonia!,
la vistin de limpiú...
camisa d’Holanda,
senaguas de picus...
y andispués, la saya...,
mandil de volantis
y un pañuelu al cuellu
de floris y ramas.
Dispués de to estu,
cualquiel asegura
que vistis un palu,
¡y paeci una Santa!;
¡cualquiel se diría!,
¡cualisquiel se diría qu'es otra persona!,
¡caulisquiel se diría que no' s la jurdana!;
¡paeci más nueva!,
¡paeci más guapa!,
¡paeci más fina!,
ipaeci más blanca!..,
¡naidi te diría,
naidi te diría, qu'esta es la jurdana!.
Comió comu comin las bestias del campu,
comió comu comin las fieras serranas,
comió comu comin las lobas parías,
que devoran y to se lo zampan,
pol qu'arrastran traseras de jambri
que nunca se sacia.
Andispués d'un ratu
se fué pa la cama,
con jerga de millu,
corchonis de lana
y sábanas finas,
¡mu limpias, mu blancas!,
y aquel muchachinu que tantu lloraba,
s'agarró a la teta ¡igual qu'una lapa...!
¡zugandu, zugandu!,
¡trágala que trágala!,
se 'escuchan los atragantonis,
qu'adestaju al prencipiu pegaba,
¡que tié priesa, tié priesa la jambri!,
si es que ya cuantu ha que s'arrastra.
En los alreoris
d'una choza parda,
repasta tranquila
una cabra «cana»,
que cuantis barrunta
lloral la muchacha,
la cabra berrea,
y corriendu'scapa;
se meti'n el chozu...
dispués... s'espatarra
poniendu la'subris en la mesma boca
d'una jurdanina, morena de cara.
En qué pocu tiempu
medró la jurdana,
brillábali’l pelu,
lo mesmu qu'el pelu le brilla 'las cabras
cuautis qu'espelechan con la montanera,
o tras la senara;
se pusu reonda y mu' scarpecía,
¡mu guapa, mu guapa, mu guapa!,
dos malacatonis
tieni 'n la su cara,
¡y hasta la 'legría l’alumbra los ojus!,
¡le salí del alma!;
y al cojel más sangri, tiró la gajera,
qu'endenantis qu’ha muchu arrastraba;
asina l'ocurri...,
asina le pasa...
¡no paeci la mesma…
ni remotamenti naidi la compara.
¡Tieni tanta lechi!,
que tieni las tetas comu dos morralas;
y ahora le sucedi,
ca y cuandu amamanta,
que toitu'l su cuerpu se le desfigura...
remúa hasta'l geitu...,
se descuajaringa...,
toa se desjilacha,
y pierdi'l sentiu...
¡se quea sin habla!,
los ojus poníus y la cara'n babia,
y un ronquíu mu largu y mu jondu
del cuelpu l'escapa,
cuantis sienti llegal’l’apoyu;
mesmamenti cornu a las lechonas,
cuandu a sus guarrapus
ellas amamantan.
Aquel muchachinu que nunca dormía,
aquel muchachinu que tantu lloraba,
¡zuga que te zuga!,
¡trágala que trágala!,
¡chupa que te chupa hasta que se jarta!,
¡peru sin sortalsi!,
con la teta pegá’la su cara,
se duermi, regüetra,
y la su boquina
paeci una taza
que se vierti cuantis se ladea..,
se vacía cuantis le rebosan
dos jilinus, jilinus de luna
mu durci, mu tibia, mu blanca.
Y acullá’n la sierra,
en la choza parda,
la Cana berrea,
¡llora una muchacha! y la Cana acúi
y s'escarrapacha;
y la muchachina...
chupa que te chupa hasta que se cansa,
zuga que te zuga hasta que se jarta;
se quea dormía,
y un ángil la guarda,
y al láu..., rumiandu..,
s'acuesta la cabra.
Pol los costillaris de Sierra de Gata,
baja una carreta
tirá pol dos vacas;
va derecha a CORIA,
cargá de patatas.
En CORIA s'escuchan,
pol callis y plazas,
vocis d'un payengu: ¡Patáaaa... tas, patáaaa... tas!,
las vocis se cuelan
pol toas las ventanas,
pol tos los barconis
de toitas las casas.
Pol los recobecus de callis y plazas,
las vocis insistin,
pregonan y llaman;
se corrin las vocis:
¡Patáaaa... tas, patáaaa... tas!,
Las vocis se oyin
borrosas, lejanas;
cuantis s'adivina que dicin pataaaaatas!
un escalofríu recorri la'spalda,
d'un ama de cría
de pa Peñaparda.
Entró pol la puerta
que tie la muralla,
y en plenu San Pedru resuenan
las vocis mu recias y claras,
¡Pataaatas, pataaatas, pataaatas!,
y un ama de cría,
da gritus y sarta:
¡Señora, señora!,
¡me llaman, me llaman!,
¡Qué van a llamalti,
si han dichu patátas patatas?.
Aquella carreta
tirá pol dos vacas,
que vinun pa CORIA,
trujiendu patatas,
lleva pa la Sierra
una güena carga...,
una mujel limpia,
una moza guapa,
que lleva en los pechus
dos palomas blancas,
pa la jurdanina,
¡hija de su alma!.
Peru el muchachinu..,
aquel muchachinu que ya se reía...,
que ya no lloraba,
a güeltu a quealsi sin teta..,
ni siquiera una teta de cabra.
(1981)
***
(*) Como puede verse, a pesar del título de esta composición, no se trata del clásico romance octosílabo, pero lo hemos respetado, al igual que la métrica libremente empleada.
GAUDENCIO- BALBINO MANZANO MARCOS
Nace en Pozuelo de Zarzón (Cáceres) el 30 de agosto de 1930. En 1947 ingresó en la Marina de Guerra Española donde permaneció cuatro años como especialista Amanuense. Regresa a su pueblo natal y accede por oposición a una plaza de Administración Local en el Ayuntamiento de Plasencia. Eminente poeta lírico destaca en su obra el humanismo y el uso de la métrica tradicional. El primero lo lleva a buscar en la médula de sus versos las entrañas de esta tierra - su tierra extremeña - clavada en la cruz de la sementera, metida en la oscuridad del olvido, de donde tienen que emigrar sus hombres para romper el yugo de la tierra y buscar nuevos horizontes. Durante un tiempo se entregó a mejorar su técnica literaria manteniéndose en contacto con la vida, y su poesía no fue más que un resultado que extrajo de la propia realidad. Escribió más de cien poemas - el primero a los doce años - y dos obras de teatro en verso, dos dramas. El primero de ellos “Meandros”, tiene tres actos y se desarrolla en el ambiente rural de hace cuarenta años y tiene una íntima relación con personajes reales. El segundo “La Virgen de Arcilla”, también de dos actos sobre temas campesinos. Su mérito sobresaliente y que forjó su destino en su corta vida fue, ante todo (,)su sensibilidad. Fue galardonado con diferentes premios entre los que cabe destacar: 1º Premio de poesía “Tierra de Barros” 1974; 1º y 2º Premio de poesía y Flor Natural “Fiesta de la Poesía” 1975 en Plasencia; 1º Premio de poesía II Certamen Literario “PLACEAT” 1976 1º Premio de poesía XXV Aniversario Coronación Canónica Virgen del Puerto en 1977; Accésit I Certamen Literario “Villa de Montanchez” 1977; 1° Premio de poesía IV Certamen Literario "PLACEAT" 1978 y finalista en varios concursos. En el III Congreso de Estudios Extremeños celebrado en la capital del Jerte dio a conocer en una “Comunicación Varia” su poema “A Luis Chamizo”. Ha publicado “Meandros” (teatro), “La Virgen del Barro” (teatro) y “Huellas en la Arcilla” (poesía) Cáceres, 1975.
Se lo icis cuando venga
Ya te lo ije, mujel,
qu’había qu'andal con cuidiao;
pos al nuestro Moiseino
l'encuentro mu cambiao.
Él siempri tan estudioso
y tan amante de casa,
ahora sali templano,
y juera el día se pasa.
No me gustan los premisos
tan largos del veraneo,
ni las malas compañías
conque liao lo veo.
Ya sabis qu’en estos pueblos
to se sabe, y se murmura
que con dali tantos mimos
nunca podrá sel buen cura.
D'esto mesmo ya m’hablao
esta tardi el boticario,
y m’ha dicho: Moiseino
no güelve pal Seminario.
Y s'agraecen las frasis
de la genti de carrera,
qu’esa genti cuando jabla,
antis de jablal lo piensa.
Cuando regresi a la nochi,
se lo ices, y l'espetas,
como tú sabis jacelo,
qu'esas cosas son mal jechas.
Que si quieri divertilse
que se vaiga pa la jesa
a'scuajal los matorralis,
qu’allí el demonio no tienta.
Se lo ices a la nochi,
se lo ices cuando venga,
que yo no sé discutil
porque m'enguelve y m'enrea
cuando me jabla en latín
na más pa que no lo entienda.
Le ices, que pa sel cura:
¡jace falta más maera!
LUIS MARTINEZ TERRON
Nace en Ceclavín (Cáceres) el 31 de diciembre de 1930. Durante los primeros meses de la Guerra Civil (1936-1939) se traslada con sus padres y hermanos a la capital de la provincia. Cursa estudios de Primera Enseñanza en el colegio público Virgen de la Montaña y posteriormente en la Escuela de Formación Profesional. Lector incansable desempeña varios oficios antes de incorporarse al Ejército de tierra. Una vez licenciado ejerce de instructor elemental en el cortijo de “Fernán Sánchez” en la dehesa de los Alpotreques. Ingresa por oposición en la Guardia Civil en abril de 1956. Después de más de 30 años de servicios al Estado y realizar sucesivos cursos académicos alcanza la graduación de subteniente. Ha colaborado en la prensa regional y otras publicaciones a nivel nacional así como en la Cope y en la Cadena Ser. Fundador de las revistas “Vetonia”, de Plasencia, “Círculo Ahumada, de Madrid, “Veteranos de la Guardia Civil”, “Guía Mando” e “Infor/mando”, de Barcelona, siendo en la actualidad director de estas tres últimas publicaciones en las que ha empleado los seudónimos de “Siul de la Montaña”, Silvestre Barrasa”, “Marte” y “J.L.Torres del Castillo”. “Martínez Terrón, es un narrador nato - en expresión de Ricardo Senabre, catedrático de la universidad de Salamanca y critico literario - que ha escrito y publicado más de setenta relatos breves”. Algunas de estas narraciones están recogidas en sus libros: Quince historias de la Guardia Civil (1993), Isla Desolación y otros relatos (1994), La partida del alba y otras historias del maquis (1994), La noche que arrojaron al basurero al mexicano Porfirio Gomes - novela corta - (1996). Así mismo ha entregado a la imprenta los siguientes ensayos: Arroyomolinos - historia, tradición y costumbres - (1990); La Vera, paisaje y poesía (1992), La Serrana de la Vera (1993) en colaboración con el Dr. Delfín Hernández; La Vera en el corazón (1995); el Cine y la Guardia Civil (2000), Robledillo de Gata (2002) y Cinco paisajes, Cinco figuras en 2003. Como resultado de sus colaboraciones en la prensa y en la radio ha divulgado a través del libro: Prosa Clara - de Extremadura y su gente - (1993) y Cáceres, retazos de ayer y de hoy (1997). Igualmente es autor de las obras en verso: Extremadura: entre el grito y la esperanza – poesía social – (1991); Poemas de carne y tierra - extremeñas- (1992); Seis romances para evocar la fiesta (1992) y Galería interior, módulo-15 en el mismo año.
A pesar de su tardía entrada en el mundo de la creatividad literaria ha recibido múltiples premios. En prensa: “Virgen del Pilar” de la Guardia Civil (1983), Premio Ejercito de Periodismo (1985), “Teniente general Aramburu Topete” de Investigación (1986), Círculo Ahumada, de Radio (1991) todos ellos en Madrid; “Extremadura-82” del Hogar Extremeño de Barcelona, y finalista (2ºpremio) en el Concurso de Periodismo “Dionisio Acedo” de Cáceres (1988); Primer premio al mejor artículo sobre “Lengua extremeña”, de “Extremadura Unida” en Cáceres (1994) y en poesía ha sido galardonado con el Primer premio en la 7ª edición del “Ruta de la Plata” (1984) en habla popular; “Helénides de Salamina” (1989), “Luís Chamizo” en “extremeño” (1990), “Poesía-90” en habla popular (1990), “Gabriel y Galán” en dialecto extremeño (1995) y finalista - 2º premio - del “Flor de la Jara” (2002). Como narrador ha sido distinguido con el máximo galardón en Barcelona (1987), Casar de Cáceres (1993), Albacete (1994), Zaragoza (1999), Cáceres (2000) y otros premios menores hasta alcanzar el medio centenar. Ha publicado alrededor de 500 artículos de prensa y ha sido finalista en múltiples concursos.
D´l coló d´l silencio
I
Iba el tío Quilino
con la mula resia
pa el olivá de la Ermita d´l Santo
a escuajá maleza
por la vereina que llevaba al río
y a las Viñas Viejas,
a zachá los cachinos de olivos
qu´el su padri le dio por herencia.
Y era aquel atajo
que le acercaría a la su pertenencia
un recuerdu costanti en su vía,
una senda cuajá de trigteza
ondi jue ejandu la piel del su cuerpu,
ondi jue perdiendu su humildi existencia.
II
Despuntaba por el horizonti
un sol justiciero y con juerza
que jacía rechiná las pizarras
y abrasaba las rugosas cepas
ondi colgaban unos gajos de uva
que colmaban de besos la tierra
con jartura d´ amargos suoris
de los mozos talluos d´esta tierra.
Qu´era por setiembre
cuandu humildis jornaleros, tras la siega,
con la tardi calienti llegaban
cargaitos con cestas
rebosantes del fruto jugoso
de las vides frescas
pa llevarlas en mulos cansinos
a la oscura y antigua bodega.
Qu´era un tiempo en que vendimiaoris
encorvaos y agachá la su testa
trabajaban por seis cacho e durus
dendi que el sol saliera
hasta verlo jundirsi en los abismos negros
de nochis eternas.
Y en aquel caminito,
a la sombra feliz de una jiguera
tío Quilino dejó el animal
con la rienda suelta
y un traguito de agua jue a echal
en el Pozu Nuevu de la Mina Vieja.
Estaba la fuenti
tranquila y serena.
Relucían, brillantis, al fondo,
las piedras mu negras
y era el agua un espejo del cielo
ondi el probi jombri se vio con trigteza.
¡Cuasi ochenta años
pisando la senda!
Un camino por ondi se jueron
días de jolgorios y de fiestas
y una trocha por ondi llegaron
el llanto, los lutos y las penas,
un sendero por ondi se marcharon
los hijos al soplo d´ la guerra
y endispué, con la tristi migración,
que tan sola mos dejó la tierra,
se mos jueron los jombris del mi pueblu
en busca de jornalis... y trigtezas.
Y en el agua mansa de la fuenti
clara y placentera
vio discurrir su vida lentamenti
abriendo la memoria a las quimeras:
se vio correteando por las callis
antiguas de sol, limpias y empedradas,
jugandu con los niños del su tiempo
en su temprana edad... tan alejada.
Enjamá jue a la escuela de chiquino -
el jornal en la su casa escaseaba -,
y guardando un rebaño de merinas
aprendió cuatro letras en el Rayas,
pa podel defendersi cuandu juera
a ser soldao y servil su patria;
y leyó en los sus libros mil cosinas
que la lertura ennobleci cuandu agrada.
Se jue deshojando el calendario
sobre el polvo de la senda amarga
recordando que el su pueblu, Extremaura,
tenía una historia que nunca jue igualada
escrita con las sangri de sus jombris
y enjamá tuvo tiempu de contagla;
una historia forjada con arrojo
en la impenetrable selva peruana
alcanzando lugares temerarios
a ondi solo llegaban las águilas,
conquistando reinos indomablis
con la juerza y el tesón que da la raza
y jue asombro d´l mundo al quemá las navis
en la Nochi Tristi mejicana!
Casó con mujé joven y digna,
seria y extreméñamenti honrada
que le dio tres mocinos altos, juertis,
como la Torri del Reló que hay en la plaza;
se jicieron mayoris, con la guerra
el luto y el doló entró en su casa:
uno se jue al frenti,
el tercero afusilao en la tapia
del viejo cementerio
y por decir na más cuatro palabras
de los señoris qu´ iban al casino
p´a ajustá el su ganao y la su senara.
El mayó se jizu campusino,
labraó, como los de su casta,
una raza bravía que enseñó
a otros jombris de la mar lejana
qu´ hay un Dios porcima de los jombris
al que hay que honrá con la sangri y con la espada,
p´a que la fe no se junda en los abismos,
ondi el malignu tiene mucha garra,
p´a que los jombris tengan ilusionis
y no se jundan, jamás, las esperanzas,
y el chiquenino, que ya escribía versos,
se jizu maestro p´a enseñal las almas
y decigli tamién que es el perdón
lo más sublimi de la vida humana...
Resbaló una pidrecita
en la superficie mansa
y ajuyeron los recuerdos
en el espejo del agua.
III
Siguió tío Quilino por la parda senda
con nervio y corazón tan afligido
cual si de gölpi le hubieran echao
la carga de un siglo,
mientras pensaba para sus adrentos
qu´ iba siendu hora de buscar asilo
pues le pesaban para andar los años
y él no tenía pensión ni un mal retiro
y vivía del viejo olivá
y los cuatro jigos que da el Almendrito
o la ayuda de un giro liviano
que de vez en cuando enviaban sus hijos.
IV
Una tarde le hallaron dormidino
tras una retama a la sombra una higuera;
su curtió rostro tenía una sonrisa
como un tierno niño que a viví comienza
una nueva vida en la paz de los justos
cargaita de sueños y quimeras.
Era la honradez, la expresión sincera,
de aquél que ha tenío en pá su concencia
y se marcha hacia el infinito
a coger el fruto de su sementera.
…
No regresó nunca
de aquél sueño eterno.
Dios, con un abrazo,
lo arrancó d´l suelo
y lo llevó a la gloria ondi van los jombris
qu´ en larga lucha han sío tan güenos.
Y el Camino Viejo ¡con tantos recuerdos!
SE VISTIÓ D´L COLÓ D´L SILENCIO.
… (1980)
A u s e n c i a s
(Querencias y sentires)
Yendo por la vereina de la Crus del Cristo
entri loh canchali de la Jesa Nueva
llegan a mi menti recuerdus de antaño
al dir con mi padri caminu las Eras:
- ¡Qué guapu está el campu
y qué verdi s´han puesto las jigueras!
¡Está... comu si juera un niñu chicu
al que llevan al templo en primavera!
Endispué repetía unos consejos
con palabras revesinas pa mi lengua
de un zagal como yo, corto en saberis,
por ir de tardi en tardi alguna escuela
p´aprendel lo que enseñan los maestrus,
porque es bueno aprendel, pa lo que venga.
Y aquellas palabrinas
que a mí me daban risa y hoy tristeza
se queaban grabás en la memoria
como profunda huélliga:
- Vamos a por jigos,
vamos a por brevas,
antis la jiguera
la descubra un pillu
de esos que aún quean,
o que algún mozalbán
jaciendo novillo a la escuela
se mos meta por el jigueral
y mos haga mella.
Que no están los tiempus
pa jandal perdiendu
la miaja cosecha,
y los olivares
y las rastrojeras
van a salí ardiendo ca y pronto
si alguna imprudencia
cometin los humildis jornalerus
o la genti probi que pisa la jesa,
que está marcomía
de tanta maleza
y a los canchos han aprisionao
bardales y yerbas…
Y no hay laboris, Julián, ya solo quean…
resios ansianos en las plazas viejas
curtíos por el sol de los estíos
y las aguas de otoño y primavera;
y nuestrus mozos apuntaos al paro
se conforman con las cuatro perras
cuandu siempri sería más provechoso,
que pasal medio día en la taberna,
agarrar el tractor, la segadora,
y ponersi a trabajal la vieja jesa,
mientras duermin al sol los encinaris
y s´aburrin de holganza nuestras tierras
y despreciar las cuatro migajinas
que mos dan a los probis d´esta tierra.
Qu´hoy los probis, s’han guerto más juraños,
y los ricus han cobrao más juerza
con estos gobiernos que quitan y ponin
las jurnas inciertas,
qu´ ésas sí que sabin
por ser la voz del pueblo más sincera…
Y los ricus no son como enantis
que eran de nobleza
y eran genti de güen corazón
que amaban las tierras
y en podel de gañanis jonraos
ejaban la jesa
pa laborearla como era costumbri:
consumiendo siestas,
estripandu terronis,
escuajandu maleza
pa jerir la tierra labrantía
con profundos surcos de la vieja reja
y cayera jonda la semilla
y prendiera bien la sementera…
Hoy los nuevus ricos ya son más tacaños
y pa el extrajeris s´ han llevao las perras
porque tienin el mieo en el cuerpu
soñando en revueltas,
pos se piensan que los españolis
semus genti necia
y que no estamus ya ´scarmentaos
de aquélla trigedia
que costó tantus milis de muertus
de ruinas y penas
pa que algunus pillos se montaran,
jicieran su feria,
a costa de la sangri de los mozos
y de genti entera.
Que los jombris de aquí, tu no te fíes,
son más listus qu´ en toa la tierra
y a los muertus le sacan más jugo
que a los vivos y a la sementera.
Y si no fíjate en los arcaldis,
que jacin la mejó de las carreras,
mos vienin subiendo los impuestos
de las rejas, salientis y limpieza,
de los autos y contribucionis,
d´l trebajo y de la Biblia entera,
y a los nichos en el camposanto
le han doblao las perras
para ellos subirsi los jornalis
y vivil como el condi y la marquesa,
qu´ aunque icen que son mu socialistas...
bien pronto se han llenao la faltriquera
Y pa impuestus ya no gana naidi
con tantu parao en las aceras.
Y las plazas llenitas de jombris
con caras mu serias
sin sabel ondi dir a buscar
un jornal que le mati las penas
y sacal la familia p’alanti
pa que no se desgrasien y puean
ser mañana jombris de provechu
jonraos y sin penas…
Que si el probi a sufríl vino al mundu
hora es ya de cambiá la sentencia;
y que ahiga algo más de justicia
pa los jombris de la nuestra tierra;
que en nenguna casa farti el pan,
y que sobri pa salil de deudas
y en un mundo tranquilo y feliz
esperemos grandis sementeras
del cuerpu y del alma
del cielu y la tierra.
...
Cosinas d´estas y otras semejantis
relataba el mi padri las tardis de siega
andariego junto a resios mulos
cargados con el trigo de las eras
hasta el viejo Molino del Arroyo
ondi andaba la hermosa molinera
veinteañera de juncos y poleos
y con cuerpo de estío y primavera.
Pero hoy…¡Han pasado tantos años!
¡S´ han jundío en el tiempo tantas fechas
que siento me traspasa el corazón
el agudo aguijón de mil saetas..!
Y entri agojos, querencias y sentiris,
que inundan el latir de mis arterias
estoy notando me está rompiendo el alma
la pena y el dolor… de tanta AUSENCIA.
(1982)
Emigrantis
I
S’oyi el tren relinchandu por los montis
baju el cielu de los campus d´l mi pueblu
cual si juera un potrinu qu´arrejuyi
en busca d´un lugá extrañu y leju,
en él iban los jombris en rebañus,
metíus en vagonis de desechu,
con las carinas bajas y ojerosus,
cuasi cien jornalerus d´l mi pueblu.
Llevaban traji ‘e pana y, en el pechu,
compungíu de rabia y desconsuelu,
un corazón que se ajogaba en penas
por no podel vivil en el su pueblu,
po fartaban jornalis y es la jambri
el peol enemigu del braceru.
Los pueblus de su tierra iban queandu
jundíos entri montis, a lo leju,
comu argu perdíu en lontananza
qu´agranda la nostalgia y sentimientos,
y jundíus tamién, con la añoranza,
la mujé, el chiquinu y el agüelu.
Con el rostru cogíu entri las sus manus
y la menti cargá de mil recuerdus
marchaban pesarosus a otrus mundus
centenaris de jombris extremeñus
tras jundil alpargatas en la tierra
dijerun ¡hasta nunca! al probi pueblu.
II
Hay jombris que s´alejan d´l pobrema,
quisieran enterrá toitu lo nuestru,
como si la ilusión de toa una vida
se pudiera vivil sin sentimientu.
Se dici qu´el lloral ya no es de jombris,
Qu´hay que echarli a los jechu juerza y pechu
pa que no diga naidi d´otras tierras
que lloran, velehí, los extremeñus
porque son mu sentíus con sus cosas
con sus jombris, sus fiestas y el su pueblu.
Retumbaba así el tren por las montañas,
extremeciendu ensinas y jelechus.
En vagonis repletus de miserias
s´ajuntaban labriegus d´l mi pueblu
que juegaban al tuti, a la cuatrola,
hasta qu´al cabu los tumbaba el sueñu,
y daban d´un láu a otru cabezazus...
Y no los despabila, ni queriendu,
ni el chirrial angustiosu de los frenus.
III
Al cruzar el exprés por las majadas
ladraban los mastinis cortijerus
en mitá d´una nochi de negruras,
qu´asustaba a pastoris y lucerus,
mientras caía sobri la campiña
la blancura de fríu y de los jielus.
Sobri ardientis railis, relucientis,
del brillu de la escarcha y el aceru,
el tracatrá d´l tren rompía eslabonis
mientras corrían los vagonis viejus
qu’olían a pinu vieju, a viejus roblis
y también a alquitrán y a jornalerus,
una carni que iba contratada
a rendil sus suoris a otrus pueblus
deshechus por la furia de la guerra
y había que levantá con brazus nuevus.
Y había un no sé qué de rabia ardienti
en las traviesas y grasientus jierrus
que las penas del alma resurgían
con la juerza del jumu cenicientu,
al lanzal la negruza comotora
sus grisáceos bramíus a los cielus
agitandu la sangri de las venas
d’irritación, de rabia y desconsuelu...
Hay jombris qu´en el tren tampocu jugan
y pa podel llenal el tiempu muertu
van palrandu y contandu sus penurias
a los probis paisanus d´l su pueblu;
y s´echan largus tragus de güen tintu
de la vieja pitarra del agüelu
hasta jundilsi, al fin, entri mil ruius
en el puzu sin fin de los silencius.
IV
¡Cuantas nochis tristis
con fríus intensus
tras largas faenas
de agojus y jielus,
p’ajorrá un poquinu
d´l suciu dineru
que toitu lo empaña,
hasta los recuerdus
pa gölvé en veranu
en fiestas al pueblu
y besá a los hijus
y abrazá al agüelu!
V
¡Qué pue sabel la genti lo que cuesta
vivil tan alejáu d´l su pueblu,
trabajandu en lo jondu d’una mina
o barriendu en las fábricas el suelu
y en los jornus d’enormis fundisionis
viendu fundilsi, jechu lava, el jierru,
o, poniendu ladrillo tras ladrillu,
vel como se levantan rascacielus!
¡Qué pue sabel la genti lo que cuesta
tenel un pisu nuevu y de los güenus
con los mueblis de robli, bien brillantis,
comu la genti rica d´l su pueblu
o un cochi bien potenti y relucienti
ganáu con suoris jornalerus.
¿Es qué sabin los jombris lo que pagan
por el placer malditu d´l dineru..?
Dan su suol, su libertá, su sangri,
su alegría, su paz y sentimientus,
pos buscandu el su pan cada mañana
sufrin a cambiu abusus y desprecius,
mil desilusionis,
inquina, silencios
pa empezal de nuevu
sus vidas mas lejos,
por salir del fangu
d´l su propiu pueblu,
p´jacel carreteras
y barrius enterus
en ciudadis nuevas…
peonis eternus
en negru tableru
d’ajedrez siniestru.
Algunus campusinus renunciarun
a la historia, al yunque y a los sueñus
y ajundierun sus viejas ilusionis
en urbis d’hormigón y de cementu.
VI
Y se queó la tierra renegría
sin sangri jovin pa zachá la jesa
qu’asín se jue llenandu de jaralis
y pueblus arrasáus por la miseria.
Envueltus por el polvu del caminu
quearun amoríus y querencias,
se rompierun mil lazus familiaris
com’una maldición de bruja vieja
empeñá en amargali la su vida
al probi campusinu de mi tierra.
Arrancarun los jombris sus raícis
y dijerun adiós a sementeras
al monti y a las viñas y a los güertus,
a la jacha, al jigu y la jiguera.
Se quearun los campus renegríus
sin resius brazus pa labral la tierra
y tristis los hermanus, las mujeris,
los amigus, los padris... la taberna...
Toítu se jundió en la lejanía,
envueltu entri mil penas y trigtezas
com’un mal signu de los nuevus tiempus...
¡Así es la migración, que, cuandu empieza,
va dandu navajazus por los pueblus
y acaba con los jombris d´estas tierras...
***
ENRIQUE LOUZADO MORIANO
Nace en Villanueva de la Sierra (Cáceres) el 24 de abril de 1933. Profesor Diplomado Auxiliar de Letras. Estudió en los seminarios de Coria y Cáceres, donde fue ordenado sacerdote en septiembre de 1958. Ha colaborado en las revistas “Alcántara”, “Alconetar”, “Lus Mundi”, “Valbón” y en el periódico “Extremadura”. Está en posesión de los siguientes galardones literarios: “Cereza de Oro” en la II “Fiesta del Cerezo en Flor” del Valle del Jerte. Primer Premio y Accésit en la 3ª edición del “Ruta de la Plata” - Premio García-Plata de Osma en Habla Popular. Ha publicado “Señales de los pasos”. Y tiene inéditos “Postales de urgencia”, “En la estación de Dios” y “Tu espiga crecida”. Figura en la obra “Cantores de la Virgen de la Montaña” del ensayista V. Gutiérrez Macias. Algunos de sus poemas se han traducido al alemán para una Antología de poesía española de los años 60 y 70. En la actualidad reside en Plasencia.
Louzado Moriano es un poeta sencillo y clásico a la vez que transmite lo que siente en bellas imágenes cargadas de realismo.
LLanto
Jui una madri cansina de esperanzas
con entrañas cansinas de deseos.
Esperanzas que al nacel ya se morían,
que los hijus al nacel ya nacían muertos.
Y no eran mis entrañas eriales,
ni la tierra e mi senara era desierto.
Era tierra jolgá, con mucha juerza
y en su punto conseguío de tempero.
Juerun muchos los hijus que yo truji
y de tos cuasi ya ninguno tengo,
que apenas de nacel ya galgueaban
a la busca del calol de otros alientos.
Desperté y dormí yo muchos solis
y regué con mi suol mucho pan negro
y esgarraron mis ojos muchos llantos
y el frío mi regazo jizu yelo,
que los hijus se ajuían de mi casa
y el hogar se ajogaba en el silencio.
Mi oficio era parilos, no gozalos,
que el gozu pa los probis no está jecho.
No sabían que en la entraña de los probis
también bulli un corazón en los adrentos.
Un corazón, que, porque está tallao
a golpis de martillo, como el jierro,
es capás de querel con tanta juerza
que lo esponjan los querelis más pequeños.
Cuántos hijos he parío, cuántos hijos,
y apenas de nacel ya estaban muertos.
Me quisieron consolal con las historias
de toas la jazañas que jicieron
al calol de los solis de otras tierras
y al amparo de los solis de otros cielos.
Pero a mí esas historias no me duermin,
ni calientan mis entrañas esos jechos.
Yo los quiero tenel junto a mi lumbri.
Que yo los he parío y a mis pechos
jicieron los primeros gorgoritos,
y yo jui quien veló su primel sueño.
No quiero más historias. No me duermin.
Son los hijos qu’he parío los que quiero.
(1979)
***
JUAN ANTONIO TOME PAULE
Nació en Pozuelo de Zarzón (Cáceres) en 1933. Maestro de Enseñanza Primaria ejerció la labor docente en Gata durante dos años y algo más de cuarenta en Hoyos (Cáceres). Corresponsal del Diario Regional HOY, de Badajoz desde 1954. Ha colaborado en distintas publicaciones y escribe poesía, tanto en castellano como en extremeño, desde sus años de estudiante. Varias de sus composiciones poéticas han sido galardonadas en Certámenes literarios celebrados en Cáceres, Plasencia, Calzadilla y Jerez de la Frontera. Actualmente, jubilado de su magisterio, reside en la hermosa villa de Hoyos, y siempre dispuesto a empuñar la pluma para trazar la feliz imagen de unos versos vé pasar la vida plácidamente, esperando, siempre esperando a que la inspiración le llegue y le sorprenda despierto.
Los abejonis
Estaba yo un lunis
desgrumandu las mis oliveras
en el güertu que tengu en Bachitu
al láu de la jesa.
Con el pon, esmochaba una mata
de duras calquesas
y le di, sin fijalmi, a un enjambri
ocultu en las breñas
de abejonis más largus que el déu
el tipli que abejas.
Se lanzarun toítus de golpi
a picalmi ojus y cabeza
y sus dientis de fuegu me jizun
borronchonis igual que cerezas:
con las manus traté d'espantalus
y al bultu, con priesa,
ajuyendu de aquel rebujón
de bichus tan fieras,
mi tiré de cabeza al encharqui
an pie la jiguera
cigüelina, que tié el tiu Jacintu
por baju ‘e la Ceña.
Y allí estaba el jombri
en sombra tan friesca
con su cuatru guarrapus y el burru
pasandu la siesta:
seguru qu'el tíu
al vel mi carrera
pensaría qu'estaba mu locu
pol tiralmi con ropa a la alberca.
Peru yo les dicía: Abejonis,
joderus, que aquí no me llegan
los mil jerronazus
que a poco me embrean.
Levantalmi intenté y al momentu
rodé dandu güeltas.
Menus mal que Jacintu notó
que me estaba ajogandu de veras.
y ayuóme a salil del estanqui,
jechitu una pena,
caláu como sopa,
jinchá la mollera.
Me trujeron encima del burru
de casa a la puerta,
lo mesmo qu´ un fardu
esmayao como un güevo sin yema.
El meicu dijo,
con cara mu seria,
que talis insestus
son mu malus y dejan
el cuelpu sin jerza
Me mandarun tragalmi un jarabi
color de cirgüela,
me pincharon tamién indicionis
de aceiti tan negra
como el culo de aquellus demonius
qu'el dañu jicieran.
Po lo menus pasaron dies días
sin jambri siquiera.
canijo y con fiebri,
verdosa la jeta,
regilandu en la cama, mas fofu
que las pasariegas.
El dotol, velehí, va y me dici:
- Si no t'enderezas
no tendrás mas remedio
que dilti a la Residencia
del Seguru que habemus en Cáciris
y allí las minencias
ya verás que prontinu te curan,
ya verás que garifu te quean.
Peru antis yo quieru
jadelti una prueba
que los viejus m'han dicho qu'es mucha
la cencia qu'encierra:
Que la Juana te suba una pinta
de vuestra cosecha,
y bebi un traguinu
pa oserval la riacion que presentas.
Peru yo me jinqué un lingotazu
de mó y manera,
que me dio un revolcón la barriga
y tal calambrera
que me jizu sual com'un pollo
y ardelmi las venas.
Talmenti paecía
que se escurriciera
el venenu del cuerpo a gipíus
y la sangri a su pulso golviera.
Don Pedru me diju:
- Curáu ya t'encuentras:
dali gracias al Cristu del Barriu
y a tu churupela,
porque dambus te quitan los malis
y borran las penas.
Despacinu me jui reponiendo
y otra ves tengo ya agallas nuevas.
Estoy como siempri:
sin embargo en mis sueños revuelan
abejonis asín, coloráus.
con rayinas azulis y negras,
más largus qu’un déu,
el tipli que abejas.
LUISA DURAN
Nace en Logrosán (Cáceres) en 1934. Reside varios años en la Borgoña francesas junto a sus padres y en 1970 regresa a España, fijando su residencia en la capital del reino. Como otros poetas de la tierra escribe poesía desde la más tierna edad y bajo la influencia de los versos de Gabriel y Galán y Luís Chamizo - los más populares -, colabora, a través de las Casas Regionales, en varias emisoras de radio. Igualmente ofrece recitales en los Hogares de Extremadura repartidos por toda la geografía nacional. Persona agradable y de verso sentido llega al público oyente con facilidad y con su palabra fácil y entusiasta por todo lo que su tierra encierra es conocida como la “Cigarra extremeña”.
Obras: Tu nombre llevo en silencio (1979). Mi tierra. (1996). Vivencias ((1996). Oficios perdidos - Costumbres y recuerdos de mi infancia - (2002) y El canto de la Cigarra (2002).
Mi yegua
P'al pueblo dambos mus juimos,
¡que nochi jarta de niebla!
mu maleto iba el mi neni
cuando le monté´n la yegua,
cogío con la su maire
y con güena temblaera.
Quietecino´n los sus brazos,
sin coscarse la mi prenda,
ni luna qu´había 'n el cielo,
¡ay Dios que nochi tan negra!
y jacía cuatro mesis
en na más de la su nacencia.
Teta no quisu esa tardi,
n´el angó jizu siquiera,
y cuando allegué pal chozo,
vídele d´esa manera,
un cacho calenturón
que le comía su juerza.
Yo repañé la mi yegua,
los tres montamus en ella
p'allegalmus jata'l pueblo
y qu'el méico lo vidiera.
¡Jui qué nochi escurecía!
se mus tragaba la niebla.
Habíamus andáu’n un güen cacho
y la yegua, mu depriesa,
de pronto se mus paró
allí ´n metá de la jesa,
y al moversi las retamas,
ajuimos cuasi a carrera,
pos delante de nusotros,
se paró la fiera aquella,
con babas en el jocicu,
ojos que dos ascuas eran,
mus enseñaba sus dientis,
debía d'estal jambrienta.
La probi yegua a patá
bien se defendía d´ella,
era una loba mu mala,
tendría su cría cerca,
con mucha juerza la loba
mordel quería a la yegua.
Asín pasamus la nochi,
sin menearnos siquiera,
pos ella daba un aullío
pa que acudieran más fieras.
¡Qué maleto iba ´l mi neni,
pobrecita la mi yegua!
Apuntaba la mañana,
el pueblo se veía cerca,
altoncis ajuyó la loba
corriendo por la verea…
pero el mi neni ya muerto
sin meico que le vidiera.
Como jimplaba la mairi,
llena de sangri la yegua,
mus defendió con reaños
en una nochi de niebla…
Pero se me fue el mi neni
en mitad de aquella jesa.
***
PABLO GONZALVEZ GONZALEZ
Nace en Calzadilla (Cáceres), en 1934. Hijo de padres agricultores profundamente enraizados con su tierra. Cursa estudios de Humanidades en el Seminario de Coria y Filosofía en el de Cáceres. Posteriormente se matriculó como alumno libre en la Escuela Normal de Cáceres donde obtuvo el título de Maestro de Primera Enseñanza. Se inició en las artes literarias en sus años de juventud, publicando unas veces con su nombre y otras con pseudónimo composiciones poéticas sueltas en la revista “Alcántara”.
Enemigo de los concursos literarios - donde dicen que se fraguan los escritores - y animado por unos amigos, se presentó por primera vez al VI Concurso “Ruta de la Plata” de Cáceres, obteniendo el primer premio. Entusiasmado por este galardón acude en 1984 al certamen de “Exaltación de la encina” de poesía en castellano, en Plasencia, consiguiendo el primer premio; en el mismo año el se le concede el “Primer accesit” a un poema en dialecto extremeño en el concurso convocado por “Extremadura Unida” y en 1985 es galardonado en el certamen literario del “Martes Mayor” de la capital del Valle del Jerte.
Gran conocedor del dialecto extremeño participó con dos interesantes ponencias en los Congresos sobre el habla popular celebrados en Cazadilla y en San Pedro de Mérida (Badajoz) en 2002 y 2004, respectivamente. Su peculiar escritura fonetizante hace difícil la lectura de sus poemas dialectales.
Obras publicadas: Hojas Extremeñas Sueltas (1981); Primera Gramática Extremeña (1995). Nuevas Hojas Extremeñas Sueltas (2002)
Tiene en preparación un gran Diccionario Extremeño.
La briega
I
Arriba, modu, empienza a clareal.
Arriba'l labraol, mi modu, arriba,
que ya'l matagañanih se lebanta
y ahuyin lah cabrillah.
L'anai de la luna anandu el cielu
s'ehpeta en'a otra orilla.
y el mu arbol moh cala
en humu gancha. Raya'l día.
Lah cabrah s'ehperecian en'a cuadra;
bullican'ah ehquilah;
loh güeyih, rehurtandu la moorra,
rumean y s'ahoridan.
¡Arriba, modu, aguarda la besana!;
apunta'l sol; ehtora'l día.
II
Uñíuh al ñugu arihcu cachazúh,
dambuh güeyih caminan;
mentrih, toca la frauta del aráu,
en'a tierra pulisa,
el ton de muehtruh pairih,
una toná d'ehtoria, en una liña.
Un piquinu de sol hieri el conhuntu
y el ohu de la lira al ñugu uñía,
be andal la sombra del aráu enhiehtu
qu'al porbu del caminu crucifica.
El modu ba delantri, lanza'l hombru
a ganal en'a runcha. Alanta'l día.
III
Muh ehtán berdi y ballehón. El cielu
paici que s'abaha una mihina.
Al hundón la'hplaná, la yunta, anandu
el mal ehcachapáu, saharraha;
él himpla al apretal rehuerti la bacera
el modu y, bencíu s'ehcarabiha,
ehancháu pol el píu
qu'en rehtah d'ehperanciah, pelegrina.
Sarfahá'htá la tierra;
abríu, el coradón. El día acontina.
IV
Cohtana abahu bien el labraol;
la frehca tardi bendi pantasíah;
en'a charca d'embera del caminu,
un dagal cuerta el augua con piedrillah;
el modu trai cantarih, s'a boláu
hollandu el cielu, la paloma tibia
de su boh y, ehcribiendu
la frauta en el caminu.., cahca'l día.
Mairina
Quíu ehtal de ti emberina
Comu cuandu chipileti
Y ofredelti el ramillete
De mih querelih, mairina.
M' acuerdu que, cuandu chicu,
Harta mondongu beníah.
Sempri besuh me trayíah,
En `a frol de tuh hocicuh.
Dihpuesinu, t' aseabah.
Mentríh la cena hadíah,
Loh suorih d' aquel día
En `a lumbri me contabas.
Dihpuéh..., cayíu el beranu,
Pardagueandu, en`a puerta,
La tu arma pa mí abierta,
Me palraba en el seranu.
Yo en'a halda, acibarráu,
Oyía tuh palracionih
Y un mundu `figuracionih
Me queaba encandiláu.
Toa la mí bía ehtá llena
De ti y toah lah tuh orah.
Mi coradón atesora
Toítu lo tuyu con pena.
Con pena de que te huihti
Sin sabel yo que te íah
Mentrih tú mehma ehcondíah
La pena que me truhihtih.
Angora qu' ehtah lehoti
Quiciáh en arguna ehtrella.
Mairina, míami endi ella,
Comu hadíah uguañoti.
Y emberina, mu emberina
Ehtaráh, pol me `sa `htrella
Tú de mí, y yo, pol me d' ella,
Tamién te beré, mairina.
(1980)
Herrau a otro maeru
Herráu a otru maeru, Señol míu,
quie'htal emberina boluntosu,
mi coradón, mi lou, mi sel rihiosu,
que himpla y llora de pecal, cansíu.
Hoy bengu aporrillau, sin acedíu;
tuh ahinuh me güelbin alentosu.
A ti llega humildáu el ergullosu
pecaol a quien siempri dah arríu.
Te quie apoquinal lo qu'atrasoti
hidu: bulral tu Ley y, al ehtricoti,
tenel el sagrau nombri, el rehindinu.
Angora tuitu eh lárima y trihtura:
si, mil hierruh hincara, su malura
mil ehcrabara el ansia de continu.
***
RICARDO QUINTANA SANCHEZ-BOTE
Nace en Almendralejo (Badajoz) en 1949. Sus primeros años de vida transcurren por motivos familiares en Ciudad Real y Badajoz. En 1958 su familia se traslada definitivamente a la capital de Tierra de Barros donde estudia Magisterio en la actualmente denominada Escuela Universitaria de Formación del Profesorado “Santa Ana”. Ejerce su profesión en Encinasola (Huelva), Acehuchal (Badajoz) y de nuevo en Almendralejo. Ha colaborado en diversas publicaciones. En 1992 publicó su obra “En la besana”, toda ella escrita en “castúo”, denominación que dan en la Baja Extremadura al habla popular.
La vendimia
I
Mama, esta tierra es mu probe
dicen que en Armendralejo
precisan pa la vendimia
güenos mozos jornaleros.
Como yo quiero a la Carmen,
he pensao en di a ese pueblo
pa ganá allí unas perrinas
y mirá ya el casamiento.
Asín, prepárame er jato
que me voy agora mesmo,
y échame en las alforjas
acitunas, pan y queso,
y un poquillo de tocino,
mas que no sea d´r añejo,
y buen vino en la bota,
pa refrescar er gargüero.
¡La Vigen, qué piazo torre!
¡La Vigen, qué piazo pueblo!
¡Qué piazo jembras había!
Pos... ¿Y er personá? ¡Qué güeno!
Qué alegría daba, mama,
de vé, tú, er esportón lleno
de uva blanca o de morisca
daba igual, era lo mesmo.
Y cuando era la noche,
y llegaba a la posá,
cansao como una mula,
miraba mi buen jorná;
m'acordaba de vusotros
reventaos de trabajá,
estas tierras de piñascos,
p´ancima no sacá na.
Sí que eran tierras buenas
las de ese Armendralejo
¡Qué olivares y qué viñas!
¡preparaos con qué salero!
Eso sí es un pueblo, mama,
como bonito er primero,
limpio como una patena...
alegre como un pandero.
¡Y qué calles más bonitas!
¡qué casinos de recreo!
Y hay allí una Vigen, mama,
más bonita qu´un lucero,
que llaman de la Piedá,
y es la Señora del Cielo
¡Cómo la quieren sus hijos!
¡Cómo l´adora to er pueblo!
II
Carmen, tu hijo m´ha dicho,
esta mañana en er campo,
que va a dir Armendralejo
a la vendimia d´hogaño,
a vé si se pue sacá
pa la boda con su Charo;
pos dice que de sé sortero,
está ya er probe mu jarto.
Que le prepares la borsa,
con aquello necesario;
se dirá en er artobú
pa no llegá mu cansao,
nus llamará por tiléfano
ar bá der tío Eduardo,
pa que quedemos tranquilos,
y que perdamos cudiao.
¡La de tractores que hay
en Armendralejo hermoso!
pos eso ya no es un pueblo,
¡es una ciudá del todo!
y... ¡cuántos comercios, madre!
pos padre, ¿y las amotos...?
... y cuántos coches, ¡La Vigen! ...
y qué de cines... ¡Recorcho!
Pero a mí no m'ha gustao
d'aquella ciudá ni un pelo
es como ha entrao la política
en aquél personá güeno.
En er corte no se habla
ná más que de los obreros...
tenemos que ganá más...
que si hay que trabajá menos...
Los amos, por otra parte,
se juntan pa dicí cosas.
... que son los jornales caros...
... que son mu pocas las horas...
Con los de las sendicales...
hay unos tira y aflojas...
que si juergas, que si líos
y alborotos que joroban.
Y uno que va sólamente
a ganase un buen jorná.
y no entiende de esas cosas
se tiene que fastidiá,
nervioso tor santo día,
por lo que pueda pasá.
Padre, ya en Armendralejo
no vive la gente igual.
(1979)
***
Nace en Torre de Don Miguel (Cáceres) en 1949. Realiza sus primeros estudios en Fuente de Cantos, Badajoz y Cáceres. Licenciado en Filología Francesa e Inglesa por la Universidad de Salamanca, fue seguidamente Lector de Español en Niza. En 1982 obtiene la Agregaduría de Cátedra de Francés de La Escuela Normal de Cáceres. Actualmente es Profesor de Lengua y Literatura Francesas de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura.
Ha obtenido, entre otros, los Premios Gabriel y Galán y Luís Chamizo de Poesía, y ha sido Finalista en el Premio Ateneo 1º de Mayo de Madrid de Poesía. Ha publicado ensayos en Cuadernos de Filología Francesa y en otras publicaciones. Ha participado en el I y II Congreso sobre el Extremeño con interesantes ponencias. Suyo es el “Manifiesto sobre el Extremeño”, leído en el citado I Congreso.
Juan José Camisón demuestra, con el uso de la palabra y los múltiples matices de la lengua extremeña en situaciones tan diversas como la ternura, la tragedia, la socarronería, el erotismo o el descaro que, lejos de ser un dialecto de zafios –como a algunos les gusta tildarlo–, el extremeño es una lengua versátil, rica y profunda que puede expresar los sentimientos del ser humano tan bien, sino mejor, que el castellano o que cualquier otro idioma.
Siendo cacereño, sin embargo no olvidó nunca el vocabulario pacense que aprendió de joven y que está siempre presente en todos sus poemas.
Entre sus obras destacan: “El Corazón y la Espada” (Leyendas de la Torre), 1999. “Sonetos de Amor”, 2002, “Marabajas” (Poesía Extremeña), 2002. “Santa Eulalia de Mérida en una Cantilena Francesa del siglo IX”, 2004. “Reflexiones sobre el Jarramplas de Piornal”, 2005. Y el curioso cuento en extremeño: “La Mardición de Marián”, publicado en Internet. Actualmente prepara la publicación de un “Diccionario Extremeño de la Sierra de Gata”, en el que lleva trabajando cinco años.
De su libro MARABAJAS extraemos los siguientes poemas:
Un sonetu estremeñu
No s'enjareta un sonetu
a sartu ‘e mata y cantandu;
anque, ya ves, enreandu,
ya he jechu el primel cuartetu.
Y, anque me llamis paletu
pol dil-lu en castúu rimandu,
sin dilmi ni cuenta dandu,
ya está acabáu otru compretu.
A un tercetu voy jincándu-
li el dienti y ya cuasi es míu.
To es custión d'afán y empeñu.
Ya lo andu arrematandu.
¡Cuasi que lo he consiguíu!
Jechu está. Y en estremeñu.
Romanci de ciegu
Cuasi sin velsi entovía,
al crareal la mañana
d'un amanecel d'otoñu,
te vi de salil de casa
y jorral pol la barrera
qu'a la pontecilla abaja.
A somatraspón de lejus
te siguí, transía el arma,
pa no levantal sospechas
y pa que no me guiparas.
Arrebujá en dos mantonis,
unu ‘e jilu, otru de lana,
a to metel y a escondichas,
la calli abaju ajilabas.
Y yo, tras ‘e ti ajogáu,
pol vel andi t’embocabas,
jui de portal en portal
escuendiéndumi del arba.
Tú ‘elantri ‘e mí, sin sentilmi,
a toa mecha taconeabas,
y, al dal al arbojaril,
ya bien pasás toas las casas,
a piqui de despintalti,
jecha sombra entri las ramas,
estuvisti un ratininu
cuandu pal campu aballaras,
qu'antovia se vía bien pocu
con el luceru del arba.
Di dos o tres achanconis,
arrecié el pasu una miaja,
y, anque sin jadel patullu
pa que tú no lo notaras,
me pusi cuasi al tu renti,
justu detrás de tu esparda.
No me barruntasti dil
a la pal tuya. Crareaba
poquinu a pocu en el cielu,
la nochi s'arrebujaba
pa detrás de los cotorrus
y en los pinus s'amochaba.
Tú endirgabas a lo tuyu
arrestá a lo que pasara.
Pol drentu a mí me jervía
to'1 pechu y me rejilaban
las pielnas comu si arguién
de de cerca mos vegilara.
Entrasti pa'1 encinal
–ajolá qu'allí no entraras–
acachapáu te sigui,
tropiqué, chascó una rama,
te rodeasti p'atrás
y canteasti la cara...
Yo me queé atortujáu
‘embaju d'una carrasca.
Tú ajilasti to p'alantri
al vel que na te pasaba...
T'arrebujasti de nuevu...
El crarol de la mañana
te recuertaba el pelfil
mentris las lucis s'upaban:
el jorizonti enteritu
s'arcendió com'una brasa.
Se dispiertarun los bichus,
chirrichió la calandria...
Atravesastis un cercáu,
llegastis a la parti baja,
por ondi jorra el regatu,
cerca de la encina larga,
y el corazón me dio un vuercu
al vel qu'allí t'acanchabas.
Aguardasti un ratininu
–ajolá no t'aguardaras–
sola en metá de la jesa,
y a mí me se juzu larga
com'una nochi sin pan
aquella espera. Con carma,
con palsimonia y cachuela
salió d'atrás d'unas tarmas
un mozu morenu y joscu...
Las manus me resúaban...
Del otru láu del riachu,
entri las encinas pardas,
derechu pa ti venía,
sin que naidi lo evitara,
y tú, sin movel un déu,
vel-lu venil lo mirabas
del láu d'acá del arroyu,
mentris que m'abujeraba
a mí la sien y el sentíu
un cuchillu, una navaja
de prata fría y picúa,
y unus ajogus m'entraban
pol to'1 cuerpu, sin poelmi
atranquijal ya las ansias,
que las bilis me salierun
de lo más jondu del arma
y allí mesmu las eché
sin poel asujetal-las.
Cuandu, dispués d'un güen ratu,
arcé p'arriba la cara,
él por unas pasaeras
ya la corrienti achancaba,
y a ti, de los dos mantonis,
unu sólu te queaba.
Llegó y s'abrazó de ti
y, mentris tú lo abrazabas,
te jue enllenandu de besus
por el cuellu y pol la cara.
El otru mantón de jilu,
que pol los jombrus llevabas,
te s'ajorró cuandu yo
apenas si te miraba,
pos dos lagrimonis gordus
y durus comu abogallas,
de vel lo qu'estaba viendu,
tan de veras y a las craras,
de los ojus me roarun
y, sin que yo los notara,
pol las mejillas p'abaju
a la boca me llegaban.
Me los tuvi que tragal
aún supiendu qu'amargaban.
Una tórtula me vio
de velmi quiciás llorara;
comu arrimalsi no pudu
m'arrulló desdi una rama...
Él te besaba los pechus,
tú de pracel rejilabas...
En el suelu te tumbó,
–ajolá no te tumbara–,
pos cuandu se delnuó
y encima de ti s'echara
yo me jinqué de roíllas
y ya pol dambus rezaba
pa que Dios te perdonasi
cuandu a su vera llegaras
y me perdonasi a mí
pol jadel esta matanza.
Y, en sacandu la escopeta
qu'enreliá en una manta,
m'había traíu, pol si acasu,
amachambrá a las espardas,
–pos que no ibas a rezal
a mí me s'afiguraba
tan diligenti y tempranu
cuandu esmechasti de casa,
entri gallu y media nochi,
al crareal la mañana–
jarreé dos cartuchazus
cuandu t'arreconcunaba
y lo espatarré allí mesmu
de costillas en el agua.
Tú no pudistis correl
azorullá comu estabas.
Yo recargué la escopeta,
tú, sin velmi, me mirabas,
añurgaíta d'ajogus,
desembranquiná d'encarma.
T'enderezasti despaciu
comu una paloma branca
libri de pies a cabeza
de mantonis y de sayas.
Me llamastis pol mi nombri,
yo no quisi escuchal nada,
t'arrodillasti en el suelu
jechita un charcu de lágrimas.
Yo apierté los dos gatillus,
que d'habel tres apiertara
tamién el otru terceru...
Roasti com'una lancha
enreliá en los mantonis
con qu'esta mesma mañana
t'arrebujastis to el cuerpu,
y te tapastis la cara:
el que te diera mi madri
cuandu entrastis en mi casa
y el que yo te merqué aluegu
cuandu, al pocu, me casara
contigu pa toa la vida
–¿t'acuerdas ?– un día de pascua
en la parroquia del puebru
al crareal la mañana.
No t'he traíu la luna
¡No t'he traíu la luna,
chirivejinu,
polque me jizu bulra
pol to'l caminu!
Yo ansomaba la gaita
dendi la mula
y ella s'agazapaba,
la mu so tuna,
detrás de los pinaris,
detrás del monti,
dembaju ‘e los castañus,
pa entri los robris...
Luegu en la regatera
qu'hay más p'alantri
s'abajó de los pinus
pa allí bañalsi.
Y yo, dendi la mula,
la estaba viendu
comu tuitus los pecis
la iban mordiendu.
La jicierun cachinus
chirriquininus
y le tiraban brincus
y bocaínus.
Peru confolmi el unu
la esparramaba,
el otru con la cola
1'arrejuntaba.
Aluegu s'aburrierun
y la dejarun
a la luna solina
en aquel remansu.
¡No te la traigu,
que la mula no quisu
pisar el charcu!
Nana de la loba
Duélmite, chirivejinu,
no te dispieltis agora,
que pa esus montis escurus
va aguarreandu una loba.
Duélmite, sentrañas mías,
no te me pongas jergosu,
que la loba va dijendu:
¿óndi está esi niñu helmosu?
Duélmite, rey de mi casa,
no piponéis más, cravel,
que la loba está en la puerta
y es que te quieri comel.
Duélmite, chirriquininu,
deja de jadel pucherus,
qu’a la loba, si s’arrima,
l’ajundu yo en el braseru.
***
OTROS POETAS
Interminable sería esta Primera Antología si nos dedicáramos a recorrer un pueblo tras otro buscando poetas que en alguna ocasión se hayan expresado en “extremeño”, pues tanto a José María Gabriel y Galán como a Luís Chamizo, no les faltaron seguidores de su obra. Sin embargo fue a partir de mediados de los años setenta cuando resurgen con más brío algunos vates y rapsodas de la tierra que dan a conocer sus poemas escritos en habla popular, es decir, una aproximada forma de expresión de los campesinos del siglo XVII, un lenguaje vulgar y próximo al dialecto astur-leonés, aunque mal visto por algunos vates modernos metidos a críticos porque - pensamos - quizás les recuerda el atraso de siglos en que vivieron los angustiados hombres de nuestra región hasta bien avanzado el siglo XX y se abrieron los campus universitarios en algunas de nuestras ciudades.
Y como la música que emite la cascada de un manantial que rompiendo la tierra extiende sus notas hacia el llano, brotaron de forma natural y auténtica - como amapolas en los trigales - y en casi todos los rincones de Extremadura, unos hombres que, dotados de una inspiración natural, sin buscar la gloria o la fama, alegraban las veladas festivas con unos versos que casi siempre narraban una historia cualquiera que emocionaba al auditorio y hacía sentir un ligero escalofrío en la misma piel, aunque a veces, en sus composiciones, la métrica usual marcada en la preceptiva literaria era como una cadena que atentaba contra la libertad espontánea de sus versos.
De la provincia cacereña recordamos, entre otros, a Juan Solano García en Vadefuentes, Feliciano Correa Cojo “Feli de Gata” en Cadalso de Gata, Francisco Dominguez Pastor en Tejeda del Tietar, Dionisio Martín Grados en Casas de Millan, Pedro Cañada Castillo en Calzadilla, Francisco Domínguez Silva en Torre de Don Miguel, Aniceto Garrido Retortillo en Montehermoso, Florencia Sánchez Bernabé en Zarza de Montánchez, Anastasio Marcos Bravo “Tío Pichu” en Las Mestas, César García González y Gregorio Yáñez Maestre en Cáceres, Jesús Martín Paniagua en Ahigal, Carlos Sánchez Mateos y Carlos Neti en Serradilla, Tío Quico en Valdeobispo, Pedro Lahorascala en Madrigal de la Vera, Flora Talavera en Moraleja, Juan Manuel García Mayoral en Arroyomolinos, “Tío Floro” en El Torno, Mateos Gómez en Acehuche, Wenceslao Mohedas en Jaraicejo y Antonio Hernández Ortega en El Pino de Valencia de Alcántara, mientras que en las tierras del sur de la región dejaron su nombre Hilario Romero Hidalgo, Rogelio Treviño Forte y Tobias Medina Cledón en Almendralejo, Enrique Sansisena Aragüete en Hornachos, Hilario Hidalgo Romero en Castuera, Vicenta Mesías en Alange, José Carlos Risco Chamizo en Zafra, José María Alcón Olivera en Los Santos de Maimona, Carmen Vera González en Fuente del Arco, Pedro Forte Castaño en Salvatierra de los Barros, Juan González “El Merengue” y Curro Gadella en Olivenza, David Delgado en Hornachos, Inés Fernández Rueda, Norberto López García, Javier Feijoó, Plácido Ramirez Carrillo y María José Mateos Pombero en Badajoz, seguidos de una relación interminable.
A raíz de este interesante movimiento poético se convocaron concursos literarios en “Habla Popular” en diversas poblaciones: Cáceres, Montijo, Zafra, Mérida, Calzadilla, Guijo de Granadilla, etc, entre los que destaca el más importante y de mas larga duración, el “Ruta de la Plata. Premio Garcia-Plata de Osma” creado en la capital cacereña por los hermanos Joaquín y Rafael García- Plata y Quirós para honrar la memoria de su ilustre abuelo el investigador y folclorista Rafael García-Plata de Osma.
Recientemente hemos participado en el “II Congreso del Extremeño o Habla extremeña” en la población de San Pedro de Mérida (Badajoz), en el que se han debatido una treintena de ponencias y comunicaciones llegadas de diferentes lugares de Andalucía, Castilla y Extremadura, y donde hemos podido comprobar que se viene detectando en nuestra región un creciente interés por el estudio de nuestras manifestaciones más seculares en las que están implicados poetas, escritores y profesores de nuestra Universidad, que vienen llevando a cabo rigurosas investigaciones en este terreno y dirigen éstos últimos a buen número de estudiantes y posgraduados en el difícil análisis de las hablas locales, tan diferentes y dispersas por nuestra región.
Por lo tanto, frente a las nuevas y posibles antologías que no tardarán en aparecer y en las que han de figurar, quizás, una más rigurosa selección de poemas espigados de aquí y de allá, decidimos adentrarnos en las páginas de “Alcántara” (1ª epoca), “Revista de Extremadura” y “Aljibe” de Cáceres y “Alminar” y “Revista de Estudios Extremeños” de Badajoz, así como periódicos regionales y diversos programas de festejos de distintas poblaciones en las que hemos encontrado los versos de otros poetas de cuyos antecedentes literarios sólo tenemos el nombre y de los que incluimos algunos versos en esta obra, todo ello con el fin de facilitar materiales lingüísticos asequibles a los jóvenes y estudiosos para evitar que estas manifestaciones poéticas puedan extraviarse con el paso del tiempo y, a la vez, por cosiderar que dichas producciones tienen un cierto mérito al recogerse en ellas algunas palabras utilizadas por nuestros abuelos y rescatar del olvido otros nombres que apenas cruzaron los límites municipales de sus lugares de su residencia.
Finalizamos manifestando que, como ocurre en otras antologías al uso, en esta obra ni están todos los que son ni quizás lo sean algunos de los que están, sin embargo, a pesar de no haber sido demasiado rigurosos en la selección libre de los poetas y cerrando los ojos y los oídos al clásico amiguismo -, nos hemos decidido a elegir entre lo que hay, sin presión de nadie, aunque eso sí, atendiendo más el fondo que la forma de las composiciones y dejándonos guiar en determinadas ocasiones más por el corazón y por nuestro amor entrañable a la poesía de la tierra, que por las normas académicas que con sus reglas anticuadas asfíxian la soberana libertad del verso.
Güérfanos de verbos
¡Agilen p'alantre los que tién curtura!
¡Agilen p'alantre los que tién talento!
¡Qu'agilen delantre tós los qu'han leío
porque yo no pueo!
Na más soy poeta,
de los de nacencia, de los extremeños.
Y afilo mi pluma con la mi experencia,
y arrebusco, y jimplo, y escarbo'n los verbos.
Yo diré detrás con el mi magín
jilvanando versos!
Y es que yo cavilo:
Pa tirá del carro d'este galraero
a mí me s'ocurre que los ilustraos
tién que dir primeros.
Y aluego nusotros,
con versinos nuevos,
manque'n jarapales nus jagamos trizas
nuestros sentimientos,
pasino a pasino
jaremos sendero.
Y arrebuscaremos aquellas vereas
arrescondiínas por los nuestros pueblos;
castúas palabras, aquellas qu'antaño
icían los agüelos;
recaínos nuestros, los mesmos qu'hogaño
s'enrëan con el tiempo;
y güenos poemas, versos qu'en la tierra
jueron enraigaos
por jondos pensares de grandes maestros.
¡Versos qu'entoavía
nus calan mu adrento!
Porqu'Extremadura es tierra arrogante
qu'esparramó cielo
por los escondrijos más arrebuscaos
d'este firmamento;
y los que jacemos
memoria d'aquello,
con la savia nueva
de los nuevos versos,
a viejos poetas
jonramos sin mieo.
¡Agilen p'alantre los que tién curtura
y nus abran paso a los poetas nuevos!
Pa que asín s'empollen
nietos y bisnietos
de la nuestra galra...
...¡qu'entoavía hay tiempo!
Y palren asina,
y sin miëo manejen
tós los nuestros verbos,
esos que nus jinchan el pecho d'ergullo
a los extremeños.
¡Qu'agilen p'alantre, qu'agilen con ganas
los que tién talento,
los que tién curtura,
los nobles, los güenos,
los sabios maestros!
¡Naide s'acagace!
¡Naide tenga mieo!
Qu'asín arrejunde dende su nacencia
la juerza d'un pueblo
que labró los mares más arrebataos
y sembró caraite'n la tierra adrento
regao con sangre,
suores y esjuerzos.
Y asina emigraron nuestros campusinos,
nuestros labraores, los nuestros ancestros.
Y asina soñaron gorvel ergullosos
con una mijina de gloria y dinero.
¡Pero jueron tantos los que se quearon
durmíos en el tiempo!
Su lágrima seca
dio retoños nuevos,
y endispués los nietos
y aluego'l silencio.
Y quiciás por eso hoy endilgo un chillo
con toas las mis juerzas
a ese nuestro cielo,
al desparramao por los escondrijos
más arrebuscaos d'este firmamento:
¡Gorvel emigrantes!
¡Gorvel extremeños!
¡Gorvel cuantienantes
manque na más sea
pa la fiesta'l pueblo!
¡Gorvel con la galra qu'arrebujaína
en aquellos jatos
sus llevastis lejos!
¡Gorvel a la tierra d'aonde sus llevastis
la vos qu'andenantes l'ascuché al agüelo!
¡Gorvel emigrantes!
¡Gorvel cuantienantes pa danos aliento!
¿No véis que nusotros,
los qu'aquí queamos,
los que regunimos con nusotros mesmos
sin tirá con juerza del carro eschangao
d'este galraero,
dende que sus juistis
pa esos andurriales,
pa esos otros pueblos,
semos unos probes
güérfanos de verbos?
Javier Feijoo
Badajoz, 2002
***
I N D I C E
Introducción.
José María Gabriel y Galán
El Cristu Benditu
El Embargo
Antonio Reyes Huertas
El señorito
Juan Luis Cordero Pulido
Aires de mi tierra
José Ramírez López Uría.
El jato del agüelo
El Disanto
Luís Chamizo Trigueros
Los consejos del tío Perico
La nacencia
Angel Marina López
Abuelo
Amarguras
Frenti a frenti
Ventura Villarrubia Pila
El segador
La renta
¡Soledad!
Rufino Delgado
Tristeza
A Gabriel y Galán
Mario Simón Arias-Camisón
Loa a Dios Padre
Regina Virginum
José María Vecino Martín
Mu jartu
Otoñal
Me dejas
La castra e la colmena
Francisco Durán Dominguez
Miedo sabroso
El mendigo
Juan Bautista Rodríguez-Arias
Gelipe y Cleta ante el portal de Belén
Arturo Enrique Sánchez
Reclamación
Sequía
Juan Núñez Andrade
Oración… a la Provincia
Vía Crucis: 14 estación
Isidro Melara Berrocal
No me jartes la pacencia
Un consejo…
En casa te queas…
Yo sé lo que tengo
Miguel Alonso Somera
Monólogo del tío Juan
El agüelito
Agonizanti
Juan García García
Hijos ingratos
Dios te libre de las resolanas
Gonzalo Alonso Sánchez
Fiesta de San Agustin
Tiempu de sementera
Santos Nicolás Blanco
Loh doh compadrih
Olegario León Gutierrez
Romanci de la “Payenga”
Gaudencio-Balbino Manzano Marcos
Se lo icis cuandu venga
Tuvon qu´ emigral
Luís Martínez Terrón
D´l coló d´l silencio
Ausencias
Emigrantis
Enrique Louzado Moriano
Llanto
Capullino sonrosao
Juan Antonio Paule
Un mundo cambiau
Los abejonis
Luisa Durán
La loca del pueblo
Mi yegüa
Pablo Gonzálvez González
La briega
Mairina
Herrau a otro maeru
Ricardo Quintana Sánchez-Bote
La vendimia
La rueda
Juan José Camisón Fernández
Un sonetu estremeñu
Romanci de ciegu
No t’he traíu la luna
Nana de la loba
Otros poetas:
Vicente Mesías
Jartera
Gregorio Yáñez Maestre
Por los olivares suena
Pedro Lahorascala
La fiesta del pueblo
Inés Fernández Rueda
Dos hermanas.
Francisco Dominguez Silva
A la mujer extremeña ama de casa
César García González
Los cobetis
Javier Feijoo
Güérfanos de verbos
***
BIBLIOGRAFIA
Alonso Sánchez, Gonzalo…………. Serradilla cantada por sus poetas.-
Edi.Sánchez Rodrigo. Plasencia,
1982.
Alonso Somera, Miguel…………… Romancero de la Guerra de España nº3.
Romancero de la tierra. Ruedo Ibérico
Barcelona, 1982.
Alvar Fernández, Manuel ………… Textos hispánicos dialectales.
Antología Histórica. Madrid, 1960.
Camisón Fernández, Juan José……. Marabajas.Poesía extremeña. Ed. del
Autor. Cáceres, 2002.
El Corazón y la Espada. Leyendas de
La Torre. Ed. del Autor. Cáceres, 1999.
Cancho Sánchez, José María……… Ruta de la Plata: 10 años de poesía en
Extremadura.-Editorial Gacía-Plata.-
Madrid, 1986.
Canelo Barrado, Carlos y otros…… El habla de los chinatos. Ponencia
del I Congreso sobre el Exremeño
Calzadilla (Cáceres) 2002.
Chamizo Triguero, Luís…………… El Miajón de los castuos. Espasa-
Calpe. Madrid, 1976.
Delgado Fernández, Rufino………. Trofeos de Raza.- Madrid, 1925.
Gabriel y Galán, José María ……… Obras Completas.Editorial Aguilar.
Madrid, 1973.
García García, Juan ……………….. Claveles de mi tierra.- Cáceres.
Editorial Extremadura, 1977.
García González, César…………… Cosas del tío Zenón.Cáceres, 1993
Gutierrez Macias, Valeriano………. Cantores Virgen de la Montaña.
Cáceres, 1975.
León Gutierrez, Olegario……..…… A la Cauria Vetona.- Coria, 1984.
Manzano Marcos, Gaudencio-B….. Huellas en la arcilla.- Imprenta La
Madrila.-Cáceres, 1975.
Martínez Terrón, Luís…………….. Poemas de carne y tierra.-Gráficas
Cacereñas.- Cáceres, 1991
Melara Berrocal, Isidro…..……….. Armonía. Diputación Prov. Cáceres,
1975
Núñez Andrade, Juán …………….. Pobreza y marginación.Publicaciones
de Cáritas Diocesana. Cáceres, 1989.
Pecellín Lancharro, Manuel .……… Literatura en Extremadura.- II Tomo.
Universitas Editorial.-Badajoz 1981
Ocho poemas extremeños.REE. Tomo
XL. Badajoz, 1984.
Quintana Sánchez-Bote, Ricardo…. En la besana. Almendralejo (Badajoz)
1992.
Reyes Huertas, Antonio…………… Ratos de ocio.Diputación Provincial
de Badajoz, 1905.
Ramirez López-Uría, José……….. Las Tierras Pardas.Libretillas Jere-
zanas.Jerez de los Caballeros, 1993
Ropero Alonso, Teodoro………..... Serradilla cantada por sus poetas.
Ed. Sánchez Rodrigo.Plasencia,1982.
Vecino Martín, José María……….. Flores y abrojos. Plasencia, 1923.
Villarrubia Pila, Ventura…………. Cantos de las tierras pardas.Azuaga
(Badajoz), 1922.
***
N.del A.- Se han consultado obras en la biblioteca pública “Bartolmé J. Gallardo” de Badajoz y en la de “Antonio Rodríguez Moñino”, de Cáceres, así como las instaladas en las Diputaciones Provinciales de las dos capitales extremeñas; igualmente se han visitado las páginas en Internet de Antonio Viudas Camarasa, Manuel Trinidad Martín y Rufino Delgado.VALE.
Texto solapa A
Esta Primera Antología de la Poesía Extremeña es, sin lugar a dudas, un recorrido sugerente, emotivo y vibrante por los versos de aquellos escritores que, lejos de acobardarse y avergonzarse de su lengua materna, no tuvieron escrúpulos en plasmar, con vocablos poderosos, sus más preciados sentimientos.
Con su palabra tierna, intimista o desgarrada, nos conducen, por senderos a menudo olvidados, hacia vivencias emocionantes, pletóricas de extremeñidad.
Esta Primera Antología de la Poesía Extremeña lo es, por primera vez además, en extremeño. En ella están, qué duda cabe, los incomparables versos de Gabriel y Galán y de Chamizo, pero también, los de un buen puñado de escritores que, como ellos, quisieron plasmar en extremeño su mundo particular y sus anhelos poéticos.
En esa lengua de cantos, como la llamara uno de ellos, lengua pétrea, árida, recia y poderosa, o lengua de tonadas y versificaciones, según cada cual quiera interpretarlo, unos hombres y mujeres de Extremadura nos dejaron su testimonio en emocionados versos.
Hoy, aparecen reunidos, por vez primera, bajo la misma solapa y bajo el mismo mensaje, tanto los ausentes como los presentes, los poetas que sintieron profundamente a Extremadura en sus corazones y en su pálpito y la cantaron en su propia lengua.
La Primera Antología de la Poesía Extremeña en extremeño por fin ha visto la luz y está en la calle.
Texto solapa B
José María Gabriel y Galán
Juan Luis Cordero
José Ramírez López-Uría
Antonio Reyes Huertas
Ángel Marina
Luis Chamizo
Ventura Villarubia
Rufino Delgado
José María Vecino
Mario Simón
Francisco Durán
Juan Bautista Rodríguez Arias
Arturo Enrique
Isidro Melara
Juan Núñez Andrade
Miguel Alonso Somera
Juan García García
Gonzalo Alonso
Olegario León
Gaudencio-Balbino Manzano
Luis Martínez Terrón
Enrique Louzado
Juan Antonio Tomé
Luisa Durán
Pablo Gonzálvez
Ricardo Quintana
Juan José Camisón
Cáceres, Enero de 2005